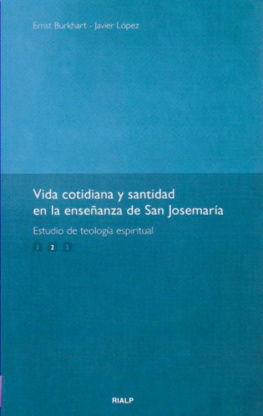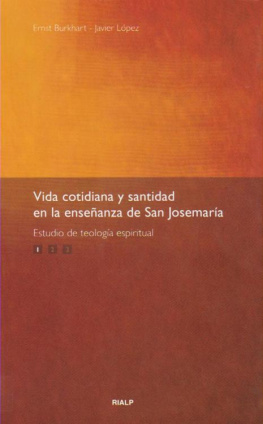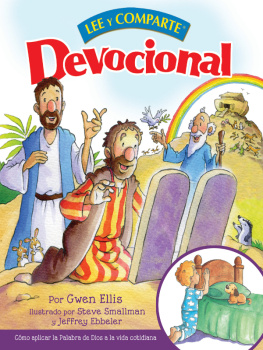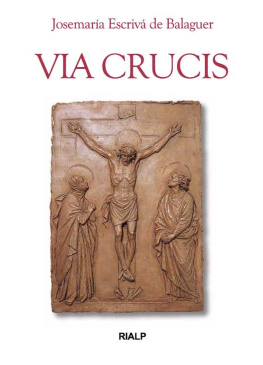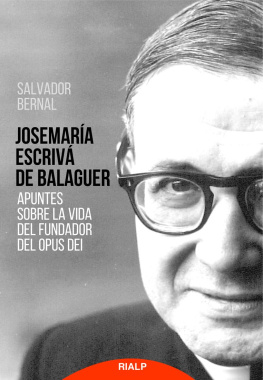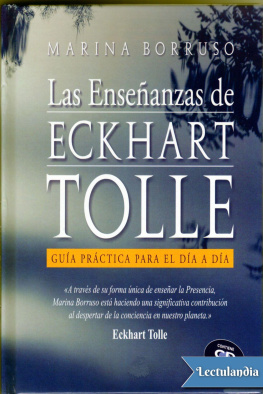PARTE II
EL SUJETO DE LA VIDA CRISTIANA. EL CRISTIANO “OTRO CRISTO”, “EL MISMO CRISTO”
«Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto» (Mt 5,48)
ÍNDICE DEL VOLUMEN II
VISIÓN GENERAL DE LA PARTE II
El fin último de la vida cristiana incluye dos aspectos: la gloria de Dios y la perfección del hombre. Son dos aspectos inseparables: quien procura dar gloria a Dios (con todo lo que esto encierra: buscar el reino de Cristo, edificar la Iglesia), alcanza su propia perfección y felicidad, ya que en el fin último se encuentra necesariamente «el bien perfecto y completo de uno mismo».
Puesto que la gloria a Dios es que el hombre viva Vida sobrenatural, según las conocidas palabras de san Ireneo . Santidad y perfección son, en todo caso, conceptos inseparables. De ahí el epígrafe elegido para esta Parte II: «Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto» (Mt 5,48). Son palabras que completan las que han abierto la Parte I. Allí hemos estudiado el primer aspecto del fin último: que la santidad consiste en dar gloria a Dios, buscando el reinado de Cristo, la edificación de la Iglesia. Ahora hablaremos del segundo aspecto: la santidad implica la perfección del cristiano.
¿En qué consiste esa perfección? «Si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes y dáselos a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego, ven y sígueme» (Mt 19,21). La perfección del hombre consiste en seguir a Cristo, y este seguimiento implica trato, amistad, comunión de vida con Él, no mera imitación exterior. San Josemaría lo describe con un término muy expresivo: “identificación”. Seguir a Cristo: éste es el secreto. Acompañarle tan de cerca, que vivamos con Él, como aquellos primeros doce; tan de cerca, que con Él nos identifiquemos .
“Identificarse con Cristo”, “ser ipse Christus”, son ciertamente afirmaciones audaces, pero no sorprenden si se consideran los numerosos precedentes en la tradición teológica, tanto de Oriente como de Occidente, que tendremos ocasión de sondear. En san Josemaría revelan una viva percepción del “misterio” de la unión del cristiano con Cristo, tan presente en los textos paulinos. Citemos solamente uno: «Dios quiso dar a conocer a los suyos las riquezas de gloria que contiene este misterio para los gentiles: es decir, que Cristo está en vosotros y es la esperanza de la gloria» (Col 1,27). Hablar de “identificación” no es más que un modo de designar ese misterio de la compenetración sobrenatural del cristiano con Cristo que realiza el Espíritu Santo si encuentra cooperación a su gracia.
¿Cómo se puede describir esa identificación con Cristo? No nos referimos ahora al proceso de identificación, es decir, a cómo se alcanza y con qué medios –temas que veremos en la Parte III–, sino a la realidad misma de esa identificación. Nos preguntamos en qué consiste y qué es lo que cambia en quien busca identificarse con Cristo. La respuesta se puede condensar en tres puntos que serán objeto de los capítulos de esta Parte II.
En primer lugar, el cristiano queda transformado en hijo adoptivo de Dios en el momento grandioso del Bautismo: hijo del Padre en el Hijo, por el Espíritu Santo. Veremos que esta filiación sobrenatural lleva consigo una presencia de Cristo, gracias a la cual se puede decir que el cristiano es “el mismo Cristo”. Sin embargo, no se trata de una realidad estática. Esa identificación que ha comenzado en el Bautismo debe crecer a lo largo de la vida. Aquí se encuentra una enseñanza característica de san Josemaría: la de poner como fundamento de ese crecimiento el sentido de la filiación divina , la conciencia viva de ser hijo de Dios en Cristo. No se trata de un conocimiento teórico ni, menos aún, de un estado de ánimo. El “sentido de la filiación divina” es una sencilla sabiduría del corazón acerca de la propia identidad sobrenatural más profunda. Es un don divino, sin duda, al que hay que abrirse más y más, sin poner obstáculos. Es don y tarea. Y no una tarea más, sino aquella que es base de todo el edificio de la santidad, porque quien se sabe hijo de Dios en Cristo y reconoce la presencia de su Vida en él, ¿no se verá impulsado a hacerla suya quitando todo estorbo –muriendo al hombre viejo (cfr. Rm 6,6)–, para llegar a afirmar como san Pablo: «Con Cristo estoy crucificado: vivo, pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí» (Ga 2,19-20)? Pedir al Espíritu Santo que imprima en la propia alma el sentido de la filiación divina y cultivarlo es, para san Josemaría, el cimiento del edificio de la vida espiritual. Como tal, será el primer tema de esta Parte II: “El sentido de la filiación divina” (capítulo 4º).
En segundo lugar consideraremos que el cristiano recibe una nueva libertad: la libertad de los hijos de Dios, la libertad para la que Cristo nos ha liberado (cfr. Ga 5,1). Consecuencia inmediata del sentido de la filiación divina es la conciencia de esta libertad. Debemos sentirnos hijos de Dios, y vivir con la ilusión de cumplir la voluntad de nuestro Padre. Realizar las cosas según el querer de Dios, porque nos da la gana , que es la razón más sobrenatural , escribe san Josemaría. En toda su enseñanza, el término “libres” sigue muchas veces al de “hijos”, porque la libertad pertenece a la condición de hijo de Dios. Es el don que permite amar, correspondiendo a la gracia del Espíritu Santo. La vida cristiana reclama su ejercicio activo: no cabe la inercia. Para identificarse con Cristo hay que emplear todas las energías de la libertad en amar a Dios y a los hombres, con obras de servicio, secundando la acción del Espíritu que mueve a poner la libertad en juego. San Josemaría recalca la importancia de respetar y fomentar la libertad de los fieles corrientes para buscar la santidad y ejercer el apostolado conforme a su vocación, con iniciativa y responsabilidad personales. El papel que reconoce a la libertad muestra que en el proceso de la identificación con Cristo no hay alienación del yo. Es, al contrario, realización de la vocación personal (cfr. Ef 1,4) e implica el desarrollo original de la libertad, que está en el núcleo mismo de la persona. Estos son algunos elementos del segundo tema que examinaremos: “La libertad de los hijos de Dios” (capítulo 5º).
En tercer lugar veremos que el sentido de la filiación divina, con la conciencia de la libertad, es la base del crecimiento en las virtudes que configuran al cristiano con Cristo. San Josemaría enseña a practicarlas con espíritu de hijos de Dios llamados a la santidad en medio del mundo. Al mencionar una virtud, añade con frecuencia las palabras “de un hijo de Dios” o “de los hijos de Dios”: la justicia de los hijos de Dios, la alegría, la lealtad, la obediencia de un hijo de Dios... Es connatural a este espíritu filial que la caridad sea la primera virtud y la que vivifique todas las demás, porque la filiación divina adoptiva –participación en el Hijo– y la caridad –participación de la Caridad infinita que es el Espíritu Santo– son inseparables, análogamente a como lo son el Hijo y el Espíritu Santo en el seno de la Trinidad. Un cristiano que “siente” la filiación divina, procura necesariamente que su vida sea de amor. San Josemaría remarca esa preeminencia de la caridad, y concede al mismo tiempo gran importancia a las virtudes humanas, imprescindibles para la identificación con Cristo, «perfectus Deus, perfectus homo»: virtudes especialmente necesarias para los fieles que se santifican en las actividades temporales, porque su perfecta realización sería imposible sin ellas. La predicación de san Josemaría es muy amplia en este campo. Se verá a lo largo del tercer tema de esta Parte II: “La caridad y las demás virtudes cristianas” (capítulo 6º).
En resumen, la figura del cristiano que emergerá de estos tres capítulos será la de la persona profundamente consciente de su filiación divina que compromete su libertad en amar a Dios y a los demás con obras de servicio, practicando todas las virtudes con el afán de identificarse con Jesucristo en los quehaceres de la vida ordinaria.
Página siguiente