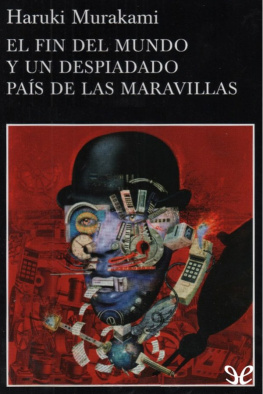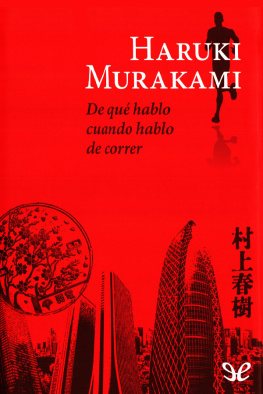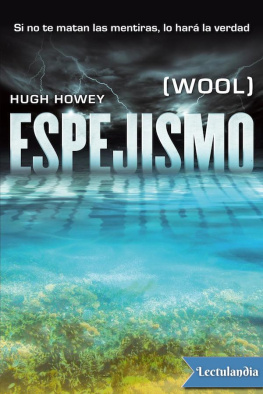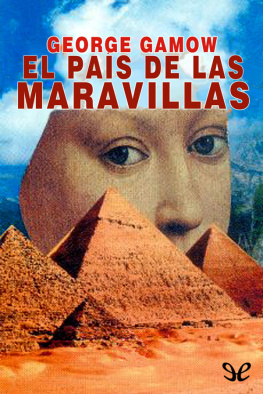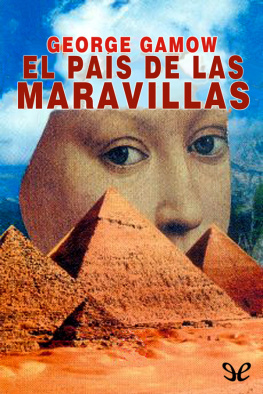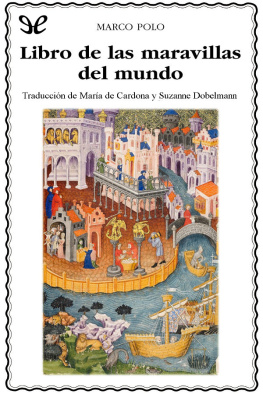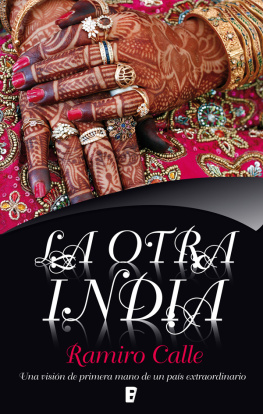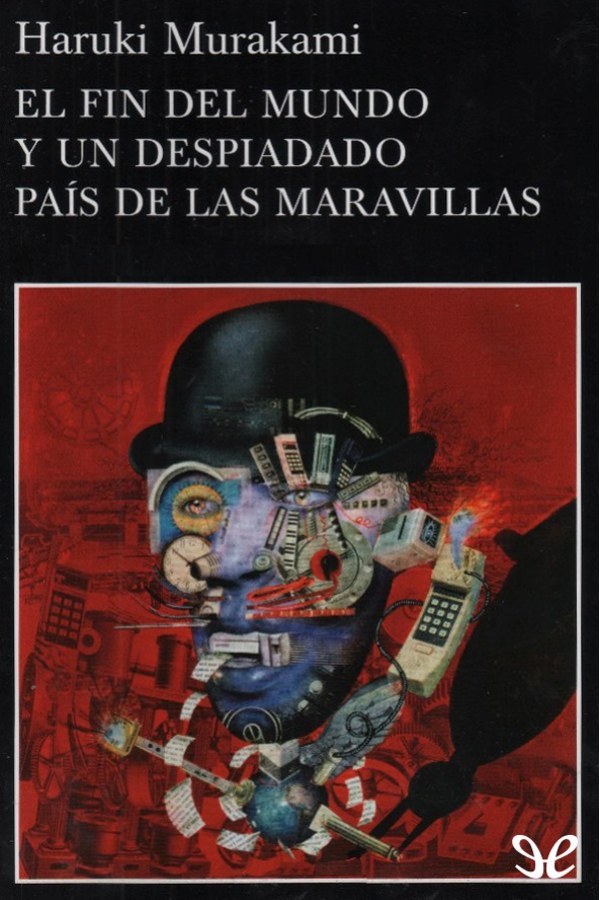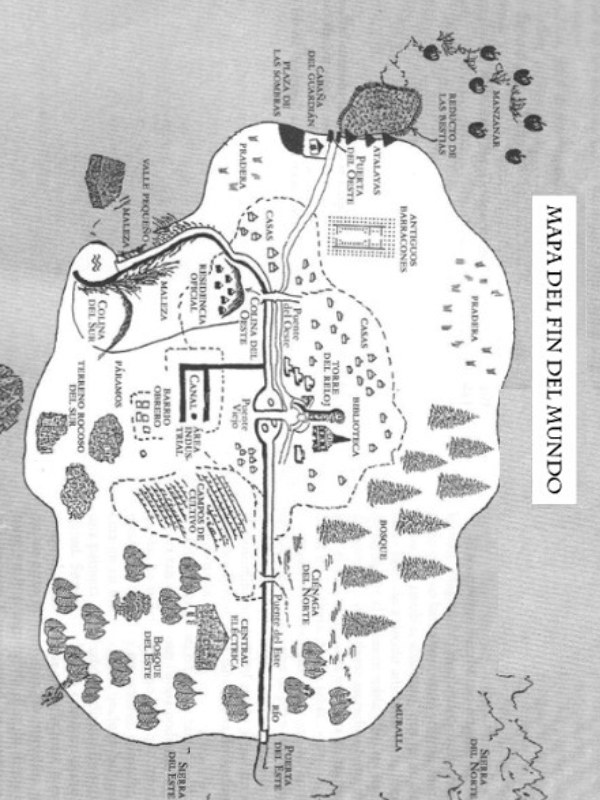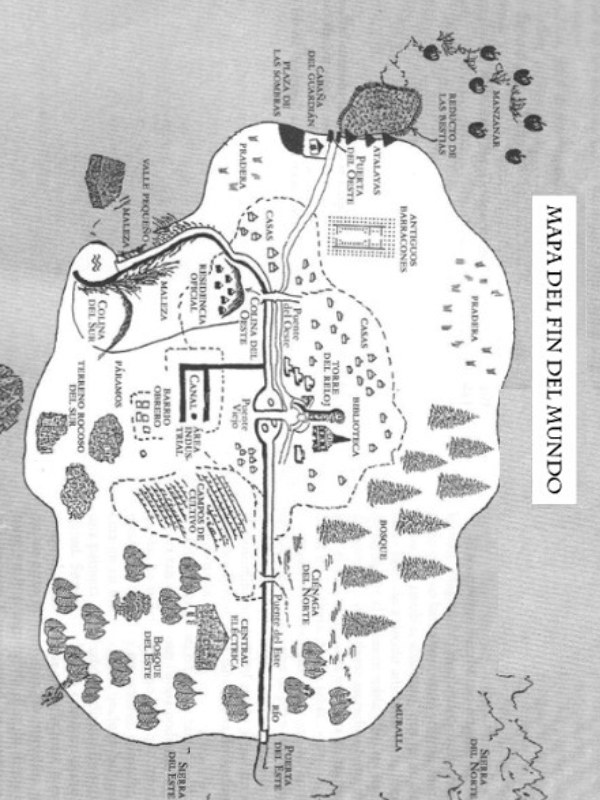
1
E L D ESPIADADO P AÍS D E L AS M ARAVILLAS
Ascensor. Silencio. Obesidad

El ascensor se elevaba con extrema lentitud. Vaya, debía de estar subiendo, imaginé. No lo sabía a ciencia cierta. Porque ascendía tan despacio que yo había perdido el sentido de la dirección. Es posible que bajara y es posible, asimismo, que no se moviera en absoluto. Yo me había limitado a decidir arbitrariamente, haciéndome una composición de lugar, que el ascensor subía. Pero era una simple hipótesis. Sin fundamento. Tal vez hubiese ascendido hasta el duodécimo piso y bajado hasta el tercero, o quizá estuviera de regreso tras dar una vuelta alrededor de la Tierra. No lo sabía.
Aquel ascensor nada tenía que ver con la máquina barata y funcional, similar a un cubo de pozo evolucionado, que había en mi apartamento. Ambos aparatos eran tan distintos que costaba imaginar que se denominaran de igual modo y que tuvieran idéntica estructura y función. Porque los separaba una distancia tan grande que excedía mi comprensión.
En primer lugar, estaba su tamaño. El ascensor donde me hallaba era tan amplio que habría podido utilizarse como una oficina pequeña. Lo suficiente como para que sobrara espacio tras poner una mesa, una taquilla y un armario, e instalar, además, una pequeña cocina en su interior. Quizá incluso hubieran cabido tres camellos y una palmera de tamaño mediano. En segundo lugar, estaba la pulcritud. Se veía tan limpio como un ataúd nuevo. Tanto las paredes como el techo eran de un reluciente acero inoxidable, sin mácula, sin un resto de vaho que los empañara, y una tupida alfombra de color verde musgo cubría el suelo. En tercer lugar, era terriblemente silencioso. Cuando entré, las puertas se cerraron deslizándose sin hacer el menor ruido —literalmente, el menor ruido— y reinó un silencio absoluto. Tan denso que ni siquiera podía discernir si el ascensor estaba detenido o en marcha. Un río profundo que fluía en silencio.
Todavía más: estaba desprovisto de la mayoría de accesorios con los que suele contar un ascensor. Para empezar, faltaba el panel con botones e interruptores de diversa índole. No había ningún botón que indicara el número de la planta, ni el de abrir y cerrar las puertas, ni el dispositivo de parada de emergencia. Vamos, que no había nada de nada. Eso me hacía sentir tremendamente inseguro. Y no sólo se trataba de los botones. Tampoco estaban los paneles luminosos que indican la planta, ni había información alguna sobre la capacidad del ascensor, ni las consabidas advertencias. Tampoco aparecía por ninguna parte la placa con el nombre del fabricante. Y a saber dónde se hallaba la salida de emergencia. Aquello era un verdadero ataúd. Por más vueltas que le daba, no entendía cómo había conseguido el permiso del Cuerpo de Bomberos. Porque también habrá algún reglamento para los ascensores, supongo.
Mientras mantenía la mirada clavada en aquellas cuatro insondables paredes de acero inoxidable, me acordé del gran mago Houdini, del que, de niño, había visto una película. Inmovilizado por vueltas y vueltas de cuerdas y cadenas, embutido en un enorme baúl rodeado, a su vez, de pesadas cadenas y cerrojos, Houdini era arrojado desde lo alto de las cataratas del Niágara o enterrado en los hielos del Mar del Norte. Tras aspirar una profunda bocanada de aire, intenté comparar con calma mi situación con la de Houdini. El hecho de que mi cuerpo estuviera libre de ataduras era una ventaja, pero mi desconocimiento de los trucos de magia no dejaba de jugar en mi contra.
Pensándolo bien, no sólo ignoraba los trucos, sino que ni siquiera sabía si el ascensor estaba en marcha o detenido. Me aventuré a carraspear. Pero el resultado fue algo peculiar. Mi carraspeo no sonó a carraspeo. Únicamente se oyó un sonido sordo, extraño, como si hubiera lanzado un puñado de blanda arcilla contra una lisa pared de cemento. No podía creer, bajo ningún concepto, que ese sonido lo hubiera emitido yo. Por si acaso, carraspeé de nuevo, pero el resultado fue el mismo. Descorazonado, decidí dejar de carraspear.
Permanecí largo tiempo de pie, inmóvil, en la misma posición. Aguardé y aguardé, pero las puertas continuaron cerradas. El ascensor y yo permanecimos mudos, como si fuésemos una naturaleza muerta titulada El hombre y el ascensor. La inquietud fue apoderándose de mí.
Tal vez la máquina estuviese averiada o quizá el operario que la manejaba —en caso de que alguien desempeñara tal función— hubiese olvidado que yo estaba dentro de aquella caja. Me sucede a veces, que la gente se olvide de que existo. Pero, en ambos casos, el resultado no variaba: yo estaba encerrado en aquella caja hermética de acero inoxidable. Agucé el oído, pero no me llegó ningún ruido. Probé a pegar la oreja a las paredes de acero inoxidable, pero seguí sin oír nada, como era previsible. Únicamente dejé la impronta blanca de mi oreja sobre la superficie. Por lo visto, aquel ascensor era una caja metálica de un modelo especial fabricado para absorber todos los sonidos. Probé a silbar la melodía de Danny Boy, pero sólo salió de mis labios una especie de suspiro de perro aquejado de pulmonía.
Descorazonado, me recosté en la pared del ascensor y decidí matar el tiempo contando la calderilla que llevaba en los bolsillos. Claro que, por más que hable de matar el tiempo, para un hombre de mi profesión contar calderilla es un entrenamiento tan valioso como puede serlo para un boxeador profesional tener siempre una pelota de goma entre las manos. En sentido estricto, no se trata de matar el tiempo. Porque sólo mediante la reiteración de un acto es posible corregir la tendencia a la distribución desigual.
En todo caso, procuro llevar siempre mucha calderilla en los bolsillos del pantalón. En el de la derecha meto las monedas de cien y de quinientos yenes; en el de la izquierda, las de cincuenta y las de diez. Las de uno y cinco yenes las llevo en el bolsillo de la cintura, aunque tengo como norma no usarlas jamás en mis cálculos. Introduzco ambas manos en los bolsillos y, con la derecha, calculo la suma total de las monedas de cien y de quinientos yenes mientras, con la izquierda, cuento las de cincuenta y las de diez.
Tal vez sea difícil de imaginar para quien nunca la haya realizado, pero esta operación aritmética, al principio, es harto complicada. Los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro efectúan un cálculo completamente distinto y, al final, las dos partes deben unirse como si fuera una sandía partida por la mitad. Si no estás acostumbrado, cuesta.
No sé con certeza si realmente utilizo los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro por separado o no. Un especialista en fisiología cerebral tal vez emplee otra terminología. Pero no soy experto en fisiología cerebral y lo cierto es que, mientras cuento, tengo la impresión de que estoy utilizando las dos partes por separado. También la fatiga que experimento al finalizar mis cálculos es intrínsecamente distinta al cansancio que siento al concluir un cálculo normal. Así que, de modo arbitrario, he decidido que me valgo del hemisferio derecho para calcular la suma del bolsillo derecho y del hemisferio izquierdo para la suma del bolsillo izquierdo.
Me pregunto si no seré una de esas personas que conciben a su conveniencia los diversos fenómenos del mundo, las cosas y la existencia. No es porque posea un carácter acomodaticio —aunque reconozco que cierta tendencia al respecto sí la tengo, claro está—, sino porque múltiples ejemplos en este mundo me han demostrado que una aproximación ecléctica a las cosas nos acerca más a la comprensión de su esencia que una interpretación ortodoxa de las mismas.