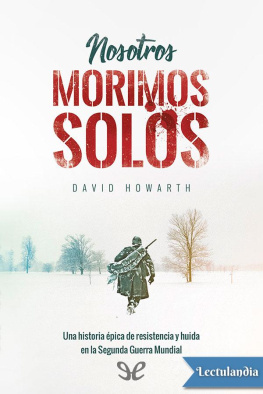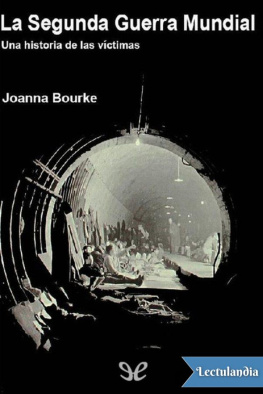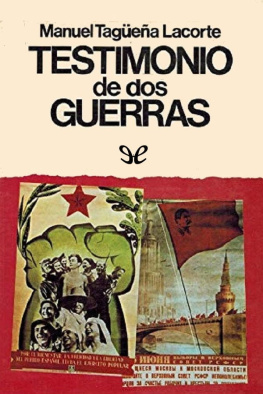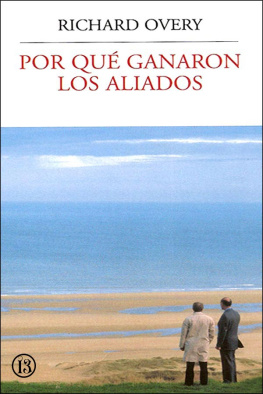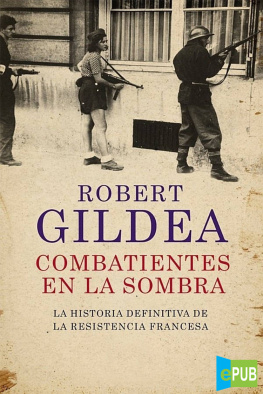Existe una versión oficial de la segunda guerra mundial que es relativamente fácil de desenterrar. Junto a los registros escritos, el establishment aliado proclama felizmente su triunfo en monumentos públicos como el Cenotafio de Londres. Desfiles públicos, películas, libros y series de TV como Hermanos de sangre dan también fe de la victoria aliada. Otros son más callados. Westerplatte, a las afueras de Gdansk, Polonia, donde comenzó la segunda guerra mundial, tiene una atmósfera sombría, como la de la Iglesia Memorial Káiser Wilhelm, en ruinas, que aún hoy en día rememora el poder de los bombardeos aéreos sobre el centro de Berlín.
Por el contrario, la otra guerra, la guerra del pueblo, ha quedado en gran parte escondida. De modo que desenterrarla ha sido un desafío tanto en tiempo como en espacio. Escribir este libro ha llevado tanto tiempo como la segunda guerra mundial, y ha implicado viajar a los países enumerados en el índice, así como a otros excluidos por limitaciones de espacio. A veces la ocultación es deliberada, como en el caso del radiotransmisor de la resistencia escondido en el tejado de un almacén en Bergen, Noruega. A veces los motivos son más perniciosos. En el Museo Militar de Atenas no se hace ni una sola referencia al movimiento de resistencia que liberó al país, porque su política era demasiado radical.
Cuando a la narrativa oficial le conviene, hay museos de la resistencia, que van desde el espectacular Museo del Alzamiento de Varsovia al futurista Museo del Alzamiento Nacional Eslovaco en Banská Bystrica, pasando por el Museo de la Resistencia Danesa de Copenhague o el diorama del Museo Vredeburg de Yogyakarta, en Indonesia. Sin embargo, la mayoría de museos de la resistencia son pequeños, habitualmente una o dos habitaciones en pueblos y aldeas perdidos. Más a menudo son sencillas placas que cuentan la historia: desde la dedicada al Ejército Nacional Indio en un silencioso parque en Singapur a la bulliciosa plaza central de Bolonia. Otras pruebas van desde los cementerios a los recuerdos directos de participantes, o incluso los talleres para los descendientes de las personas lesionadas genéticamente por el Agente Naranja durante la larga guerra de Vietnam. Allá donde se luchó (y eso es casi en todas partes) hay algo que se puede hallar si se busca.
La diferencia entre las dos guerras (la guerra imperialista y la guerra popular) queda bien simbolizada en mi ciudad natal, Edimburgo. Elevándose por encima de las calles en Castle Rock se encuentra el Monumento Nacional Conmemorativo de la Guerra. Cientos de metros más abajo, bajando una escalera mal iluminada, en una esquina, bajo un árbol, cerca de las vías del tren, hay una placa de metal, apenas más grande que este libro. Está dedicada a quienes murieron luchando contra el fascismo en la guerra civil española. Espero que esta obra ponga ambos aspectos bajo una perspectiva más equilibrada.
INTRODUCCIÓN
La imagen de la segunda guerra mundial: una paradoja
La segunda guerra mundial es única entre los demás conflictos del siglo XX . Otras guerras, como la primera guerra mundial, la guerra de Vietnam o la de Afganistán, comenzaron en medio de un amplio apoyo popular, azuzado por unos medios de comunicación sumisos, pero este apoyo se fue perdiendo en cuanto la mortal realidad y las auténticas motivaciones de los gobiernos se abrieron paso a través de la cortina de humo propagandística. La segunda guerra mundial escapa de este paradigma. Su reputación fue positiva de principio a fin, e incluso hoy en día permanece inmaculada.
Hubo una comprensible alegría, en los países bajo dominio del Eje, ante la derrota de Alemania, Italia y Japón. Pero los encuestadores de los Estados Unidos observaron que la popularidad de la guerra no hacía sino crecer conforme aumentaba el número de muertos. Mientras que el apoyo al presidente Roosevelt nunca bajó del 70 por ciento, el apoyo a iniciativas de paz descendía.
Una situación similar se dio en Gran Bretaña, donde los voluntarios de «Mass Observation» Años de durísima lucha y enormes pérdidas de vidas no hicieron disminuir el entusiasmo. Las noticias de los desembarcos en Normandía del Día D, en 1944, provocaban una alegría general:
El niño exclamó, excitado: «¡Papá! ¡El segundo frente ha comenzado!». «Papá» se lanza escaleras arriba a la carrera, forcejea con el dial de la radio y pregunta: «¿Hemos invadido? Nada de bromas. ¿No estarás bromeando?». La familia se sienta para el desayuno pero están todos demasiado excitados para comer. Sentíamos la necesidad urgente de correr por todas partes, de llamar a las puertas de los vecinos para averiguar si la invasión había comenzado.
Hasta el final de la guerra, los voluntarios de Mass Observation fueron incapaces de detectar cansancio o hastío.
A miles de kilómetros de distancia, Dmitriy Loza, un oficial del Ejército Rojo, elogiaba la guerra contra el nazismo como una «guerra sagrada»:
[La guerra] llegó a nosotros en 1941, trayendo consigo sangre y lágrimas, campos de concentración, la destrucción de nuestras ciudades y aldeas y miles, decenas, cientos de miles de muertes... Si hubiera sido posible recoger todas las lágrimas (...) que fluyeron durante los cuatro años de la guerra y verterlas sobre Alemania, ese país habría quedado anegado bajo un profundo mar...
Incluso a setenta años de distancia, la fascinación hacia la segunda guerra mundial permanece. Como Loza predijo, «diez, incluso cien generaciones de verdaderos patriotas no olvidarán nunca esta guerra».
La popularidad de la segunda guerra mundial es sorprendente, teniendo en cuenta su enorme capacidad destructiva. A la hora de comparar cifras de víctimas deberíamos tener en cuenta la advertencia de este comentarista japonés: «no deberíamos convertir las muertes en cifras. Cada uno de ellos era un individuo. Tenían nombres, caras... Puede que mi hermano sea sólo una fracción entre muchos millones, pero para mí era el único Hermano Mayor del mundo. Para mi madre era el único Hijo Mayor. Compilad a los muertos uno por uno».
En cualquier caso, las estadísticas son sorprendentes. La guerra de 1914-1918 causó hasta 21 millones de muertos.
¿Cómo es que tal masacre no ha mellado la reputación de la segunda guerra mundial? La respuesta reside en la extendida y duradera creencia de que se trató de una «buena guerra» en que la rectitud triunfó sobre la injusticia; la democracia, sobre la dictadura; la tolerancia, sobre el racismo, y la libertad, sobre el fascismo. La historia oral de América de Terkel capta este espíritu:
«No era como cualquier otra guerra», reflexionaba en voz alta un discjockey en la radio (...) Muchos de nosotros creíamos profundamente que no era «imperialista». Nuestro enemigo era evidentemente obsceno: el autor del Holocausto. Era una guerra que muchos que se habrían opuesto a «las otras guerras» apoyaban de manera entusiasta. Era una «guerra justa», si es que existe algo así.
En el Frente Oriental, Loza lo corroboraba: «el pueblo levantó un muro contra los represores, agresores, ladrones, torturadores, saqueadores, contra la basura fascista, la hez de la humanidad. ¡Lanzó toda su antipatía contra la cara de este enemigo detestado y odiado!».
De modo que un aspecto fundamental de la segunda guerra mundial fue que inspiró a millones y millones de personas a resistir contra el genocidio, la tiranía y la opresión fascista, y que en ningún momento se sintieron engañados en sus creencias. Esta absoluta repulsión por los métodos y objetivos de Hitler y sus colaboradores estaba plenamente justificada. La famosa película propagandística estadounidense de Frank Capra, Por qué luchamos (1943), explicaba que las potencias del Eje querían «conquistar el mundo». Esto era cierto, se tratara del