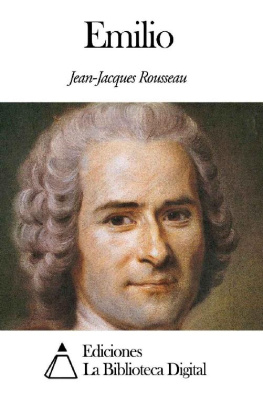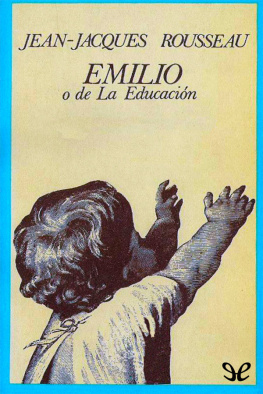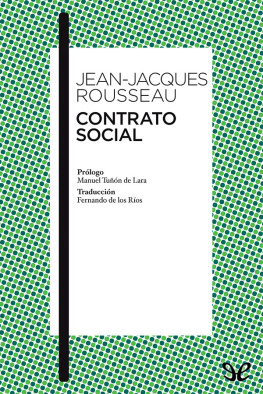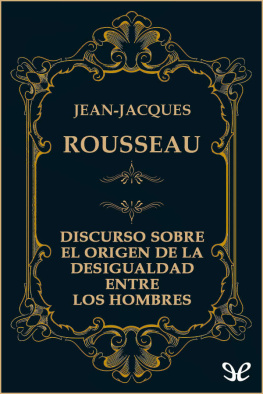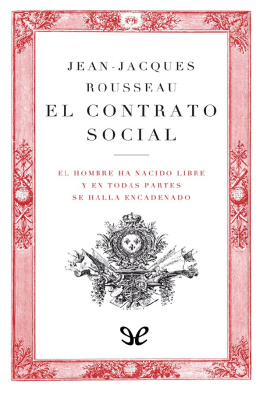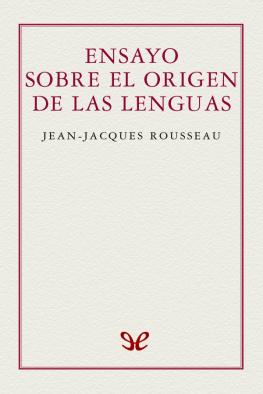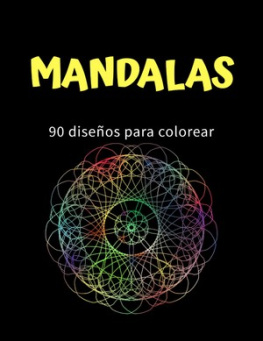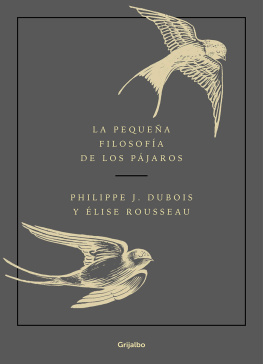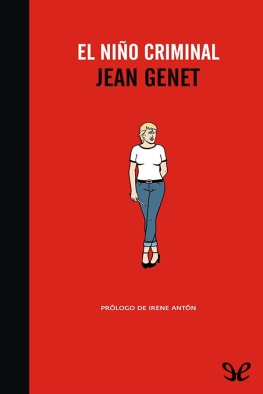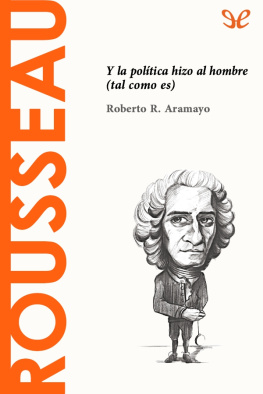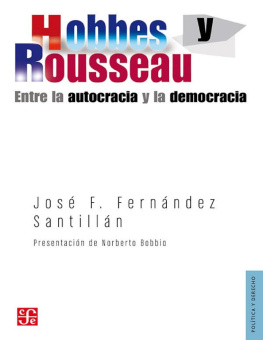-02- LIBRO I.EMILIO
Todo es perfecto cuando sale de las manos de Dios, pero todo degenera en las manos del hombre. Obliga a una tierra a que dé lo que debe producir otra, a que un árbol dé un fruto distinto; mezcla y confunde los climas, los elementos y las estaciones, mutila su perro, su caballo y su esclavo; lo turba y desfigura todo; ama la deformidad, lo monstruoso; no quiere nada tal como ha salido de la naturaleza, ni al mismo hombre, a quien doma a su capricho, como a los árboles de su huerto.
De otra forma, todo sería peor, ya que nuestra especie no quiere ser formada a medias. En el estado en que están las cosas, un hombre abandonado desde su nacimiento a sí mismo sería el más desfigurado de los mortales; las preocupaciones, la autoridad, la necesidad, el ejemplo, todas las instituciones sociales, en las que estamos sumergidos, apagarían en él su natural modo de ser y no pondrían nada en su lugar que lo sustituyese. Sería como un arbolillo que el azar ha hecho nacer en medio de su camino y que los transeúntes, sacudiéndolo en todas direcciones, lo matan.
Es a ti a quien me dirijo, tierna y prudente madre, que has sabido evitar la gran ruta y librar del choque de las opiniones humanas al naciente arbolillo [1]. Cultiva y riega la tierna 'planta antes de que se muera; de ese modo, sus frutos ya sazonados serán un día tu delicia. Forma a su debido tiempo un círculo alrededor del alma de tu hijo; luego puedes levantar otro, pero sólo tú debes poder apartar la valla.
Se consiguen las plantas con el cultivo, y los hombres con la educación. Si el hombre naciera grande y fuerte, su talla y su fuerza le serían inútiles hasta que aprendiera a servirse de ellas y, luego, abandonado a sí mismo, se moriría de miseria antes de que los demás comprendiesen sus necesidades. Hay quien se queja del estado de la infancia, y no se da cuenta de que la raza humana habría perecido si el hombre no hubiese empezado siendo un niño.
Nacemos débiles, necesitamos ser fuertes, y al nacer carecemos de todo y se nos debe proteger; nacemos torpes y nos es esencial conseguir la inteligencia. Todo esto de que carecemos al nacer, tan imprescindible en la adolescencia, se nos ha dado por medio de la educación.
La educación nos viene de la naturaleza, de los hombres o de las cosas. El desenvolvimiento interno de nuestras facultades y de nuestros órganos es la educación de la naturaleza; el uso que aprendemos a hacer de este desenvolvimiento o desarrollo por medio de sus enseñanzas, es la educación humana, y la adquirida por nuestra propia experiencia sobre los objetos que nos afectan, es la educación de las cosas.
Cada uno de nosotros está formado por tres clases de maestros. El discípulo que en su interior tome las lecciones de los tres de forma contradictoria, se educa mal y nunca está de acuerdo consigo mismo; sólo cuando coinciden y tienden a los mismos fines logra su meta y vive consecuentemente. Sólo éste estará bien educado.
Según esto, de las tres diferentes educaciones, la de la naturaleza no depende de ningún modo de nosotros; la de las cosas está en parte en nuestra mano, y sólo en la de los hombres es donde somos los verdaderos maestros, aunque únicamente por suposición, porque, ¿quién puede esperar que ha de dirigir por completo los razonamientos y las acciones de todos cuantos a un niño se acerquen?
Por lo mismo que la educación es un arte, casi es imposible su logro, puesto que de nadie depende el concurso de causas indispensables para él. Todo cuanto puede conseguirse a fuerza de diligencia es aproximarse más o menos al propósito, pero se necesita suerte para conseguirlo.
¿Qué propósito es éste? Pues el mismo que se propone la naturaleza, lo que ya hemos indicado. Puesto que el concurso de las tres educaciones es necesario a su perfección, nosotros no podemos hacer nada que dirija a las otras dos sobre la primera, la que nos ofrece la naturaleza. Mas como la palabra «naturaleza» puede tener un sentido muy vago, conviene que la fijemos con claridad.
La naturaleza, nos dicen, no es otra cosa que el hábito [2]. ¿Qué significa esto? ¿No existen hábitos adquiridos forzosamente y que nunca ahoga la naturaleza? Tal es, por ejemplo, el de aquellas plantas que se evita su crecimiento vertical. La misma planta obedece la inclinación a la que fue obligada, mas la savia no cambia su primitiva dirección, y si continúa la vegetación, la planta vuelve a su crecimiento vertical. Esto mismo sucede con las inclinaciones de los seres humanos. En tanto persisten en un mismo estado, pueden conservar las que provienen de la costumbre y son menos naturales, pero cambia y vuelve lo natural cuando la costumbre adquirida por la fuerza deja de actuar. La educación no es más que un hábito. ¿Pero no hay personas que olvidan y pierden su educación y otras que la mantienen? ¿De dónde proviene esta diferencia?
Si circunscribimos el nombre de naturaleza a los hábitos conformes a ella, podemos excusar este galimatías. 1 Nosotros nacemos sensibles, y desde nuestro nacimiento estamos afectados de diversas maneras por los objetos que nos rodean. Cuando nosotros tenemos, por decirlo así, la conciencia de nuestras sensaciones, estamos dispuestos a escudriñar o esquivar los objetos que las producen, según nos sean agradables o desagradables, según la conveniencia o la discrepancia que hallamos entre nosotros y estos objetos, y, por último, según nuestro criterio sobre la idea de felicidad o de perfección que nos ofrece la razón. Estas disposiciones crecen y se fortalecen a medida que son más sensibles y más claras, pero, presionadas por nuestros hábitos, las alteran nuestras opiniones. Antes de esta mutación, son las que yo doy el nombre de naturaleza.
Por tanto lo deberíamos todo a estas disposiciones primitivas, y así podría ser si nuestras tres educaciones fueran distintas, pero, ¿qué hemos de hacer cuando son opuestas y en vez de educar a uno para sí propio le quieren educar para los demás? La armonía, entonces, resulta imposible, v forzados a oponernos a la naturaleza o a las instituciones sociales, es forzoso elegir entre formar a un hombre o a un ciudadano, no pudiendo hacer al uno y al otro a la vez.
Toda sociedad parcial, cuando es íntima y bien unida, se aparta de lo grande. Todo patriota es duro con los extranjeros; ellos no son más que hombres, y no valen nada a su modo de ver [3].
Este inconveniente es inevitable, pero tiene poca importancia. Lo esencial está en ser bueno con las gentes con quienes se vive.
Los espartanos eran ambiciosos. avaros e inicuos, pero el desinterés, la equidad y la concordia reinaban dentro de sus muros. Desconfiad de los cosmopolitas que van lejos a buscar en sus libros obligaciones que no se dignan cumplir en torno de ellos. Esa filosofía la practican los tártaros, sin importarles el bien de sus vecinos.
El hombre de la naturaleza lo es todo para sí; él es la unidad numérica, el entero absoluto, que no tiene más relación que consigo mismo o con su semejante. El hombre civilizado es una unidad fraccionaria que determina el denominador y cuyo valor expresa su relación con el entero, que es el cuerpo social.
Las buenas instituciones sociales son aquellas que poseen el medio de desnaturalizar al hombre, quitarle su existencia absoluta para reemplazarla por otra relativa, y transportar el yo dentro de la unidad común; de tal manera que cada particular no se crea un entero, sino parte de la unidad, y sea sensible solamente en el todo. Un ciudadano de Roma no era ni Cayo ni Lucio; era un romano que amaba exclusivamente a su patria por ser la suya. Por cartaginés se reputaba Régulo, como un bien que era de sus amos, y en calidad de extranjero se resistía a tomar asiento en el senado romano; fue preciso que se lo ordenara un cartaginés. Se indignó de que se le quisiera salvar la vida. Venció y regresó triunfante a morir en el suplicio. Me parece que esto no tiene mucha relación con los hombres que conocemos.