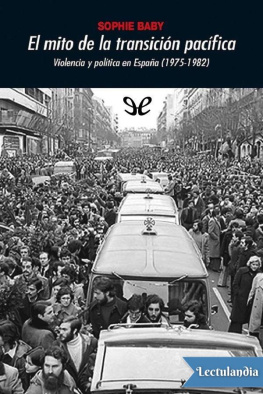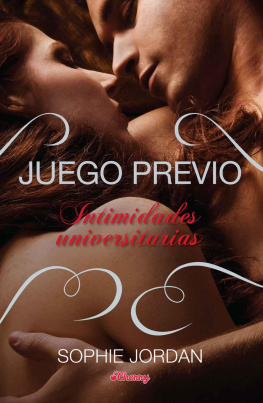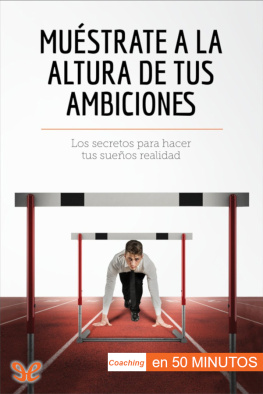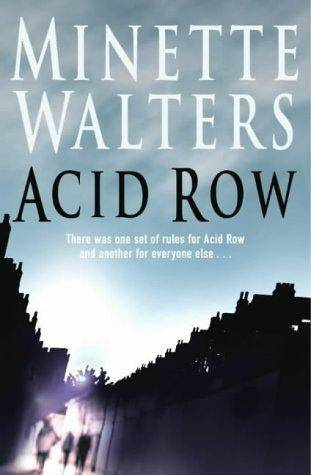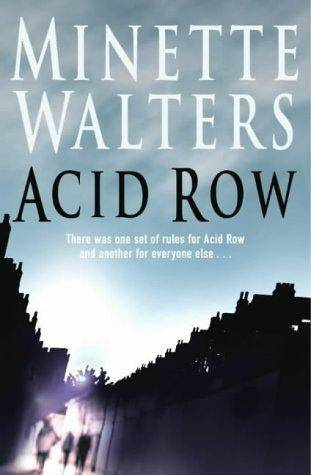
Minette Walters
La Ley De La Calle
Título original: Acid Row
© 2004, Ángeles Leiva Morales, por la traducción
Los disturbios fueron apaciguándose a medida que la noticia del asesinato se propagaba por toda la urbanización. Se desconocían con precisión los pormenores del suceso. Nadie sabía el número exacto de víctimas mortales, ni la forma en que habían sido asesinadas, aunque se habló de castración, linchamiento y ataque con machete. Las calles comenzaron a vaciarse con rapidez. El sentimiento de culpa colectiva se palpaba en el ambiente, si bien no llegaba a expresarse abiertamente, y nadie se mostraba dispuesto a enfrentarse a un castigo por asesinato.
Los jóvenes de las barricadas que habían mantenido a raya a la policía con cócteles molotov adoptaron una postura similar. Más tarde aducirían, no sin cierta justificación, que ignoraban lo que ocurría, pero cuando les llegó la noticia del enloquecido ataque también ellos se esfumaron. Una cosa era luchar en una honorable batalla contra el enemigo, y otra muy distinta ser acusado de contribuir e inducir a la locura en Humbert Street.
Los titulares publicados al día siguiente, 29 de julio, despertaban el morbo: desenfrenado linchamiento popular; asesinado un pervertido sexual; un feroz ataque de 5 horas se salda con 3 muertos y 189 heridos… El mundo exterior se estremecía indignado. Los editorialistas señalaban a los sospechosos habituales. El gobierno, la policía, los empleados sociales, los responsables de educación. La moral de los servicios de orientación profesional alcanzó en todo el país unos mínimos sin precedentes.
Sin embargo, de los dos mil alborotadores que se disputaron un buen puesto desde donde presenciar el macabro espectáculo, ni uno solo llegaría nunca a reconocer haber sido testigo de lo ocurrido…
Del director de Servicios Sociales. Martes, 10 de julio de 2001
Notificación oficial para los empleados de Sanidad y Servicios Sociales
Muy confidencial. Prohibida su publicación
Realojamiento: Milosz Zelowski, nº 23 de Humbert Street, Bassindale; anteriormente en Callum Road, Portisfield.
Razón del traslado: Perseguido por los vecinos de Portisfield tras la publicación de una fotografía en un periódico local.
Situación: Pederasta fichado. Condenado por agresión sexual; 3 cargos en un período de 15 años. Puesto en libertad en mayo de 2001.
Amenaza para la comunidad: Mínima. La naturaleza del delito indica únicamente una conducta voyeurista.
Amenaza para el sujeto: Seria.
La policía advierte que Zelowski podría convertirse en objetivo de grupos de vigilancia vecinal si llegara a descubrirse su identidad y situación.
19-28 de Julio de 2001
Tan solo un puñado de empleados del Centro Médico de Nightingale leyó en algún momento el memorándum referente a la presencia de un pederasta en la urbanización Bassindale. El documento desapareció bajo una pila de papeles en la oficina central y terminó siendo archivado por alguien del personal administrativo, quien supuso que ya habría pasado por la ronda de rigor. Para quienes lo vieron, no dejaba de ser un documento normal y corriente, en el que se hacían constar el nombre y los detalles concernientes a un nuevo paciente. Para los demás, carecía de importancia, pues no afectaría -o en teoría no debía afectar- al trato que prestaban al individuo en cuestión.
Una de las asesoras sanitarias trató de sacar a colación el tema en una reunión del personal, iniciativa que topó con el rechazo de su supervisora, responsable de confeccionar la agenda de trabajo. Ambas mujeres mantenían una relación de hostilidad, al desconfiar la una de la capacidad de la otra para estar a la altura de su cometido, hecho que podría haber predispuesto a la supervisora a manejar el asunto como lo hizo. Era verano y todo el mundo quería estar en casa a una hora razonable. De todos modos, aun en el caso de que los médicos coincidieran en considerar peligroso e irresponsable alojar a un pederasta en una urbanización plagada de niños, no había nada que pudieran hacer. La decisión de trasladarlo la había tomado la policía.
La misma asesora sanitaria se acercó a la doctora Sophie Morrison en un intento descarado de anular la decisión de la supervisora. No la movía tanto su interés por el pederasta como el hecho de anotarse algún punto y Sophie Morrison, con sü ingenuidad e inexperiencia en política administrativa, resultaba fácil de intimidar. Esto era, al menos, lo que pensaba Fay Baldwin de la doctora joven y alegre que se había incorporado a la consulta hacía dos años.
Fay aguardó a que finalizara el horario de visitas para anunciarse con su particular golpeteo en la puerta de Sophie, un repiqueteo de frágiles uñas que producía idénticas reacciones en todos sus compañeros de trabajo.
– ¿Podemos hablar? -preguntó Fay alegremente, tras asomar la cabeza en la sala.
– Me temo que no -respondió Sophie lanzándose como una posesa al teclado para escribir el pangrama «Jovencito emponzoñado de whisky, ¡qué figurota exhibe!» repetitivamente en el monitor-. Acabo de poner al día unos historiales y me voy a casa. Lo siento, Fay. ¿Qué tal mañana?
No coló. Nunca colaba. Aquella terrible mujer entró igualmente en el despacho como si tal cosa y encaramó en el borde de la mesa su esmirriado trasero. Como de costumbre, lo llevaba enfundado en una falda de confección impecable y, como de costumbre, no se movía un pelo de su cabellera teñida. Ambos eran signos visibles de que se tenía por un modelo de eficiencia y profesionalidad, aunque en el fondo dichas cualidades discurrían en proporción inversa a lo que sucedía en su cabeza. Se encontraba atrapada en un círculo vicioso, desesperada por aferrarse a lo único que daba sentido a su vida: el trabajo. Sin embargo, su odio hacia las personas con las que se relacionaba, tanto pacientes como profesionales, había alcanzado proporciones catastróficas.
Sophie opinaba que lo mejor que podía hacer Fay era acogerse a la jubilación anticipada y ponerse en manos de psiquiatras para enfrentarse al vacío de su vida. El médico jefe del centro, mucho menos comprensivo con las mujeres de edad, vírgenes y frustradas, a las que solo se les daba bien armar revuelo, prefería no remover el asunto. A su modo de ver, en menos de tres meses lograrían quitársela de encima para siempre. Otra cosa sería que se tratara de uno de sus pacientes, pero Fay se las había ingeniado para evitar con coquetería a los facultativos de Nightingale en favor de la competencia del otro lado de la ciudad. «Me veo totalmente incapaz de desnudarme ante gente que conozco», aducía.
Como si a alguien le importara.
– Será solo un minuto -gorjeó Fay con voz aniñada-. Podrás dedicarme sesenta segundos de tu tiempo, ¿verdad, Sophie?
– Si no te importa que vaya recogiendo mientras tanto -contestó la doctora suspirando para sus adentros. Sophie apagó el ordenador y echó hacia atrás la silla preguntándose en el historial de qué paciente aparecerían los ejercicios de mecanografía que acababa de escribir. Siempre ocurría lo mismo con Fay. Uno se veía haciendo cosas que no quería hacer, solo para escapar de la dichosa mujer-. He quedado con Bob a las ocho.
– ¿Es verdad eso de que os casáis?
– Sí -respondió Sophie, contenta de pisar terreno firme-. Por fin he conseguido que dé la talla.
– Yo no me casaría con un hombre que no está convencido.
– Era broma, Fay. -La sonrisa se le borró ante el rictus adusto de la otra mujer-. Bueno, tampoco es un bombazo de noticia.
Se echó hacia delante la larga trenza que le llegaba hasta la cintura y empezó a peinársela con los dedos, sin darse cuenta de que así llamaba la atención sobre su juventud sin artificios.
Página siguiente