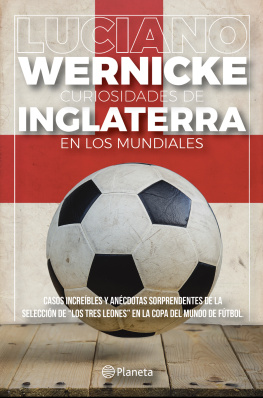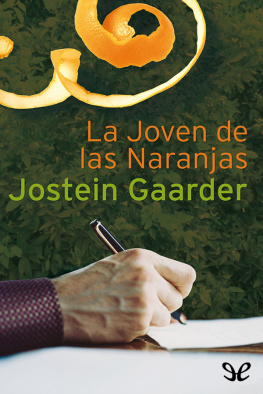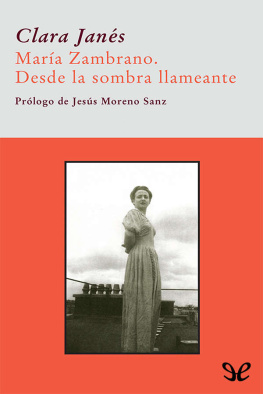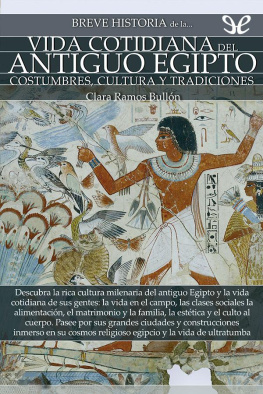Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático, sin permiso previo por escrito del editor.
la razón de todo lo que hago.
Sorrento, Italia. Diez años después de que Clara haya
decidido dejar su Argentina natal para unirse en matrimonio
con el magnate de los astilleros italianos, Luciano
D’Incarzioli
–Vincenzo, vieni qua!
– Mamma! Ti ho detto che andavo con il papà!
–“ Ay Dio , tu padre no mide el peligro, caro mio , jamás lo hizo”… pensó en voz alta Clara, mientras miraba caminar por el muelle a Luciano con su hijo y subir a la embarcación. Il Desiderio aguardaba allí, meciéndose en las intensas aguas azules. Clara los contemplaba desde la orilla; iba más allá de la simple mirada. Agradecía cuán feliz era. Ese niño había nacido en el mar, literalmente. Ocho años atrás, una tarde tibia de primavera había comenzado con dolores de parto en esa embarcación. Era primeriza y le habían advertido que el niño podía adelantarse, pero no se había imaginado que tanto. Luciano, a pesar de que intentó llegar a la costa, debió traer él mismo a su hijo al mundo. Su abuelo, Lorenzo D’Incarzioli, el fundador del gran emporio naval que ahora estaba en sus manos, le había enseñado que quienes se adentraban en el mar debían estar preparados para cualquier contrariedad. Todo había sucedido muy rápido, pero Dios lo había guiado en lo que Luciano guardaba en su corazón como “el momento más importante de su vida”.
La vida de Clara así había transcurrido desde que había conocido al heredero de los astilleros D’Incarzioli: vertiginosa, impredecible, conmovedora. Él era su amor, su verdadero y único amor, el que elegía cada mañana al comenzar el día y cada noche al cerrar sus ojos. Veía, entre padre e hijo, la síntesis perfecta de la felicidad. El entendimiento de los gestos más allá de las palabras.
Luciano se sentía pleno, lleno de dicha. Su sonrisa al jugar con ese niño era la muestra más pura de dicha y su semblante, el fiel reflejo de la serenidad; aquella que había cautivado a Clara desde el momento en que lo había conocido. Ella recorría con su mirada el paisaje. Añoraba profundamente su tierra, el campo, su casona de Emilio Bunge, en la Provincia de Buenos Aires, las noches estrelladas de la Pampa Argentina, pero también se convencía, una vez más, de que éste era su verdadero hogar porque era el hogar que había construido con el hombre del que se había enamorado en Italia cuando había viajado por otros menesteres. Éste era el hombre que había atravesado un océano para buscarla, pedirle perdón por no darse cuenta antes de que era a ella a quien en realidad amaba y decirle que se casara con él. Un amor que, a pesar del tiempo transcurrido, ella continuaba recibiendo sin condiciones y seguía encendiendo su piel como el primer día, aquella vez en Positano. Ése era Luciano D’Incarzioli, el padre de su hijo, el amor de su vida… Miraba a sus espaldas y la villa se alzaba imponente, dándole la misma impresión que cuando la había visto por primera vez, diez años atrás: majestuosa, pero tan cálida que no daban ganas de salir de aquel paraíso cubierto de buganvillas y de flores de colores intensos que, sin embargo, no ocultaban los grandes ventanales, esos que amaba Luciano porque desde allí tenía la visión que más lo impactaba, la del mar, esa que lo había acompañado durante toda su vida.
Clara estaba sentada en el muelle que tantos años antes había hecho construir Lorenzo, el abuelo de Luciano. Él había sido el amor que su abuela María había dejado atrás, al otro lado del océano, en el puerto de Nápoles, una tarde de 1925 cuando había embarcado para América rumbo a un pequeño pueblito de la llanura pampeana, en Argentina. Todo había resultado tan mágico e inexplicable para Clara. El destino la había cruzado con Luciano, el nieto del muchacho que María había sido obligada a dejar en Italia; aquel joven de ojos verde jade que ahora veía incrustados como dos piedras preciosas en el rostro del pequeño Vincenzo. Aún recordaba, no sin sentir la piel erizada, el momento en el que Luciano se le había aparecido en sus propios terruños y le había confesado aquella noche, en la pequeña localidad de Emilio Vicente Bunge, que había descubierto el secreto que su abuelo Lorenzo había guardado toda su vida: jamás había dejado de amar a María, a pesar de que ambos habían rehecho sus vidas con otras personas. Aún resonaba en su memoria el instante preciso en que ella caminaba por el sendero de entrada del campo de su familia y escuchó “ Argentina, amore mio ”. Esa voz grave y serena que, como siempre sostenía, distinguiría de entre millones. Suspiró. Contemplaba también a Ezequiel y a Gianna. Ambos se disputaban la crianza o, mejor dicho, la malcrianza del niño desde que había nacido. Luciano los amaba; Clara hasta se arriesgaba a pensar que los consideraba como sus padres. Ezequiel, hijo de padres judíos, era un niño cuando había sido entregado a Lorenzo para salvarlo de los nazis en la gran guerra. Durante su juventud, había sido la mano derecha del italiano en los negocios y su secretario personal y ahora, que Lorenzo había muerto y él estaba ya entrado en años, acompañaba a Luciano de la misma manera. Lo quería como a un hijo, ése que la vida no le había dado. También había tenido este sentimiento con Saro, el hijo de Lorenzo y Catalina, pero a éste, el destino se lo había arrancado cuando en un naufragio el mar se lo había devorado junto a su mujer, dejando solo al pequeño Luciano. El “viejo”, como solían llamar a Lorenzo, se había hecho cargo de criar a su nieto y de prepararlo para que, cuando le llegara la hora, ocupara el puesto de mando en los astilleros D’Incarzioli, después de todo, era su único heredero.
Gianna, la dulce Gianna, había sido contratada cuando era apenas una ragazzina para ayudar con los quehaceres de la gran casa a Catalina, la buena mujer con quien finalmente había contraído matrimonio Lorenzo, en Italia. La acompañó en el alumbramiento de Saro y vivió junto a la familia los mejores momentos pero también los más dolorosos. Vio soportar a la fuerte siciliana la muerte de su hijo y de su nuera aquel fatídico día del naufragio en aguas australianas y también sufrió cuando ésta, a pesar de su fortaleza, murió de la pena. El pequeño Luciano se había criado con ellos y, a pesar del profundo dolor por las pérdidas tan tempranas, se sentía bendecido por el amor que su abuelo Lorenzo, Gianna y Ezequiel, a quien con frecuencia llamaba tío, le habían brindado. Habían dedicado sus vidas a la familia D’Incarzioli. “Mis viejitos queridos”, pensaba Clara, mirándolos a ambos desde el muelle mientras daban las indicaciones al resto del personal de la casa. Nunca se había animado a preguntarles por aquel día en el que Ángela, la ex novia de Luciano, se les había aparecido en la casa. Sabía, por algunos comentarios, que no la habían pasado bien, pero sinceramente nunca se atrevió a preguntarles. De sólo pensar en que esa desquiciada los había sorprendido a todos en la noche y con un arma, dispuesta a matar hasta a Luciano por haber decidido terminar con ella antes del altar, se le helaba la sangre. Ángela Battenti, la rica italiana, ya era un capítulo cerrado en sus vidas. ¿Para qué volver atrás?, ya no tenía sentido. Ellos tampoco jamás trajeron a la luz ni una palabra sobre ese desgraciado encuentro. Ahora sólo disfrutaban de ese niño al que habían adoptado afectuosamente como su nieto. Luciano también observaba cómo se dedicaban a Vincenzo y los dejaba, sabía que nadie como ellos iba a velar por su vida, por su familia, por sus cosas… Ahora trataba de vivir intensamente, disfrutando cada minuto del día en el que podía estar con ellos. Ezequiel y Gianna habían sido bendecidos al poder trabajar en aquella casa junto a esa pequeña y tan amada familia que tantas desgracias había tenido que soportar.