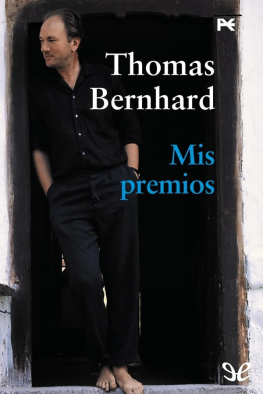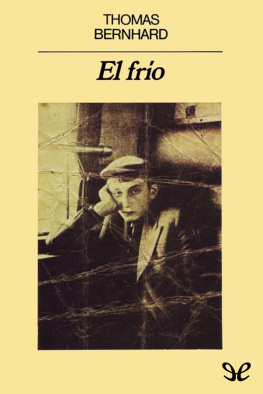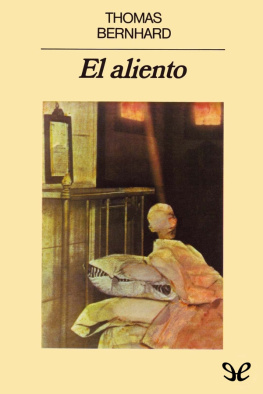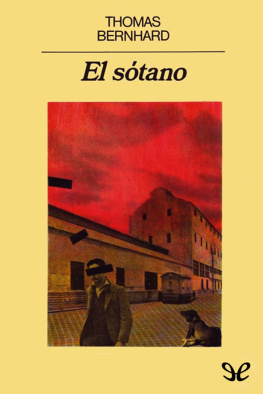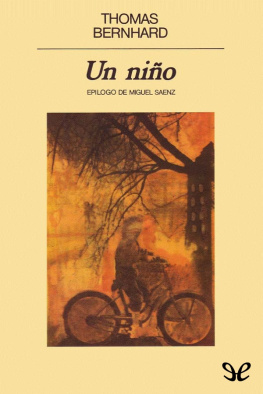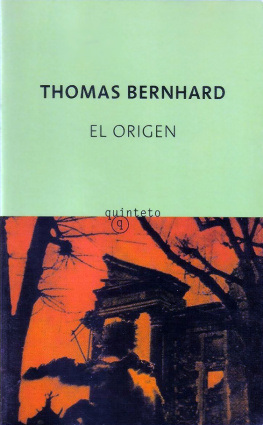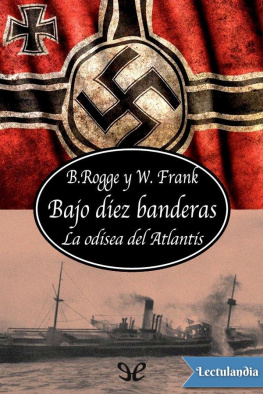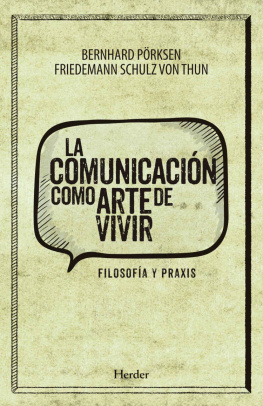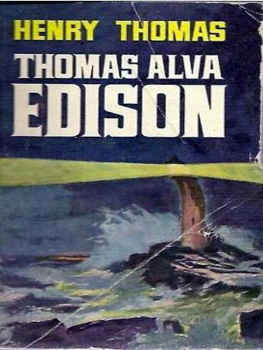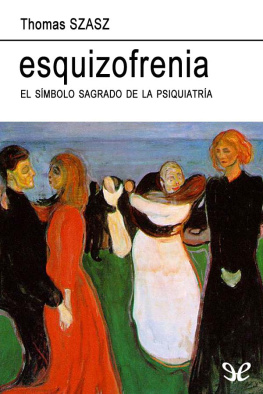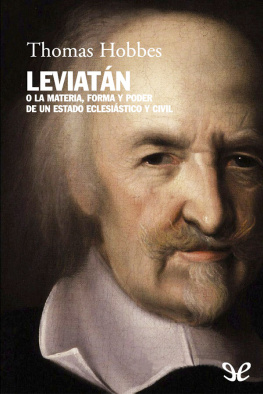Thomas Bernhard - Un ni?o
Aquí puedes leer online Thomas Bernhard - Un ni?o texto completo del libro (historia completa) en español de forma gratuita. Descargue pdf y epub, obtenga significado, portada y reseñas sobre este libro electrónico. Género: Detective y thriller. Descripción de la obra, (prefacio), así como las revisiones están disponibles. La mejor biblioteca de literatura LitFox.es creado para los amantes de la buena lectura y ofrece una amplia selección de géneros:
Novela romántica
Ciencia ficción
Aventura
Detective
Ciencia
Historia
Hogar y familia
Prosa
Arte
Política
Ordenador
No ficción
Religión
Negocios
Niños
Elija una categoría favorita y encuentre realmente lee libros que valgan la pena. Disfrute de la inmersión en el mundo de la imaginación, sienta las emociones de los personajes o aprenda algo nuevo para usted, haga un descubrimiento fascinante.

- Libro:Un ni?o
- Autor:
- Genre:
- Índice:5 / 5
- Favoritos:Añadir a favoritos
- Tu marca:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Un ni?o: resumen, descripción y anotación
Ofrecemos leer una anotación, descripción, resumen o prefacio (depende de lo que el autor del libro "Un ni?o" escribió él mismo). Si no ha encontrado la información necesaria sobre el libro — escribe en los comentarios, intentaremos encontrarlo.
Un ni?o — leer online gratis el libro completo
A continuación se muestra el texto del libro, dividido por páginas. Sistema guardar el lugar de la última página leída, le permite leer cómodamente el libro" Un ni?o " online de forma gratuita, sin tener que buscar de nuevo cada vez donde lo dejaste. Poner un marcador, y puede ir a la página donde terminó de leer en cualquier momento.
Tamaño de fuente:
Intervalo:
Marcador:
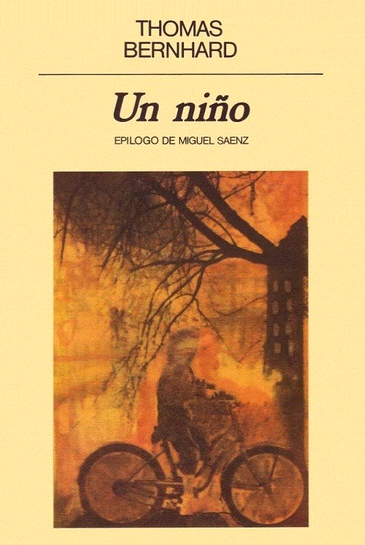
Thomas Bernhard
Autobiografía Thomas Bernhard - 5
Título original: Ein Kind
Thomas Bernhard, 1982
Traducción y epílogo: Miguel Sáenz
Editor digital: Titivillus
ePub base r1.2
Nadie ha encontrado
ni encontrara jamás.
VOLTAIRE
A la edad de ocho años, montado en la vieja Steyr-Waffenrad de mi tutor, quien en esa época había sido llamado a filas en Polonia y estaba a punto de marchar sobre Rusia con el ejército alemán, di mi primera vuelta bajo nuestro piso del Mercado de las Palomas en Traunstein, en el despoblado de un mediodía provinciano consciente de su importancia. Habiéndole cogido el gusto a aquella disciplina para mí totalmente nueva, pronto salí pedaleando del Mercado de las Palomas por la Schaumburgerstrasse hasta la Plaza Mayor, para, después de dar dos o tres vueltas a la iglesia parroquial, tomar la decisión audaz y, como se vería sólo unas horas más tarde, funesta de visitar con mi bicicleta, que, según creía, dominaba ya de una forma absolutamente perfecta, a mi tía Fanny, que vivía cerca de Salzburgo, distante casi treinta y seis kilómetros, en medio de un jardín de flores cuidado con mucho amor pequeñoburgués y que los domingos hacía unos filetes empanados muy apreciados, la cual me pareció el objetivo más apropiado para mi primera excursión, y en cuya casa pensaba hincharme de comer y de dormir, después de una fase, desde luego no demasiado breve, de admiración sin reservas por mi proeza. Yo había admirado a la clase elegida de los ciclistas desde los primeros instantes conscientes de mis ávidos ojos, y ahora pertenecía a ella. Nadie me había enseñado aquel arte, inútilmente admirado por tanto tiempo; sin pedir permiso a nadie, había sacado empujando del vestíbulo la preciosa Steyr-Waffenrad de mi tutor, no sin conciencia dolorosa de mi culpa, y, sin pensar en el cómo, había puesto el pie en el pedal y me había ido. Como no me caí, en esos primeros momentos en la bicicleta me sentí ya triunfador. Hubiera sido totalmente contrario a mi carácter volver a bajarme después de dar unas cuantas vueltas; lo mismo que en todo, llevé hasta el último extremo aquella empresa ya comenzada. Sin haber dicho palabra a nadie responsable al respecto, dejé la Plaza Mayor desde la altura airosa de mi Waffenrad y del placer que me proporcionaba, para dirigir finalmente mis ruedas hacia la llamada Pradera y luego, en plena Naturaleza, en dirección Salzburgo. Aunque era aún demasiado pequeño para sentar me realmente en el sillín —como todos los demás principiantes demasiado pequeños, tenía que llegar con el pie al pedal por debajo de la barra—, aumenté mi velocidad a ojos vistas, y el hecho de ir continuamente cuesta abajo fue un placer suplementario. ¡Si los míos supieran lo que, mediante una decisión que nada hacía prever, había logrado ya, pensaba, si me pudieran ver y al mismo tiempo, como es natural, porque no tendrían más remedio, admirar! Me imaginaba su altísimo, incluso superaltísimo grado de estupefacción. No dudaba un segundo de que mis capacidades pudieran borrar mi delito y hasta crimen. ¡Quién, salvo yo, podía conseguir montar en bicicleta por primerísima vez y largarse, y por si fuera poco con la más alta pretensión, la de llegar a Salzburgo! ¡Tendrían que comprender que siempre, a pesar de los mayores obstáculos y resistencias, me salía con la mía y resultaba vencedor! Deseaba sobre todo, mientras pedaleaba y me adentraba ya en los barrancos situados bajo la Surberg, que mi abuelo, al que quería más que a nada en el mundo, me pudiera ver en la bicicleta. Como ellos no estaban allí y no sabían absolutamente nada de mi aventura, ya muy avanzada, tenía que realizar mi empresa sin testigos. Cuando estamos en las alturas, deseamos más que nada tener algún observador que nos admire, pero me faltaba ese observador que me admirase. Me contenté con mi propia observación y mi propia admiración. Cuanto más fuertemente me soplaba la velocidad en el rostro, tanto más me acercaba a mi objetivo, la tía Fanny, y tanto más radicalmente aumentaba la distancia que me separaba del lugar de mi prodigiosa acción. Cuando, en los tramos rectos, cerraba un instante los ojos, saboreaba la felicidad del triunfador. En secreto, estaba de acuerdo con mi abuelo: ese día había hecho el mayor descubrimiento de mi vida hasta entonces, había dado un nuevo giro a mi existencia, posiblemente el giro decisivo de la locomoción mecánica sobre ruedas. Así era, pues, como el ciclista se enfrenta con el mundo: ¡desde arriba! Avanza a gran velocidad, sin tocar con los pies el suelo, es un ciclista, lo que equivale casi a: soy el dueño del mundo. En medio de una exaltación sin igual, llegué a Teisendorf, famosa por su cervecería. Inmediatamente después tuve que apearme y empujar la Waffenrad de mi tutor llamado a filas y, por ello, casi totalmente apartado del mundo. Conocí la parte desagradable del ciclismo. El camino se alargaba, y yo contaba alternativamente las piedras del borde y las grietas del asfalto; hasta entonces no había notado que el calcetín de mi pierna derecha estaba manchado de grasa de la cadena y me colgaba en jirones. La vista era deprimente, ¿iba a producirse una tragedia precisamente por la vista de aquel calcetín roto sobre la pierna manchada de grasa, ensangrentada incluso? Tenía delante Strass. Conocía la región y sus poblaciones de varios viajes en tren a casa de mi tía Fanny, que estaba casada con mi tío, el hermano de mi madre. Todo presentaba ahora una perspectiva totalmente distinta. ¿No tendrían ya fuerza mis pulmones para llegar hasta Salzburgo? Me lancé sobre la bicicleta y puse el pie en el pedal, y adopté entonces la famosa posición del corredor ciclista, más por desesperación y orgullo que por arrebato y entusiasmo, con objeto de poder aumentar una vez más la velocidad. Pasada Strass, desde la que puede verse ya Niederstrass, se me rompió la cadena, enredándose sin compasión en los rayos de la rueda trasera. Me vi catapultado a la cuneta. Sin duda alguna, aquello era el fin. Me puse de pie y miré a mi alrededor. Nadie me había visto. Hubiera sido demasiado ridículo haber sido descubierto en medio de aquella funesta zambullida. Levanté la bicicleta y traté de sacar la cadena de los rayos. Manchado de grasa y de sangre, y temblando de decepción, miré hacia donde suponía estaba Salzburgo. Después de todo, sólo hubiera tenido que recorrer doce o trece kilómetros más. Sólo entonces se me ocurrió que ignoraba por completo la dirección de mi tía Fanny. Jamás hubiera encontrado la casa del jardín de flores. Mi pregunta: ¿dónde está o dónde vive mi tía Fanny?, si realmente hubiera llegado a Salzburgo, no hubiera tenido ninguna respuesta o hubiera tenido cientos de respuestas. Estaba allí, envidiando a los que pasaban en sus automóviles y en sus motocicletas, sin prestar ninguna atención a mi accidentada existencia. Por lo menos, la rueda trasera daba vueltas otra vez, y por lo tanto podía empujar la Steyr-Waffenrad de mi tutor, si bien de regreso, hacia donde me esperaba ahora la catástrofe y donde, de repente, amenazaba oscurecer de súbito. Con el entusiasmo de mi excursión, como es natural, no había tenido ningún sentido del tiempo, y para colmo de todo estalló en un instante una tormenta que transformó en un infierno el paisaje que yo acabada de atravesar a gran velocidad con la más exaltada de las exaltaciones. Brutales masas de agua caían sobre mí y, en cuestión de segundos, convirtieron la carretera en un torrente, y yo, empujando mi bicicleta bajo aquellas masas de agua desencadenadas, lloriqueaba sin cesar. A cada vuelta de rueda, los torcidos rayos se atascaban, la oscuridad era completa, no veía ya nada. Como siempre, pensé, he sido víctima de una tentación que sólo puede tener un fin absolutamente horrible. Me imaginaba espantado el estado de mi madre, entrando, y no por primera vez, en el puesto de policía del ayuntamiento, desorientada, furiosa y tartamudeando algo sobre ese niño espantoso, terrible. Mi abuelo, muy afuera y al otro extremo de la ciudad, no tendría la menor sospecha. En él ponía ahora otra vez toda mi confianza. Me resultaba evidente: no había ni que pensar en ir el lunes al colegio. Sin permiso y de la forma más malvada, yo había puesto pies en polvorosa y, por añadidura, había destrozado la Waffenrad de mi tutor. Lo que empujaba era una chatarra. Mi cuerpo era alternativamente sacudido por las masas de agua y por un miedo atroz. Así anduve a tientas durante varias horas. Quería repararlo todo pero ¿tenía siquiera posibilidad de hacerlo? Yo no había cambiado, mis protestas no tenían ningún valor, mis buenas intenciones habían sido, una vez más, pura palabrería. Me maldije. Quise morirme. Pero no era tan sencillo. Me esforcé por adoptar una actitud digna. Me condené a la más alta pena. No a la pena de muerte sino a la más alta pena, aunque no sabía muy bien cuál podía ser esa más alta pena, e inmediatamente después tuve conciencia otra vez de lo absurdo de aquel juego infernal. La gravedad de mi crimen había aumentado indudablemente, de eso me daba cuenta con toda claridad. Todos los delitos y crímenes que había cometido hasta entonces no eran nada en comparación con aquél. Mis novillos en la escuela, mis mentiras, las trampas que colocaba una y otra vez por todas partes me parecían, en comparación con mi nuevo delito o crimen, como siempre, inocentes. Había llegado a un grado peligroso en mi carrera criminal. La preciosa Waffenrad destrozada, mi ropa sucia y rota, toda mi confianza en mí quebrantada de la forma más abyecta. La palabra arrepentimiento la encontraba de momento de mal gusto. Mientras empujaba la bicicleta a través de aquel infierno, lo calculaba todo una y otra vez de arriba abajo, sumaba, dividía, sustraía, la sentencia tenía que ser horrible. La palabra imperdonable marcaba continuamente mis pensamientos. ¿De qué servía que lloriquease y me maldijese? Yo quería a mi madre, pero no era un hijo querido, nada era sencillo conmigo, todo lo que había de complicado en mí era superior a sus fuerzas. Yo era cruel, era abyecto, era taimado, era, y eso era lo peor, ni visto ni oído. Pensar en mí mismo me llenaba de horror. Si pudiera, apoyado en su hombro, llenarme de felicidad con su aliento, mientras ella leía su Tolstoi o alguna otra de sus queridas novelas rusas, pensaba. Qué degenerado soy. Es asqueroso. ¡Cómo he manchado mi alma! ¡Cómo he engañado otra vez, en lo más profundo, a mi madre y mi abuelo! Eres lo que te llaman, ¡el más horrible de todos los niños! Pensaba en qué pasaría si ahora, cuando el mundo no era más que una fealdad profundamente abominable y oscura, estuviera en casa, podría irme a la cama sin vergüenza ni remordimientos. Oía las buenas noches de mi madre y lloriqueaba más fuerte aún. ¿Llevaba siquiera aún zapatos en los pies? Era como si la lluvia me lo hubiera arrebatado todo, como si no me hubiera dejado más que mi miseria. Pero no podía renunciar. Una luz y la palabra Albergue, lentamente reconocible en esa luz, eran ahora mi esperanza. Mi abuelo me lo había advertido siempre: el mundo es repugnante, implacable, mortal. Cuánta razón tenía. Todo era mucho peor aún de lo que pensaba. En realidad, hubiera querido morirme allí mismo. Pero entonces empujé aún la bicicleta aquellos metros hasta la puerta del albergue, la apoyé en la pared y entré. Sobre un tablado bailaban jóvenes aldeanos y aldeanas a los acordes de una orquesta que tocaba bailes que yo conocía bien, pero eso no me consoló, al contrario, ahora me sentía totalmente excluido. Toda aquella sociedad humana estaba frente a mí, el único que no formaba parte de ella. Yo era su enemigo. Yo era el criminal. No merecía ya estar en ella, y ella se defendía de mí. Armonía, alegría, seguridad, allí no se me había perdido ya nada. Ahora el dedo del mundo entero me señalaba mortalmente. Durante el baile nadie se dio cuenta de mi lamentable estado, pero luego, cuando las parejas dejaron el tablado, me descubrieron. Me avergoncé profundamente, pero al mismo tiempo me sentí feliz de que me hablaran. ¿De dónde vienes? ¿Adónde vas? ¿Quiénes son y dónde están tus padres? ¿No tienen teléfono? Está bien, siéntate aquí. Me senté. ¡Bebe! Bebí. Tápate. Me tapé. Un grueso capote de guardia forestal me protegió. La camarera me preguntaba, yo le respondía y lloraba. De repente aquel niño cayó otra vez de cabeza en su infancia. La camarera le tocó la nuca. Lo acarició. Estaba salvado. Pero eso no cambia nada en el hecho de que ese niño es el niño más horrible de todos los niños. ¡Eras lo que me faltaba!, era la exclamación, siempre repetida, de mi madre. Todavía hoy la oigo claramente. ¡Un niño espantoso! ¡Un paso en falso! Yo me encogía, acurrucado en un rincón oscuro del salón del albergue, observando la escena. La naturalidad de la gente que había en el tablado y delante de él me gustaba. Aquí se mostraban un mundo y una sociedad, y se comportaban de una forma totalmente distinta de la de los míos. Yo no formaba parte de ellos, lo quisiera o no, ni tampoco formaban parte los míos, lo quisieran o no. Pero ¿existían realmente unos de una forma natural y los otros de una forma artificial, aquéllos de una forma natural, los míos de una forma artificial? No era capaz de transformar mi idea en pensamiento. Me gustaba el clarinete y secretamente lo escuchaba sólo a él. Mi instrumento favorito y yo formábamos aquí una conspiración. Dos muchachos, dijeron, me llevarían a casa, pero no antes de medianoche. Bailaron todo lo que pudieron, y yo me hice amigo le ellos. La amistad comenzó al verlos por primera vez. La camarera me traía una y otra vez algo de comer y de beber, la gente se ocupaba de sus propios asuntos y, salvo cuando me alimentaban, me dejaban en paz. Allí, en aquel entorno, hubiera podido ser feliz, me gustaban las salas de las posadas y su sociedad turbulenta. Pero no era tan tonto como para hacer caso omiso de mi espantoso futuro. Lo que, cuando me vaya de aquí, se me vendrá encima será más horrible que todas las cosas horribles anteriores. Mi instinto no me había dejado nunca en la estacada. Aunque fuera un miserable fardo humano que, empapado todavía hasta los huesos, se acurrucaba en el rincón que tenía asignado, tenía sin embargo mi espectáculo, mi escena didáctica, mi teatro de marionetas. No es de extrañar que me hubiera dormido cuando los dos mozos me despertaron, rudamente, a su estilo tosco. Me cargaron a hombros y me separaron de la música y del baile. Una noche glacial, estrellada. Uno me sentó delante de él en su bicicleta, de forma que yo pudiera sujetarme en el manillar, y el otro conducía con una mano, llevando mi bicicleta a su lado. Pedalearon, tan aprisa como podían, hacia Surberg, donde tenían su casa. Ni una palabra, sólo el resoplar de aquellos dos seres agotados. Delante de su casa me descargaron, vino su madre, me llevó con ella a la casa y me quitó la ropa, colgándola junto una estufa aún caliente. Me dio de beber leche, a la que había añadido miel. Me cuidaba maternalmente, pero me dio a entender sin palabras, sólo con su silencio, que desaprobaba decididamente mi conducta, lo sabía todo aun sin explicaciones por mi parte. No había sido difícil aclarar el caso. ¿Qué van a decir tus padres?, preguntó. Por mi parte, estaba seguro de lo que me ocurriría cuando estuviera en casa. Los mozos me habían prometido llevarme a mi casa. Cuando estuve seco, sin temblar ya de frío, acostumbrado al calor de la sala de aquella casa de aldeano extraña pero confortable, me quité la camisa de fustán que me había puesto la campesina y me puse otra vez mi ropa. Los mozos me subieron a hombros y me llevaron a Traunstein. Me dejaron en el Mercado de las Palomas ante la puerta de mi casa y se fueron. No había tenido tiempo de darles las gracias. Levanté la vista por la oscura fachada, hasta el segundo piso. No se movía nada. Eran alrededor de las tres de la mañana. El aspecto de la Steyr-Waffenrad de mi tutor, que los mozos habían apoyado en la pared de la casa, era tristísimo. No había duda, tendría que llegar a mi madre pasando por mi abuelo, que vivía con mi abuela en Ettendorf, en una vieja casa de campo, a sólo cien pasos le la famosa iglesia de peregrinaciones ante la que todos los años, el lunes de Pascua, se celebra la llamada cabalgata de San Jorge. Mi madre y yo no hubiéramos estado en condiciones de evitar una catástrofe. El abuelo era la autoridad ante la que todos se inclinaban, el que conciliaba lo que había que conciliar y cuya palabra inapelable era la primera y la única. El juez. Quien dictaba sentencia. Yo sabía muy bien lo que significaba apretar el timbre de la puerta de nuestra casa. Me guardé de hacerlo. Encajé la deformada Waffenrad entre la pared le la casa y la carretilla que, para todos los casos y todos los fines imaginables, estaba año tras año junto a la pared de la casa, y me puse en camino hacia Ettendorf, distante tres o cuatro kilómetros. Me gustaron el silencio y la soledad de la ciudad. En casa de los panaderos había ya luz; fui corriendo, saliendo del Mercado de las Palomas, bajando por la llamada escalera del dentista, junto a la cual, hasta donde podía recordarse, tenía su consulta un dentista, pasando por delante de nuestro tendero, sastre, zapatero, empresario de pompas fúnebres, todas las profesiones imaginables tenían aquí su asiento, dejando atrás la fábrica de gas y cruzando el río Traun por una pasarela de madera; sobre ella, muy alto, mi maravilla de la técnica, estirándose cien metros sobre el Traun de este a oeste, genial, atrevida, oigo decir a mi abuelo, esa construcción: ¡el puente del ferrocarril! Recuerdo que, en el aburrimiento de las tardes, colocaba a menudo piedras sobre los raíles, sin duda demasiado pequeñas para las gigantescas locomotoras que mis compañeros de la escuela primaria y yo hubiéramos visto con tanto gusto precipitarse en el abismo. Anarquistas de seis, siete u ocho años se entrenaban, aunque sin éxito, en la llamada ladera del viñedo, acarreando durante horas en medio del calor piedras y estacas, colocándolas sobre los raíles y acurrucándose al acecho. Los trenes no tenían ninguna intención de descarrilar y precipitarse en el abismo con su cortejo de vagones. Pulverizaban las piedras y hacían saltar por el aire las estacas. Nosotros nos acurrucábamos entre los arbustos, escondiendo la cabeza. Para realizar nuestros propósitos anarquistas nos faltaba fuerza física, no aptitudes intelectuales. Muchos días estábamos de un humor benévolo y, en lugar de trozos de piedra y estacas de madera, en los raíles colocábamos sólo monedas de un pfennig y nos alegrábamos de cada aplastamiento logrado por un expreso. Había que poner las monedas en los raíles de acuerdo con un sistema ideado muy cuidadosamente, a fin de obtener una laminación especialmente lograda; al aficionado le desaparecía la moneda de golpe, y no volvía a encontrarla entre los cantos y la maleza de la ladera del viñedo. Muy a menudo me imaginaba que el puente del ferrocarril se derrumbaba, en muchos de mis sueños se me aparece todavía hoy la imagen de ese puente derrumbado, la catástrofe elemental de mi infancia. Los compartimientos de primera clase colgados sólo de un hilo sobre el torrente, y en los que no hay más que cadáveres y supervivientes que se debaten, gritando al viento de la catástrofe. Lo mismo que, en general, desde mi más tierna infancia, mis sueños culminaban siempre en ciudades deshechas, en puentes derrumbados y vagones de ferrocarril rotos que colgaban sobre el abismo. Ese puente del ferrocarril era la obra más formidable que había visto hasta entonces. Si pusiéramos sólo un paquetito muy pequeño de dinamita en uno solo de los pilares y lo hiciéramos explotar, el puente entero se hundiría inevitablemente, decía mi abuelo. Hoy sé que tenía razón, basta medio kilo de explosivo para hacer que se hunda un puente. La idea de que bastaba un paquetito de explosivo del tamaño de nuestra Biblia familiar para hacer que se hundiera aquel puente de más de cien metros de longitud me fascinaba más que cualquier otra cosa. Pero hay que hacer un encendido a distancia, decía mi abuelo, para no volar también por los aires con el puente. Los anarquistas son la sal de la tierra, decía una y otra vez. Me fascinaba también aquella frase, era una de sus fiases habituales, cuyo sentido total, lo que quiere decir completo, como es natural, sólo pude comprender poco a poco. El puente del ferrocarril sobre el Traum, hacia el que yo levantaba los ojos como si fuera la mayor de todas mis cosas colosales, algo, como es natural, mucho más colosal que Dios, con el que nunca en mi vida he sabido qué hacer, era para mí lo más alto. Y precisamente por ello había especulado siempre sobre cómo hacer que se hundiera esa cosa más alta. Mi abuelo me había mostrado todas las posibilidades de hacer que se hundiera el puente. Con explosivos se podía aniquilar todo, si se quería. En teoría, todos los días lo aniquilo todo, comprendes, decía. En teoría era posible, todos los días y en todo momento en que se deseara, destruirlo todo, hacer que se hundiera, borrarlo. Esos pensamientos los consideraba él los más grandiosos. Yo mismo hice mío ese pensamiento y juego durante toda mi vida con él. Mataré cuando quiera, hundiré cuando quiera. Aniquilaré cuando quiera. Pero la teoría es sólo teoría, decía mi abuelo, encendiendo entonces su pipa. A la sombra de aquel puente del ferrocarril nocturno, junto al que yo inflamaba con el mayor placer mis pensamientos anarquistas, iba caminando hacia casa de mi abuelo. Los abuelos son los maestros, los verdaderos filósofos de todo ser humano, siempre descorren el telón que los otros cierran continuamente. Vemos, cuando estamos con ellos, lo que es realmente, no sólo la sala de butacas, vemos el escenario, y vemos todo lo que hay detrás del escenario. Desde hace milenios los abuelos crean el diablo, cuando sin ellos sólo existiría Dios misericordioso. Por medio de ellos conocemos todo el espectáculo completo, no sólo un resto miserable y mendaz, en calidad de farsa. Los abuelos meten la cabeza del nieto allí donde, por lo menos, hay algo interesante que ver, aunque no siempre elemental, y nos liberan, mediante esa continua atención a lo esencial, de la desesperada indigencia en que, sin los abuelos, tendríamos que asfixiarnos pronto indudablemente. Mi abuelo por parte de madre me salvó del embrutecimiento y del desolado hedor de la tragedia terrenal, en los que se han asfixiado ya miles y miles de millones. Me sacó, suficientemente pronto y no sin un doloroso proceso de corrección, de la ciénaga universal, afortunadamente con la cabeza por delante y luego el resto. Me hizo observar, suficientemente pronto, aunque realmente fue el único, que el ser humano tiene una cabeza y lo que eso significa. Que, además de la capacidad de andar, la capacidad de pensar tiene que comenzar tan pronto como sea posible. Iba a ver a mi abuelo a Ettendorf, como siempre, también aquella noche, como si subiera a una montaña sagrada. Ascendía desde los bajos fondos. Dejaba atrás todo lo que era estrecho de miras, sucio, en el fondo sólo repugnante. Dejaba atrás el olor abominable de un mundo estúpido en el que la impotencia y la bajeza están en el poder. Había algo de solemne en mi paso, mi respiración se hacía más amplia, subiendo, hacia mi abuelo, hacia mi instancia más alta, me transformaba, de forma totalmente evidente, de criminal común, de personaje indigno y tan abismalmente perverso, de figura dudosa y corrupta, en una personalidad cuya cualidad más destacada no era otra que noble orgullo. Sólo una persona especialmente inteligente, dotada de cualidades intelectuales muy especiales aprende en tan corto tiempo a montar en bicicleta y se atreve a ir en ella hasta Salzburgo. El hecho de que hubiera fracasado poco antes de la meta no disminuía mi proeza. Eso es lo que pensaba sin duda. Porque incluso en mi fracaso puede reconocerse mi grandeza. Me iba preparando en el camino hacia casa de mi abuelo; cuanto más subía por la pendiente, cuanto más me acercaba a esa casa, con tanto mayor insistencia me explicaba mi hazaña. Ni siquiera tenía sueño. Estaba demasiado excitado. Sólo tenemos que estar activos, nunca inactivos, yo no dejaba de tener esas palabras de mi abuelo en los oídos, y también hoy determinan mi jornada. Me las decía ininterrumpidamente, mientras subía cada vez más alto, hagamos lo que hagamos, hay que hacer algo, decía el Sabio de la Montaña de Ettendorf. El hombre activo es el santo, aun cuando en este mundo de todas formas corrupto y rebosante de horror se vea marcado como criminal; un crimen, el que fuera, era al fin y al cabo mejor que la inactividad absoluta, que era lo más abominable del mundo. Ahora, aunque fuera a una hora absolutamente insólita, yo tenía que informar sobre una acción que indudablemente valoraba de una forma extraordinariamente alta. Preparaba hasta en los más pequeños detalles el relato que le haría a mi abuelo, perfilaba ya mi informe cuando estaba todavía a unos cientos de metros de la casa de mi abuelo. A mi abuelo le gustaba el discurso claro, conciso; aborrecía la digresión, los prolegómenos y rodeos de que adolecían todos los demás cuando tenían algo que contar. Lo hacía sufrir la prolijidad de los que lo rodeaban, que sólo se expresaban como aficionados y que en todo caso, cuando se atrevían siquiera a decirle algo, estaban seguros de la condena de mi abuelo. Yo conocía su aversión por el parloteo de circunstancias. Las personas semicultivadas sólo nos sirven una y otra vez su horrorosa papilla rancia, decía él. Estaba rodeado sólo de personas semicultivadas. Le asqueaban cuando levantaban la voz. Hasta el fin de sus días odió aquella forma diletante de articular. Cuando habla un hombre sencillo, es una bendición. Habla, no parlotea. Cuanto más culta se vuelve la gente, tanto más insoportable se hace su parloteo. Yo me guiaba totalmente por aquellas máximas. Podemos escuchar a un albañil o a un leñador, pero a una persona cultivada o a una persona supuestamente cultivada, porque la verdad es que sólo hay personas supuestamente cultivadas, no. Desgraciadamente, sólo oímos siempre parlotear a los parloteadores, los otros guardan silencio, porque saben muy bien que no hay mucho que decir. Yo había llegado a la cima de la Montaña Sagrada. El crepúsculo matutino daba a mi llegada ante la casa de mi abuelo un efecto teatral que favorecía mi entrada en escena. Pero no me atreví aún a atravesar los muros de mi abuelo. No eran más de las cuatro de la mañana. No podía, no debía, presentarme inmediatamente, desbarataría toda mi estrategia. Haría bien en reflexionar a fondo una vez más sobre todo. Si despierto a mis abuelos, estaré en seguida en desventaja, la inoportunidad ofende, me convertiré otra vez en culpable. La casa en la que vivían mis abuelos desde hacía ya varios años pertenecía a un pequeño agricultor que tenía seis o siete vacas y, con su mujer, encorvada y casi sordomuda, explotaba su propiedad. Era algo casi celestial saber que mis abuelos vivían en una verdadera propiedad agrícola, el espíritu en medio de la materia, por decirlo así. Me gustaban el establo y los animales, me gustaban los olores, me gustaban los campesinos. Y a la inversa. No, no era imaginación. Me dejaban mirar mientras ordeñaban a las vacas, les daba de comer, las limpiaba, era testigo de sus partos. Estaba presente cuando trabajaban la tierra, sembraban, recolectaban. En invierno me dejaban estar con los campesinos en su salón. En ninguna parte era más feliz. Y aquí, donde yo era ya feliz por mí mismo, vivían en el primer piso, para completar mi sentimiento de felicidad, mi abuelo y mi abuela. Desde aquí se tenía una amplia vista sobre los Prealpes bávaros, sobre el Hochfelln sobre el Hochgem, sobre la pared de Kampen. Se sabía, ahí abajo está el Chinese. Algunos días, cuando soplaba cierto viento del este y se escuchaba atentamente, solía decir mi abuelo, se oían desde su balcón las campanas de Moscú. El pensamiento me fascinaba. Nunca oí las campanas de Moscú, pero estaba seguro de que él, de cuando en cuando, las oía. Traunstein, allí abajo, esta situado sobre una colina de morena, pero Ettendorf está mucho más alto todavía; por decirlo así, desde la Montaña de la Sabiduría se contemplaban allí abajo los bajos fondos de la pequeña burguesía, en la que, como no se cansaba de decir mi abuelo, el catolicismo blandía su cetro estúpido. Lo que había bajo Ettendorf sólo merecía desprecio. El pequeño espíritu comercial, el pequeño espíritu en general, la bajeza y la tontería. Estúpidos como ovejas se agrupan los pequeños comerciantes alrededor de la iglesia y balan a morir, día tras día. Nada era más repugnante que una pequeña ciudad, y precisamente la clase de pequeña ciudad que era Traunstein era la más abominable. Unos pasos por esa ciudad y se ensuciaba ya uno, unas palabras habladas con alguno de sus habitantes y había que vomitar. O en pleno campo o en una ciudad gigantesca, era lo que opinaba mi abuelo. Por desgracia, su yerno, mi tutor, sólo había encontrado un empleo aquí, y por eso nos veíamos obligados a existir en aquella atmósfera execrable. Él mismo estaba al fin y al cabo en Ettendorf, pero abajo, en Traunstein, no, prefería el suicidio. Así era como hablaba exactamente en sus paseos. La palabra suicidio era una de sus palabras naturales, la conozco desde mi más tierna infancia, sobre todo en labios de mi abuelo. Tengo experiencia en la utilización de esa palabra. No había conversación, no había enseñanza por su parte a la que no siguiera inevitablemente la afirmación de que el bien más precioso del hombre era sustraerse al mundo por su libre decisión mediante el suicidio, matarse cuando uno quisiera. Él mismo había especulado con ese pensamiento durante toda su vida, era la especulación a la que con más pasión se dedicaba, y yo la he asumido. En cualquier momento, siempre que queramos, decía él, podemos suicidamos, en lo posible de la forma más estética, decía. Poder poner pies en polvorosa, decía, era el único pensamiento realmente maravilloso. Tu padre, decía, cuando estaba bien dispuesto hacia él, tu tutor, cuando en aquel momento lo condenaba, es quien gana el pan, y de eso vivís tú y tu madre, provisionalmente de eso vivimos todos, y por ello tenemos que aceptar el hecho de que tiene que estar en este espantoso Traunstein y ganar nuestro pan, no había otra opción. Somos víctimas del desempleo. Éste era el único puesto libre para tu padre (o tutor) en toda Austria y toda Alemania. Cómo desprecio a estos habitantes de ciudad pequeña. Cómo los odio. Pero no me mataré. No por esas gentes inútiles, que tienen un tronco sobre dos piernas pero no cabeza. Sólo bajaba a Traunstein cuando mi madre lo invitaba a comer. De todas las mujeres que he conocido en mi vida, mi madre era la que cocinaba mejor. En la guerra hacía por decirlo así con nada algo exquisito, nadie podía imitarla. Comida familiar o cocina casera son expresiones aterradoras para mí, pero no en lo que se refería al arte de mi madre. Así, él y mi abuela tenían un motivo, dos o tres veces por semana, para bajar a la odiada ciudad de Traunstein, a fin de comerse unas chuletas de ternera, un asado, un pastel de requesón. Hacia el mediodía, dos cabezas muy altas bajaban de Ettendorf a Traunstein. Los campesinos tenían un nieto de mi edad que dormía en una habitación de la planta baja. Aquel Georg, llamado Schorschi, que no iba a la escuela elemental en Traunstein sino en Surberg, era un atractivo suplementario. Así, toda mi nostalgia en Traunstcin se dirigía sólo hacia Ettendorf. Schorschi era inteligente, respetaba a mi abuelo, aceptaba ansiosamente todo lo que venía de él, y mi abuelo lo quería. Como yo, Schorschi crecía sin padre, exclusivamente con sus abuelos; a su padre lo vi de vez en cuando, a su madre nunca, no sabía nada de ella. Los campesinos educaban a su nieto de acuerdo con sus ideas campesinas, y él crecía en medio de una pobreza absoluta, incluso de verdadera indigencia; además de ir a la escuela, Schorschi tenía que trabajar duramente, pero lo hacía de mil amores, y juntamente con él saqué muchas veces terneras del vientre de las vacas. Era más fuerte que yo, se parecía a su abuelo como un huevo a otro, era rubio pálido y, a diferencia de mí, un genio para el cálculo. Resolvía cualquier ejercicio aritmético en unos segundos. El invierno lo pasaba yo casi exclusivamente con él y sus abuelos en su salón, si no estaba en casa de mis abuelos en el primer piso, donde se alegraban de poder mandarme abajo cuando mi abuelo trabajaba. Schorschi, mi compañero, conjurado conmigo y mi confidente más íntimo salvo mi abuelo. Hace unos años lo vi por última vez, los dos acabábamos de cumplir cuarenta y cinco años, él se había vuelto loco y desde hacía dos años no salía de la casa de sus abuelos, que ellos le habían legado. Amenazaba matar a todo el que se atreviera a subir a verlo al primer piso, donde mis abuelos vivieron en otro tiempo. Se había dejado crecer el pelo durante años, y no estaba ya acostumbrado en absoluto a hablar con nadie. Sin embargo se alegró de mi visita, y murmuró palabras incomprensibles. Abrió una botella de Traminer, que vaciamos, la mayor parte del tiempo, en silencio. Una y otra vez dijo que recordaba muy claramente a mi abuelo, todavía hoy lo quería, y lo respetaba más que a nadie. Me avergonzó con su sencillez en medio de su degeneración. Le hablé de mí, pero lo que yo decía le resultó incomprensible. Todo lo que yo decía era un parloteo superfluo. Por otra parte, pensé, tú tienes la cabeza lúcida, aunque por lo demás seas un lisiado físico, y él es un resto inerte que se ha vuelto apático, y en el que el alma no aguantará ya mucho tiempo. Sólo le flameaba aún de vez en cuando en los ojos. Era una escena espectral, a la que sin embargo no quiero renunciar de ningún modo. Telas de araña de metros de longitud dominaban la casa, el olor a moho se depositaba en tomo a cada palabra, a cada sensación. Su padre se ahorcó, después de quebrar en Munich con una empresa le electricidad, y eso aniquiló la vida del hijo. Los abuelos murieron, y la casa y su propiedad se vinieron abajo. Yo no había querido dar crédito a mis ojos: en tomo a la casa en otro tiempo cuidada habían arrojado un centenar de coches viejos, abandonándolos a su suerte. Dos hombres, con el rostro invadido por la barba y que llevaban monos rígidos de suciedad, se llevaron casi al mismo tiempo el índice a la sien cuando les pregunté por Schorschi. Desde hacía dos años no había salido del primer piso. Le suministraban víveres, pero no debían subir adonde estaba. Todavía era propietario de la casa, aunque hacía tiempo que hubiera debido ser incapacitado. Me advirtieron. Sin embargo entré y me atreví a subir al primer piso. Me abrió la puerta un infraser, con suciedad en el pelo, pero en el que brillaban sin embargo los ojos de mi querido Schorschi. No me reconoció enseguida, tuve que decir tres veces Thomas para que me comprendiera. Entonces pude entrar. Ése es exactamente el aspecto que tiene un hombre que ha renunciado totalmente y de forma consecuente pero todavía no se ha matado, pensé. Su padre se mató, pensé, él no, probablemente el suicidio de su padre es precisamente la razón de que hasta ahora no se haya matado. Por medio de la especulación miré a través del infraser Schorschi hacia nuestra infancia común. Todavía estaba allí, vivía. Así pues, miré por la ventana del dormitorio de mi amigo, que dormía con sueño profundo, porque era siempre explotado y, por ello, estaba agotado siempre, como todos los hijos de campesinos. ¿Llamo o no llamo? Llamé. Schorschi vino a la ventana y me abrió. Veo la escena claramente. Abrió de par en par la puerta de la casa, y yo me senté con él en su habitación fría y le conté mi historia. Tuve en él el grandioso efecto esperado. Casi hasta Salzburgo, dije, por poco, ya veía las luces de Salzburgo, pero no sabía la dirección de mi tía Fanny. Todo lo que yo decía le admiraba, y con cada nuevo giro en mi relato su admiración era mayor aún. Naturalmente, él nunca había montado en una Steyr-Waffenrad. Qué sensación más agradable, ponerla en movimiento uno mismo y largarse con ella. Yo disfrutaba de mi relato como si lo hiciera alguien totalmente distinto, y me animaba a medida que hablaba, dando al conjunto, estimulado por mi pasión por lo que contaba, una serie de acentos que o bien eran exageraciones para sazonar todo el relato, o incluso invenciones suplementarias, por no decir: mentiras. Sentado en el taburete junto a la ventana, le hice a Schorschi, que se sentaba enfrente en su cama, un relato absolutamente dramático, que yo estaba convencido que había que considerar como obra de arte lograda, aunque no podía haber duda de que se trataba de acontecimientos y hechos verdaderos. Donde me parecía oportuno me alargaba, reforzando esto, atenuando aquello, atento siempre a dirigirme al punto culminante de toda la historia, a no anticipar ninguna sorpresa y, por lo demás, a no olvidarme nunca de mí, como centro de mi poema dramático. Sabía lo que le impresionaba a Schorschi y lo que no le impresionaba, y en ese conocimiento se basaba mi relato. Naturalmente, no podía hablar tan alto que nos oyeran. Era día claro cuando terminé el relato. Fui capaz de convertir mi lamentable fracaso del final, con unas frases breves, en un triunfo. Lo había conseguido: Schorschi estaba convencido esa mañana de que yo era un héroe. Mi abuelo me recibió con una mirada severa, pero al mismo tiempo con un apretón de manos que me decía: todo está arreglado. Pase lo que pase, estás perdonado. Mi abuela había puesto en la mesa un desayuno delicioso. Me gustaban sus desayunos más que cualquier otro. No querían saber muchas cosas de mí, sencillamente se alegraban de que estuviera allí sano y salvo. Mi abuelo se levantó y se puso a trabajar. A trabajar en su novela. Aquello hacía que yo me imaginara algo horrible, pero al mismo tiempo totalmente extraordinario. Mi abuelo se ató con un cinturón de cuero su manta de caballo en tomo al cuerpo y se sentó frente a su escritorio. Mi abuela se levantó y cerró por completo la puerta acolchada. Ya de niño yo había tenido siempre la impresión de que los dos juntos eran los más felices de los seres. Lo fueron hasta el final de su vida. Ese día mis abuelos estaban invitados a comer por mi madre. Esa fue mi suerte. De la mano de mi abuelo y al lado le su mujer, mi abuela, empecé a bajar, tan protegido como podía estarlo, hacia Traunstein. Estaba seguro de la victoria. El camino de Ettendorf a Traunstein lo hice ya con la cabeza levantada, no con la cabeza hundida como en el recorrido inverso de unas horas antes. Mi madre no podía conmigo. En casos como aquel de la Steyr-Waffenrad, me pegaba furiosamente, la mayoría de las veces con el vergajo de buey que había sobre el armario de la cocina, y yo me agachaba, pidiendo socorro, con conciencia de que estaba haciendo teatro de la mejor especie, en un rincón de la cocina o de la habitación, protegiéndome la cabeza con las manos. A la menor ocasión, ella agarraba el vergajo de buey. Como en fin de cuentas el castigo corporal nunca me ha impresionado, lo que no se le escapó jamás, ella trataba de doblegarme con las frases más horribles, y cada vez me hería profundamente en el alma cuando decía Eras lo que me faltaba o Eres mi desgracia, ¡Que se te lleve el diablo! ¡Has destrozado mi vida! ¡Tú tienes la culpa de todo! ¡Me vas a matar! ¡No eres nadie, me avergüenzo de ti! ¡Eres un inútil como tu padre! ¡No sirves para nada! ¡Eres la manzana de la discordia! ¡Mentiroso! Se trata sólo de una selección de las maldiciones que me lanzaba según los casos y que no prueban más que su impotencia hacia mí. Realmente siempre me dio la sensación de que, durante toda su vida, me interpuse en su camino, y de que impedí que su felicidad fuera completa. Cuando ella me veía, veía a mi padre, su amante, que la dejó plantada. Veía en mí con demasiada claridad a quien la destruyó, el mismo rostro, como me consta, porque al fin y al cabo he visto una fotografía de mi padre. El parecido era asombroso. Mi cara no sólo se parecía a la cara de mi padre, sino que era la misma cara. La mayor decepción de la vida de mi madre, su mayor derrota, estalla allí cuando yo aparecía. Y se encontraba con ella todos los días, porque yo vivía con ella. Yo sentía como es natural su amor por mí, pero al mismo tiempo siempre también su odio hacia mi padre, que se interponía en ese amor de mi madre por mí. Así, el amor de mi madre por mí, el hijo ilegítimo, se veía sofocado siempre por su odio hacia el padre de ese niño, y no pudo desarrollarse nunca libremente y con la mayor naturalidad. En el fondo, mi madre no me insultaba a mí, insultaba a mi padre, que no había cumplido sus deberes hacia ella, por la razón que fuera; no sólo me pegaba a mí, sino también al causante de su desgracia, cuando me pegaba. El vergajo de buey no era sólo para mí, era también en toda ocasión para mi padre, del que todos, también mi abuelo, se desentendían por completo. Él no tenía derecho a existir, no existía. Ya muy pronto había renunciado yo a preguntar por mi padre. Inmediatamente se enfadaban conmigo; cualquiera que hubiese sido su talante anterior, al preguntar por mi padre se ensombrecía. Yo debía de haber tenido por padre a un criminal empedernido de abyección muy especial, a juzgar por lo que no me decían sobre mi padre. Yo quería a mi madre con toda mi alma, y a la inversa, mi madre me quería por los menos en la misma medida, pero ese amor recíproco, mientras mi madre vivió, se vio estorbado en su desarrollo por aquel espíritu maligno, invisible para mí. Ese hombre invisible, del que se decía de vez en cuando que sólo estaba hecho de mentiras y bajeza, fue un aguafiestas durante toda su vida. Cartas largas, sí, pero todo bajezas. Muchas promesas, sí, pero todo mentiras. Sí, tu padre dominaba un arte, ¡el arte de la mentira!, eso decía mi madre. Por qué también mi abuelo guardaba silencio era para mí un enigma y ha seguido siendo para mí un enigma hasta hoy. ¡Genial, pero abismalmente infame! decía mi madre muy a menudo. En Francfort del Oder hizo cinco niños más, ¡criaturas como tú! y así sucesivamente. Yo había escapado a la tortura del vergajo de buey, al menos temporalmente. Mi abuelo, pasando por delante de mi madre furiosa, pero callada, me empujó al llamado cuarto de estar, donde estaba ya preparada la comida. Nos sentamos. Mi madre temblaba de rabia, mientras comíamos en silencio, y al mismo tiempo yo veía lo grande que era su desesperación y sentía cómo la quería con toda mi alma y a la inversa. En algún momento, ello dijo que había informado a la policía. Y alarmado a toda la vecindad. Muy de mañana había descubierto abajo, contra la pared de la casa, la bicicleta totalmente destrozada. ¡Qué vergüenza más horrible! Y a ello se añadía mi ausencia de la escuela. Yo era un fracasado, y si llegaba a ser capataz de obra, sería ya un triunfo mayor que cualquier otro. Siempre me amenazaba con la expresión capataz de obra, era una de sus armas más afiladas. Realmente, con esas palabras me llegaba directamente al corazón. En el fondo tenía razón, tenía que pensar yo, porque en la escuela aprendía menos que nadie, y mis profesores no hubieran dado un centavo por mí. Realmente, no sabía hacer las cuentas más simples, cualquier dictado terminaba catastróficamente, y me amenazaban con lo que llamaban quedarse castigado. Me interesaba poco la materia que me enseñaban, me aburría infinitamente, ésa era la razón de mi falta de interés, que no pasaba inadvertida a nadie, y menos que a nadie a mis profesores. Mi abuelo decía siempre que yo, sencillamente, tenía que pasar de curso; cómo, le era completamente indiferente, no le importaban nada las notas, subir de grado era lo importante y nada más. Pero ahora ya dudaba de poder subir siquiera de grado. Al final me había salvado siempre un milagro, durante todo el año mis calificaciones no eran más que suficientes e insuficientes, pero cuando se trataba de subir de grado, subía. Me fiaba de ese mecanismo. Mi abuelo parecía confiar en el mecanismo con la misma seguridad. No tomaba en serio en absoluto la discusión, que se planteaba siempre en la mesa, sobre si yo subiría de grado o no. Yo era más inteligente que la media, decía, los profesores no lo entendían, ellos eran los estúpidos, no yo, yo era el despierto, ellos eran las vulgaridades. Cuando mis abuelos comían en nuestra casa, mi existencia escolar daba tema de conversación hasta que mi abuelo, con la observación de que yo era un genio, ponía fin al jaleo. Ese día, teniendo en cuenta mi delito o incluso crimen de reprochabilidad superior a la media, no se habló en absoluto de la escuela, porque todos tenían miedo de ello. Se guardaron incluso de abordar ese día la principal cuestión pendiente, ni la mencionaron, salvo aquella observación de mi madre de que había avisado también a la policía y a toda la vecindad. No recuerdo ya de qué hablaron, en cualquier caso no de mí. Mi madre no tenía nada de educadora, y el comportamiento de mi abuelo, en ese y otros casos semejantes, era realmente desastroso. En cualquier caso, si se consideraba objetivamente, a mi abuelo le gustaba el caos, era anarquista, aunque sólo de espíritu; mi madre en cambio intentó durante toda su vida echar raíces en un mundo burgués, por lo menos pequeñoburgués, lo que naturalmente nunca consiguió. A mi abuelo le gustaba lo excepcional y lo extraordinario, la oposición, lo revolucionario, revivía en la contradicción, existía totalmente a partir del antagonismo; mi madre, para poder afirmarse, buscaba apoyo en la normalidad. Lo que se llama una familia feliz, o sea, armoniosa, fue lo que deseó durante toda su vida. Sufría por las escapadas cerebrales e intelectuales de su padre, ante las que corría peligro permanente de zozobrar. Veneró a su padre profundamente mientras vivió, pero con igual gusto se hubiera sustraído a las intenciones mentales de su progenitor, para ella tan caóticas y devastadoras, tan consecuentemente destructivas. Naturalmente no lo consiguió. Tuvo que adaptarse. Eso la deprimió durante toda su vida. Hacía tiempo que había renunciado a toda resistencia contra el cerebro de su padre, que fatigaba a su entorno y exigía de él más que el promedio. Veneraba a un déspota, que era su querido padre y que, como es natural sin tener conciencia de ello, tendía a su destrucción. En las proximidades de él, sólo era posible evadirse y salvarse si se sometía uno sin condiciones, porque lo quería a él. Veneración y amor, y al mismo tiempo el deseo de evadirse, no bastaban, en lo que a ella se refería. Por lo que se llama normalidad, que mi madre anhelaba, aunque lógicamente tenía conciencia de la reducción que esa normalidad significaba con respecto a nuestra forma de vida, mi abuelo, que ya en su más temprana juventud había huido de eso que se llama normalidad, no tenía más que burla y escarnio y el más profundo desprecio. Jamás se le había planteado siquiera la posibilidad de llevar la existencia de un maestro carnicero o de un comerciante al por mayor de carbón; ponerse el capote de la masa, como lo expresaba él, lo había rechazado ya de adolescente, y a mí me lo había inculcado siempre, hasta donde yo recuerdo. Evidentemente, lo que se llama una vida normal hubiera facilitado a mi madre muchas cosas; así, cada día no era más que una actuación en la cuerda floja, en la que había que temer todo el tiempo una caída. Todos estábamos continuamente en la cuerda floja y corríamos ininterrumpidamente el riesgo de una caída, mortal. Mi tutor, entregado a su trabajo y ganador de nuestro pan, era comprensiblemente, como recién llegado, el menos experimentado en esa cuerda floja familiar continuamente oscilante, tendida sin red sobre un abismo realmente siempre mortal: por mi abuelo, que lo había querido así. En ese sentido, éramos una familia de circo que bailaba en la cuerda floja, que no se permitía jamás, ni por un momento, bajar de esa cuerda, y cuyos ejercicios se hacían más difíciles de día en día. Estábamos prisioneros en la cuerda, y ejercíamos nuestro arte de supervivencia; la llamada normalidad quedaba bajo nosotros, y no nos atrevíamos a precipitamos en esa normalidad, porque sabíamos que tal zambullida hubiera significado nuestra muerte segura. El yerno, el marido, el tutor, no podía retroceder ya, sus ejercicios provocaban la sonrisa y se aferraba irremisiblemente a nuestra cuerda sin poder descender ya. La fascinación que mi abuelo y su familia habían ejercido en aquel inconsciente elegido por mi madre había sido demasiado grande, ahora había sido izado hasta la cuerda y tenía que mantenerse, se veía arrastrado, capturado una y otra vez, no se le soltaba ya. Pero durante toda su vida no pasó de sostenerse simplemente en la cuerda, no había nada de arte en lo que hacía, la mayoría de las veces se debatía torpemente sobre el abismo, a veces se oían sus gritos, pero aquel idiota, como decía mi abuelo a menudo, se rehacía otra vez y hacía lo que los otros. La cuadrilla lo explotaba para sus fines, la cuadrilla estaba ya muy avanzada en su arte de bailar en la cuerda floja, y se admiraba a sí misma ininterrumpidamente, a lo que con el tiempo se vio obligada, porque no tenía espectadores, por lo menos no espectadores con los ojos abiertos. Mi abuelo procedía de una familia de campesinos, pequeños comerciantes y posaderos, su padre no había empezado a escribir fatigosamente hasta los veinte años y había escrito a su padre, desde la fortaleza de Cattaro, una carta que pretendía ser de su mano, de lo que mi abuelo dudó siempre. Servir cerveza durante decenios y probar la mantequilla acarreada por los campesinos en sus vehículos de dos ruedas, así como especular continuamente en terrenos y edificios, le habían resultado ya sospechosos en los primeros años de su vida, todo aquel pensar en comprar y vender que no conducía más que a una pura acumulación de capital, y ya hacia los veinte años había renunciado a todo lo que tendría que recibir. También su hermana mayor, Marie, había comprendido que ese estúpido mecanismo era una exigencia exagerada y, en sus años jóvenes, se había casado con lo que se llama un pintor artístico de Eger, el cual se convirtió más tarde en México en una celebridad de la que todavía hablan hoy los grandes diarios en sus columnas de arte, y ella paseó por Oriente durante decenios a una hija de ese pintor, de bajá en bajá, de jeque en jeque y de bey en bey, hasta que esa hija, ya en la cuarentena y apartada de todos los jeques y bajás y beys, sólo con recuerdos amarillentos en sus años orientales, fue a parar al Burgtheater en calidad de actriz mediana que al parecer hacía buen papel en las farsas de Nestroy y hasta, una vez, en la Ifigenia de Goethe. Todavía hoy puede admirarse un gigantesco estudio de artista, construido por mi bisabuelo para su yerno de Eger contra la pared de piedra del llamado desfiladero de Santa María, cerca de Henndorf, frente al Wallersee, con sus cristaleras de unos veinte metros de altura, en las que, como recordaba aún mi madre, tomaban el sol las serpientes. La hermana menor de mi abuelo, Rosina, se quedó en casa, hija auténtica, hija verdadera del idilio, incapaz de apartarse aunque sólo fueran diez kilómetros de Henndorf, que en su vida estuvo en Viena y probablemente tampoco en Salzburgo, y que yo, cuando tenía tres o cuatro años y mucho más tarde aún, admiraba como regente de aquel imperio suyo de compras y ventas. Un hermano mayor de mi abuelo, Rudolf, se había refugiado en el bosque y, siendo guardia forestal de los bosques de los condes de Uiberacker que rodean el Wallersee y el Mondsee, se suicidó a los veintitrés años. Al fin y al cabo, porque no había podido «soportar más la desgracia del mundo», como anotó en un papel escrito a mano que se encontró junto a su cadáver y al perro tejonero que velaba su cadáver. Todos, salvo Rosina, fueron fugitivos, se hartaron de la marcha uniforme y de la marcha en vacío de la existencia del pueblo. Marie huyó a Oriente, Rudolf directamente al cielo, mi abuelo del seminario a Suiza, donde hizo estudios técnicos y se unió a algunos anarquistas de sus mismas ideas. Era la época de Lenin y de Kropotkin. Sin embargo, no fue a Zurich sino a Basilea, y se dejó crecer el pelo. Llevaba los pantalones deshilachados, como prueban las fotos que se han conservado, y en la nariz los famosos y mal afamados quevedos anarquistas. Pero no orientaba sus energías hacia la política, sino hacia la literatura. Vivía en una casa situada cerca de la casa de la famosa Lou Salomé y hacía que su hermana Rosina le enviase a él todos los meses una caja de mantequilla y salchichas. Su compañera, mi futura abuela, que había vivido durante años con un sastre de Salzburgo en un espantoso matrimonio impuesto por sus padres, apareció en Basilea después de abandonar a su marido y sus dos hijos, y se arrojó al cuello de mi abuelo asegurándole que, a partir de entonces, viviría con él, donde fuera, para siempre. Por eso mi madre nació en Basilea. Una hermosa niña. Esa hermosa niña conservó su hermosura. Yo admiraba a mi madre y estaba orgulloso de ella. Ya de pequeño sospechaba su desamparo en lo que a mí se refería, y lo explotaba. Ella no tenía otra opción que coger el vergajo de buey. Cuando sus golpes en mi cabeza o donde fuera no daban resultado, se refugiaba en las frases ya mencionadas, a cuyo horror, naturalmente, yo no podía escapar. La palabra era cien veces más poderosa que el palo. Ella me corregía, pero no me educaba. No supo educar a ninguno de sus hijos, ni a mi hermano ni a mi hermana. Yo tenía siete años cuando nació mi hermano, nueve cuando mi hermana vino al mundo, como suele decirse. Tenía miedo del vergajo de buey, pero los golpes que me daba mi madre con él no tenían ningún efecto profundo. Con sus palabras diabólicas ella conseguía su objetivo, estar tranquila, pero por otra parte así me precipitaba cada vez en el más horrible de todos los abismos, del que luego, en toda mi vida, no he podido salir. ¡Eres lo que me faltaba! ¡Me vas a matar! En sueños me torturan todavía hoy. Ella no sabía nada de ese efecto devastador. Tenía que desahogarse. Su hijo era un monstruo al que no soportaba, un hijo de la maquinación, un hijo del diablo. Nunca pudo enfrentarse con mi pasión enfermiza por las sensaciones. Sabía que había dado a luz un hijo extraordinario, pero un hijo con terribles consecuencias. Aquellas consecuencias sólo podían ser el crimen. Tenía ante los ojos suficientes ejemplos. Continuamente pensaba en su hermano, mi tío, el genio de la familia, que en definitiva había perecido, como decía mi abuelo, por su infernal riqueza inventiva. Me veía en todos los correccionales y cárceles imaginables, yo era su hijo al que no se podía salvar, perdido ante las potencias del Mal. Tenía su propia religión, como es natural no la católica, lo que no hubiera sido posible en casa de su padre, mi abuelo, que tenía del catolicismo una opinión aniquiladora. La Iglesia católica era para él un movimiento de masas totalmente vil, nada más que una asociación embrutecedora de los pueblos y explotadora de los pueblos para recaudar incesantemente el mayor capital imaginable; a sus ojos, la Iglesia vendía sin escrúpulos algo que no existía, a saber, un Dios bueno y, al mismo tiempo, también malo, y expoliaba en todo el mundo, de millones de formas, hasta a los más pobres entre los pobres, con el único fin de aumentar incesantemente su fortuna, que tenía invertida en gigantescas industrias y en infinitas montañas de oro y en igualmente infinitos montones de acciones en casi todos los bancos del mundo. Todo el que vende algo que no existe es acusado y condenado, decía mi abuelo, pero desde hace milenios la Iglesia vende a Dios y al Espíritu Santo abiertamente, con absoluta impunidad. Y además sus explotadores, hijo mío, y por lo tanto los que mueven los hilos, viven en palacios principescos. Los cardenales y arzobispos no son más que recaudadores sin escrúpulos a cambio de nada. Mi madre era una persona creyente. No creía en la Iglesia, probablemente tampoco en Dios, al que su padre, mientras vivió, había declarado muerto una y otra vez, pero creía. Se aferraba a su creencia, aunque se daba cuenta también, como todos los creyentes, de que cada vez la dejaba más en la estacada. Al final de la comida, que recuerdo aún con demasiada claridad, se habló por fin de mi caso. Mi abuelo comenzó una defensa bastante larga. La escuela no significaba nada, y por consiguiente tampoco significaba nada que yo hiciera novillos. Las escuelas en general y las escuelas primarias en particular eran instituciones horribles que destruían a los jóvenes ya en sus comienzos. La escuela, de por sí, era asesina de niños. Y en aquellas escuelas alemanas era, en suma, la tontería la norma y la perversión del espíritu el elemento motor. Sin embargo, como era obligatorio ir a la escuela, había que mandar a ella a los hijos, aunque se supiera que se los enviaba a su perdición. Los maestros son los que los hunden, decía mi abuelo. Sólo enseñan cómo se vuelve el hombre bajo y vil, un monstruo abominable. Le gustaba que su nieto, en lugar de ir a la escuela, se comprara en la estación un billete de andén y se fuera con ese billete de andén a Rosenheim o Munich o Lreilassing. Eso es lo que le aprovecha, no la escuela, dijo, ¡y qué viles son muchos maestros! Cuando en su casa los tiranizan sus mujeres, se desahogan en la escuela con los niños. Siempre he detestado a los maestros, y con razón, nunca he encontrado un maestro que, en plazo brevísimo, no se haya revelado como un personaje vil y abyecto. Los policías y los maestros despedían mal olor por la superficie de la tierra. Pero no podemos suprimirlos. Los maestros no eran más que deformadores, destructores, demoledores. Enviamos a nuestros hijos a la escuela para que se vuelvan tan repulsivos como los adultos que encontramos a diario en la calle. La escoria. Verdad era que el hacer novillos causaba molestias a las llamadas personas responsables de la educación. ¡Basta con un pequeño certificado!, dijo. ¡Un dolor de garganta insoportable!, exclamó y me preguntó enseguida si me había visto alguien que pudiera denunciarme. Yo negué con la cabeza. Mi madre estaba rígida, sentada frente a nosotros, mi abuelo y yo. Mi abuelo elogió el banquete, y también mi abuela dijo que hacía tiempo que la comida no había sido tan buena. ¿Por qué hay que mezclar siempre enseguida a la policía?, dijo mi abuelo. Mis escapadas no eran nada nuevo. Me había marchado ya tantas veces. Y cada vez había vuelto a casa. Eso es precisamente lo que tiene de genial, dijo hablando de mí, que emprende cosas que los demás no emprenden. La bicicleta se puede reparar. Es cosa de nada. Ahora, por lo menos, sabe montar en bicicleta. Eso es una ventaja. Sólo hay que pensar en todo lo que puede hacer un ciclista. Tú no sabes montar en bicicleta, yo no sé montar en bicicleta, le dijo a mi madre. Tampoco mi abuela sabía montar en bicicleta. Emil (mi tutor) no está aquí, y en el vestíbulo la bicicleta sólo se oxida. En el fondo había sido una idea genial sacar la bicicleta del vestíbulo y subirse a ella. ¡E irse inmediatamente a Salzburgo!, exclamó. Pensándolo bien, una hazaña totalmente extraordinaria. Sólo el no decir lo que te proponías fue un error, me dijo. Pero enseguida: naturalmente, un propósito así tiene que permanecer secreto para que pueda tener éxito. No se daba cuenta en absoluto de que yo debía de haber fracasado. Imaginaos, dijo, se sube por primera vez a una bicicleta e inmediatamente se va casi hasta Salzburgo. A mí, personalmente, el hecho me impresiona. Mi madre guardaba silencio, no le quedaba otro remedio. Él enumeró una serie de sus propias escapadas de niño. Cuando causamos dificultades a nuestros padres, conseguiremos algo, dijo. Precisamente los llamados niños difíciles llegan a ser algo. Y precisamente ellos quieren a sus padres más que a nada, más que todos los otros. Pero eso no lo comprenden los padres. Eso tú no lo comprendes, le dijo a mi madre. El puchero de carne de vaca era su plato favorito; y el calcio de ese puchero. Eso no lo comprendía yo, porque aborrecía la carne de vaca, me daba asco. Hoy sé que sólo le gusta a uno la carne de vaca cuando es viejo, no de niño. Él comía con el mayor placer, lentamente, toda la ceremonia se ampliaba convirtiéndose en un solo disfrute insuperable. Todos esos niños de pequeñas ciudades, ¿qué será de ellos? Los encontraremos al fin como artesanos ahítos que nada entienden de su artesanía, o como negociantes de grueso vientre que cada noche se emborrachan. Para todas esas gentes, la máxima que sus mujeres han bordado en los trapos de cocina y que dice Al corazón se llega por el estómago es la única poesía. Esa es la verdad. Deberíamos pensar siempre que en el mundo hay más cosas que la trivialidad. Pero estamos rodeados de bajeza y cada día nos asfixiamos inevitablemente en la tontería. ¡Qué he hecho yo para tener que existir en este agujero que desafía toda descripción! y todavía tengo suerte, dijo, Ettendorf no es Traunstein. Al fin y al cabo, la verdad es que no vivo en una pequeña ciudad, vivo en el campo. Por otra parte: qué no había hecho él para salir de la porquería de los pueblos; ya a los siete, los ocho años, había tomado la decisión de marcharse, había que salir de la porquería tan pronto como fuera posible, no había que dejar pasar el momento oportuno. Al principio, después de haberse perdido su hermano mayor en el horrible oficio de guardia forestal, él debía haber sido como su padre comerciante al por mayor de mantequilla, posadero, especulador inmobiliario. Cuando comprendieron que no podían contar con él, lo enviaron al seminario a Salzburgo. ¡Cura yo! exclamaba a menudo. De todas formas, fue un paso decisivo para escapar a la estrechez en que había nacido, decía. Sacarle a la gente su salario y emborracharla, aumentando así sin interrupción el capital, de eso no tenía ninguna gana. En Salzburgo cogió el gusto: Schopenhauer, Nietzsche, no sabía que existiera algo así, decía. Mi padre ni siquiera sabía escribir correctamente, decía a menudo lleno de orgullo. Y yo proyectaba novelas, novelas gigantescas. No, un niño tiene que ser curioso, eso es sano, y hay que dejar rienda suelta a su curiosidad. Tenerlo continuamente atado es criminal y una tontería abyecta. Un niño tiene que seguir sus ideas, no las ideas de sus educadores, que sólo tienen ideas sin valor. Si se piensa que viaja más que todos nosotros, ¡y por añadidura sin pagar, sólo con un billete de andén! Aquella observación, con la que levantó la mesa, le divertía visiblemente. Yo había causado siempre dificultades. En mil novecientos treinta y uno, cuando nací, mi lugar natal no fue por casualidad Heerlen, en los Países Bajos, a donde mi madre había huido desde Henndorf, por consejo de una amiga que trabajaba en Holanda, en el momento en que anuncié de forma decidida mi entrada definitiva en el mundo; yo exigía un nacimiento rápido. En Heendorf, aquel pequeño agujero, mi nacimiento hubiera sido completamente imposible, un escándalo y la condena de mi madre hubieran sido su consecuencia ineludible, en una época que no quería tener niños ilegítimos. Mi tía abuela Rosina hubiera echado de casa a su sobrina Herta, mi madre, y hubiera ensombrecido su vida ulterior con la vergüenza de un nacimiento ilegítimo, y por añadidura del hijo de un maleante, como solían designar a mi padre con mayor frecuencia, y ella sólo hubiera entrado en el pueblo, los decenios que le quedaran, vestida de negro y, naturalmente, sólo para ir al cementerio y volver. Mi madre, ya en mil novecientos treinta, tuvo que vivir una temporada con su tía Rosina, mientras sus padres vivían en la Wernhardstrasse de Viena, en aquel Henndorf que ella quería más que a cualquier otro lugar del mundo y donde, por deseo suyo, está enterrada desde el cincuenta. Al parecer mi padre, hijo de un agricultor de los alrededores y que, como era corriente, además de la profesión totalmente natural de campesino aprendió también un oficio, en su caso la ebanistería, debió de entrar en relación íntima e intimísima con ella en esa época. Sobre eso no sé nada más. Se dice que los dos se encontraban con frecuencia en lo que se llama un cenador en el manzanar de la tía Rosina. Eso es realmente todo lo que sé sobre la historia de mi concepción. Así pues, ella huyó del lugar de su vergüenza a Holanda, donde encontró acogida en casa de la amiga mencionada, en Rotterdam. Poco después dio a luz en Heerlen, en un convento que, dicho sea de paso, estaba especializado también en las llamadas muchachas descarriadas, un chico, y el recién nacido, como puedo ver en una fotografía que se ha conservado, tenía más pelo del que he visto nunca en la cabeza de un recién nacido. Al parecer, yo era un niño alegre. Mi madre, como todas las madres, una madre feliz. Henndorf evitó el escándalo, y la tía Rosina pudo volver a dormir tranquila. El padre de mi madre, mí abuelo, no tenía la menor idea de mí. Durante un año mi madre no se atrevió a comunicar mi nacimiento a mis abuelos en Viena. No sé de qué tenía miedo. Su padre, como novelista y filósofo, no debía ser molestado en su trabajo, y creo firmemente que ésa fue la razón de que mi madre guardase silencio durante tanto tiempo. Mi padre no me reconoció nunca. La posibilidad de dejarme en el convento cercano de Heerlen fue sólo breve, y mi madre tuvo que recogerme, con un pequeño cesto de ropa prestado por su amiga, y volver conmigo a Rotterdam. Como no podía ganarse la vida y estar al mismo tiempo conmigo, tuvo que separarse de mí. La solución fue un barco pesquero que había en el puerto de Rotterdam, en el que la mujer del pescador cuidaba niños en hamacas bajo el puente; siete u ocho recién nacidos colgaban del puente de madera del pesquero y, cada vez, atendiendo a los deseos de las madres, que aparecían una o dos veces por semana, eran bajados y mostrados. Al parecer, yo lloraba lastimosamente cada vez y, mientras estuve en el pesquero, tuve la cara llena de forúnculos y desfigurada; allí, donde colgaban las hamacas, había un increíble hedor y un vaho impenetrable. Pero mi madre no tenía otra opción. Me visitaba, como me consta, los domingos, porque durante toda la semana trabajaba como asistenta, para mantenerse y poder pagar el precio de mi estancia en el barco. La ventaja fue que de esa forma, por decirlo así, conoció el mundo; el mayor puerto de Europa era lo más apropiado para ello. No sé mucho de esa época. En cualquier caso, puedo decir que pasé el primer año de mi vida, descontando los primeros días, exclusivamente sobre el mar, no en el mar, sino sobre el mar, lo que me da que pensar una y otra vez y es importante en todas y cada una de las cosas que a mí se refieren. Esa circunstancia será para mí, durante toda mi vida, algo prodigioso. En el fondo soy un hombre de mar, sólo cuando estoy junto al agua del mar puedo respirar bien, por no hablar de mis posibilidades de pensar. Naturalmente, de esa época no me ha quedado ninguna clase de impresiones, de todas formas, pienso, mi estancia de entonces en el mar ha marcado toda mi historia. A veces me parece, al aspirar el olor del mar, como si ese olor fuera mi primer recuerdo. No sin orgullo pienso a menudo que soy un hijo del mar, no de las montañas. Realmente, en las montañas no me siento bien, todavía hoy tengo miedo, me aplastan, me asfixio en ellas. Para mí es ideal la región prealpina, donde pasé la mayor parte de mi infancia, el paisaje bávaro, en las proximidades del Chiemsee, y el de Salzburgo, pero esa época queda muy atrás, y abarca desde mis tres a mis siete años. Antes, después de mi primer año, el de Holanda, estuve dos años en Viena. Probablemente en el momento en que no encontró absolutamente ninguna salida, desde Rotterdam, mi madre les confesó a mis abuelos, o sea a sus padres, mi existencia. La acogieron en Viena con los brazos abiertos. Ella me había metido otra vez en el cesto de la colada y había viajado conmigo un día y una noche hasta llegar a Viena. A partir de entonces no sólo tuve a mi madre, sino también abuelos. En la Wernhardstrasse del distrito XVI, en las proximidades del hospital Wilhelmine, pronuncié por primera vez en mi vida la palabra abuelo. De esa época conservo una serie de fotografías. Una ventana que daba sobre una gigantesca acacia, un escarpado trozo de calle por el que yo bajaba en un triciclo. Excursiones en trineo con mi abuelo, bajo el llamado Puente de las Hormigas. A lo largo de la verja del manicomio de Steinhof, mi abuelo me remolca en un lujoso vehículo de dos ruedas, con espléndidos respaldo y brazos y una larga vara de madera. De ello existe aún una foto. Se dice que a los dos años me caí de la máquina de coser Singer de mi abuela, en la que me había sentado mi abuelo. Al parecer estuve en el hospital Wilhelmine varios días con conmoción cerebral. De eso no me acuerdo. La época de Viena, bajo la tutela de mi abuelo, mi abuela y mi madre, y junto con mi tío Farald, que se ocupaba de la diversión continua, sólo se ha conservado en mí en imágenes aisladas y escasas. Mi abuelo, el escritor, escribía, mi abuela ejercía la profesión que había aprendido de comadrona, y mi madre ganaba algo de dinero como sirvienta, y temporalmente también como cocinera. Era deprimente: a los siete años ella bailó en la ópera de la corte Blancanieves y recibió por ello una medalla del Emperador. A los doce contrajo lo que se llama una tuberculosis apical y tuvo que renunciar a su carrera de primera bailarina, a la que su padre la había destinado. La hija de mi abuelo debía haber hecho carrera en el más alto templo de las musas del Imperio y tenía realmente para ello, como me consta, todos los requisitos necesarios, pero acabó quitando el polvo en las antesalas y alcobas de los nuevos ricos de Döbling y en diversas cocinas del barrio de la Währinger Hauptstrasse; su hijo había sido elegido para filósofo, pero una noche se unió al partido comunista, fue amigo y ayudante del famoso Ernst Fischer y acabó finalmente en las cárceles más diversas de Viena y de los Lander federales. Cuando yo era tan pequeño que todavía no sabía andar, la policía llamaba a cada instante a la puerta de nuestro piso de la Wernhardstrasse para buscar a mi tío. Él, sin embargo, no estaba en casa, y vivía por así decirlo en la clandestinidad. Su especialidad era tender por la noche con varios de sus camaradas, elegidos para ello, grandes pancartas sobre las principales calle de la capital, en las que se ensalzaba al comunismo como único futuro posible y digno. En aquella época, cuando mi tío tenía unos veinte años, conoció al ayudante de peluquero Emil Fabjan, al que acababan de absolver y que estaba empleado en las proximidades de la Maroltingergasse en un establecimiento para damas y caballeros. Emil Fabjan atrajo al partido a aquel ingenuo muchacho de suburbio, para quien el mundo era entonces aún un enigma bien atado, y se hizo amigo de él. Un día mi tío trajo a su nuevo camarada a la Wernhardstrasse. A mi abuelo le agradó aquel muchacho no corrupto, que admiraba al escritor y se admiraba incluso de que hubiera algo así. De esa forma conoció mi madre a su futuro marido, mi tutor. La miseria material era grande. Era la época del mayor desempleo y de la tasa de suicidios más alta. También mi abuelo amenazaba suicidarse diariamente. Al parecer tenía bajo la almohada una pistola cargada. Fue una tontería renunciar a la herencia de mi padre, dijo más tarde, el joven corre tras un ideal insensato y se desprende de todo. Cuando una vez escribió desde Viena a su hermana Rosina que le gustaría pasar unas semanas en casa de ella, que al fin y al cabo hubiera podido ser también su casa, para reponerse de la amargura y del horror de Viena, ella le respondió a vuelta de correo que no tenía ninguna habitación libre. Mi abuelo aludía a menudo a aquella decepción. Su experiencia de que el idealista que milita en un partido en su primera juventud se deja atrapar en definitiva y en fin de cuentas en un engaño mortal dejaba indiferente a su hijo Farald. El abuelo se había arrojado en su juventud en brazos de los socialistas y había quedado escaldado para toda la vida, y ahora su hijo se arrojaba en brazos de los comunistas. Cualquiera de la familia podía prever las consecuencias, salvo el interesado. Él estrechó sus lazos con los comunistas, sumiendo así a su familia en el miedo y el espanto. Como había arrastrado a Emil Fabjan, sumió también al matrimonio Fabjan, que vivía en las Hasnerstrasse, en una época de espanto. Prescindiendo de las muchas otras familias que a causa de mi fanático tío —sin duda alguna, con mi abuelo, el más inteligente de la familia— fueron puestas en peligro, realmente en peligro de muerte, porque todo lo que él hacía y alentaba y escenificaba era ilegal. Las relaciones con mi tío eran siempre interesantísimas, pero también, al mismo tiempo, peligrosísimas. Su ideal fue roto por el tiempo demasiado tarde, y no se pudieron remendar ya los jirones. De esos años de Viena, que tan amargos fueron para los míos, sólo conozco fotografías, en las que estoy bien alimentado y parezco satisfecho de la vida. Bien vestido, ejerzo mi reinado desde lo alto de los tronos más diversos, desde los coches y trineos más peregrinos, propios de la época, y ninguna de esas imágenes, todas ellas fotografías, carece de cierta elegancia, de la que todavía hoy me enorgullezco mucho. Ese aspecto tenían los hijos de las casas dominantes, pensaba a menudo. Por lo tanto, no pudo irme muy mal. El paisaje que rodea a la Wilhelminenberg está suavemente iluminado por el sol del mediodía, y mi Yo, en el que se concentra todo lo demás, exige una admiración total. Para los míos, que llevaban ya entonces veinte años en la Wernhardstrasse, aquella época fue probablemente la peor. Tengo en mi poder un montón de fotografías en las que todos aparecen con sus trajes y vestidos, demacrados casi hasta los huesos. Debían de considerar la Viena de entonces como un infierno en el que cada día se lo jugaban todo. De ese infierno quería salir mi abuelo tan pronto como fuera posible, incluso al precio de tener que volver al lugar de donde había huido treinta años antes. Al fin y al cabo había trabajado esos treinta años quedándose atascado en una falta de éxito total, verdad era que en esos treinta años había publicado una novela, a sus expensas, cuyo título era Ulla Winblatt, pero ese libro, como él mismo me contó una vez, se lo había comido la gran cabra que tenían mis abuelos en Forstenried, cerca de Munich, en donde, como les gustaba el romanticismo, habían vivido en un claro del bosque, del que no podían salir en todo el invierno, porque estaban aislados por la nieve. La cabra tenía más hambre todavía que nosotros, decía mi abuelo, y no dejó nada de Ulla Winblatt. Las pequeñas colaboraciones de lector de editorial las abandonaba en seguida, porque le repugnaba hacer continuamente antesala con algún escritor sin escrúpulos. Era un individualista, incapaz de trabajar en común, y por consiguiente inservible para cualquier empleo. Hasta los cincuenta y cinco años no ganó prácticamente nada. Vivía de su mujer e hija, que creían en él sin reservas, y finalmente también de su yerno, Mi madre se casó con mi tutor en mil novecientos treinta y siete, en Seekirchen, junto al Wallersee, a donde se habían mudado los míos a principios de año y en las circunstancias más grotescas y, al mismo tiempo, más terribles. Mi abuelo había vuelto la espalda a Viena definitivamente; después se maravillaba de haber tenido aún fuerzas para ello. La partida le Viena hacia el campo, a sólo seis kilómetros de Henndorf, es decir, de su lugar natal propiamente dicho, debió de realizarse de una forma bastante brusca, porque recuerdo que, antes que nada, paramos en la fonda de la estación le Seekirchen. Durante varias semanas nos alojamos allí en una habitación de huéspedes, en la que nuestra ropa lavada colgaba continuamente sobre nuestras cabezas, y cuando yo decía Buenas noches —en aquella época juntaba aún las manos para ello—, podía ver directamente por una ventana alta el lago que se oscurecía rápidamente bajo el sol poniente. Salvo miles de libros, que sin embargo sólo después nos seguirían, no nos habíamos llevado nada de Viena, ni muebles ni ninguna otra cosa, sólo dos maletas y nuestra ropa. Probablemente el mobiliario de la Wernhardstrasse no valía el precio del transporte. Mi abuela había contado a menudo riéndose que sus muebles nunca habían sido otra cosa que cajones de azúcar baratos, que había hecho que le regalaran cada vez los pequeños comerciantes que había en las proximidades de sus pisos. Veinte años en Viena habían sido para los míos una enormidad, porque anteriormente habían cambiado de vivienda a cada instante y en fin de cuentas unas cien veces, como me consta. Cansados de esa agitación, se habían establecido en la Wernhardstrasse de Viena, por decirlo así, final y definitivamente. Pero también la Wernhardstrasse se convirtió de repente en pasado. No lamentaron haber dejado Viena, la miseria había sido allí demasiado grande, sobrevivir a diario casi imposible. Mi madre se había quedado en Viena con el hombre con el que se había casado en Seekirchen. Ahora los veía raras veces, quizá dos o tres veces al año. Estaba totalmente bajo la protección de mis abuelos. Aquí, en aquella fonda situada frente a la estación, donde, tras pequeños bancales de hierbas aromáticas cuidadosamente cultivados, descendía el pantano hasta el lago, y nada más, está el comienzo de los recuerdos que puedo calificar de continuos. Habíamos alquilado en la fonda de la estación una sola habitación en el primer piso, mi abuela cocinaba, probablemente no temamos dinero para comer abajo en la sala. Mi abuelo, a quien yo quería más que a nada, era aquí de repente el señor vestido al estilo de la ciudad, con su bastón, al que se acogía con curiosidad y al mismo tiempo con desconfianza. ¡Un novelista, un pensador! El desprecio que provocaba era mayor que la admiración. Aquel señor no tenía dinero siquiera para comer en la sala de la fonda. Ellos trabajaban, él se paseaba. Mi abuela encontró trabajo en la finca de los Hipping, más arriba de Seekirchen, cuidaba de los niños, ayudaba en la colada, era excelente en todo lo que hacía, y pronto se hizo amigos. Ganaba lo suficiente para que pudiéramos existir. Su habilidad con la aguja, que había sido siempre admirada por todos, podía desarrollarse plenamente en la finca de los Hipping. En poco tiempo fue tan querida que también el escritor, el paseante, el pensador se beneficiaba de ello. De repente fuimos en Seekirchen personas apreciadas. Nos mudamos de la posada de la estación al centro del lugar, a una casa de quinientos años que amenazaba mina, desde la que el cementerio no me quedaba muy lejos. Nos quedaremos ahí, dijo mi abuelo. Yo tenía tres años, y estaba convencido de que nosotros, mis abuelos y yo, éramos personas absolutamente extraordinarias Con esa pretensión, me levantaba todos los días en un mundo cuya monstruosidad sólo sospechaba, estaba dispuesto a investigarlo, a explicármelo, a descifrarlo. Tenía tres años y había visto más que otros niños de mi edad, había respirado el aire del Mar del Norte, si es que no el del Atlántico, durante un año, lo mismo que el aromático olor de la ciudad de Viena. Ahora respiraba a pleno pulmón el aire del campo Salzburg’s, el aire de mis mayores. Así pues, aquí había nacido mi padre, aquí pasó mi madre su infancia, en el medio ambiente del lago, que para mí estaba lleno de enigmas sin resolver y era el centro de muchos cuentos inventados para mí solo por mi abuelo antes de que me fuera a la cama. El mundo no estaba hecho de muros como en Viena, era verde en verano, pardo en otoño, blanco en invierno, y las estaciones no se mezclaban entre sí como hoy. Mi lugar preferido en Seekirchen fue desde el principio mismo el cementerio, con sus sepulcros pomposos, las gigantescas lápidas de granito de las personas acomodadas, las pequeñas cruces de hierro oxidadas de los pobres y las diminutas cruces de madera blancas de las tumbas de los niños. Los muertos eran ya entonces mis confidentes más queridos, me acercaba a ellos espontáneamente. Me sentaba durante horas al borde de alguna tumba, cavilando sobre el ser y su contrario. Como es natural, tampoco entonces llegaba a ninguna conclusión satisfactoria. Las inscripciones de las lápidas me inspiraban un enorme respeto, sobre todo la palabra industrial. ¿Qué es un industrial?, me preguntaba. O bien: ¿qué es un ingeniero? Corría a casa y le hacía a mi abuelo la pregunta sobre el industrial o sobre el ingeniero, y entonces tenía la explicación. Siempre, cuando algo me resultaba incomprensible, cuando fracasaba en mis esfuerzos por aclararlo, corría, desde donde quiera que estuviese, a mi abuelo. Debía acostumbrarme a meditar en una cuestión no resuelta hasta que la solución surgiera por sí misma, decía mi abuelo, entonces obtendría mayor provecho. Las preguntas se amontonaban, y las respuestas eran cada vez más piedras de mosaico de la gran imagen del mundo. Y aunque durante toda la vida hubiéramos obtenido ininterrumpidamente respuestas a nuestras preguntas, y hubiéramos resuelto finalmente todas las preguntas, no habríamos avanzado mucho al final, según mi abuelo. Yo observaba con cariño cómo escribía él y cómo, cuando lo hacía, mi abuela se apartaba de su camino, discretamente lo invitaba a desayunar, a comer, a cenar, habíamos hecho de la discreción con mi abuelo nuestra disciplina principal, mientras vivió la disciplina fue nuestro mandamiento supremo. Todo había que decirlo sin hacer ruido, teníamos que andar sin hacer ruido, teníamos que comportamos ininterrumpidamente sin hacer mido. La cabeza es frágil como un huevo, según mi abuelo, aquello me resultaba esclarecedor, pero al mismo tiempo me conmovía. Se levantaba a las tres de la mañana, y a las nueve iba a dar un paseo. Por las tardes trabajaba dos horas más, entre tres y cinco. El recorrido hasta correos era el momento culminante: saber si había un giro de Viena para él. Mi madre enviaba para mí una gran parte de lo que ganaba. Hoy sé que vivíamos en Seekirchen de aquel dinero. Como suplemento, mi abuela bajaba de Hipping los frutos de su arte con la aguja y de su guardería de niños, etcétera. Yo había encontrado un amigo, el hijo único del propietario de la quesería Wóhrle, el hombre más acomodado de toda la región. Conocí lo que se llama una gran casa, con columnatas de mármol y grandes habitaciones en las que había alfombras persas. Cuando me había confabulado para siempre con mi amigo, él murió, a los cuatro años, de una enfermedad inexplicable. Allí donde sólo unos días antes había jugado, en el panteón de su familia, sobre el que un ángel de mármol gigantesco extendía sus alas, reposaba ahora; yo gritaba su nombre, pero no recibí respuesta. La losa de mármol vacía sobre él y sobre nuestra amistad. Durante días enteros fui al cementerio, al panteón de los Wóhrler, pero no sirvió de nada, mis ruegos no fueron escuchados, comprendí que mis súplicas eran completamente inútiles. Las flores se habían marchitado, yo me arrodillaba allí y lloraba. Por primera vez había perdido a un ser humano. En el lugar había cada dos o tres casas una taberna, pero yo no había entrado todavía en ninguna, al atardecer todas estaban abarrotadas, y el lugar entero estaba lleno de música que salía de esas tabernas. Pero no había ni que pensar en entrar en una taberna. No puedo recordar haber estado nunca en una taberna con mi abuelo. Lo que me estuvo vedado en mi primera época en Seekirchen se convirtió después en norma. Cuando estaba en la cama tras las cortinas corridas, escuchaba los ruidos que venían de las tabernas. ¿Qué era lo que hacía que toda aquella gente estuviera de tan buen humor, que no hiciera más que cantar y bailar? La luna iluminaba mi cama, una gran habitación de cuyas paredes colgaban jirones de papel pintado con grandes dibujos de flores. Desde mi cama miraba directamente hacia oriente. Dormía en un palmar. Tenía, una mezquita a la orilla de un mar azul. Por la noche oía a los ratones debajo y encima de mi cama, venían todas las noches, aunque tenían que marcharse otra vez tan hambrientos como habían venido, porque allí no encontraban nada. Tenía ya sueños, y esos sueños se centraban en gigantescas manzanas de casas, probablemente había llevado conmigo esas imágenes de Viena a Seekirchen. Aquí no me sentía todavía en casa, y la Wernhardstrasse era el escenario de mis fantasías nocturnas, el Puente de las Hormigas, el hospital Wilhelmine, el manicomio, Steinhof. Pero inmediatamente delante del manicomio estaba entonces el Wallersee, las palmeras crecían muy altas en la Wernhardstrasse y lo invadían finalmente todo, eso me divertía y me dejaba al final con miedo. Gritaba y me despertaba. Un gigantesco coloso de piedra había rodado sobre mi abuelo, aplastándolo. No vivimos mucho tiempo en el centro del lugar. Todo había sido calificado siempre de provisional, y también aquel alojamiento fue sólo por breve tiempo. Un día, los tres, mi abuelo, mi abuela y yo, subimos arrastrando una vieja carreta, que probablemente no había sido adquirida sólo con ese fin, con todos nuestros trastos, hasta los llamados altos de la cervecería. Delante de la vieja cervecería, un edificio de trescientos años abandonado a su mina, en el que se almacenaba cerveza y vino en gigantescos sótanos abovedados y en el que vivían por un alquiler irrisorio algunas personas pobres como ratas, como decía mi abuelo, había una casita de troncos de un piso que miraba hacia la aldea de Seekirchen. Había sido construida con traviesas de ferrocarril y pertenecía a un campesino de las proximidades de la finca de los Hipping. Era divertida de ver y tenía un gran balcón en la fachada. Desde ese balcón se veía, por encima de la aldea, el lago, y los días claros la montaña. Era una de las casas más baratas de toda la región, teníamos una vista espléndida y bajo el balcón un jardín, y tenía dos habitaciones abajo y dos arriba y una ancha escalera con una puerta que daba al balcón. Entre el final de la escalera y la puerta del balcón tenía yo mi lugar. Desde la cama, veía al fondo la montaña. A los ratones, que también aquí reinaban de noche, ya estaba acostumbrado. En caso necesario, tenía que bajar de noche la oscura escalera y, por la puerta de la casa y a lo largo de la pared, ir con cualquier tiempo, en invierno por la nieve, al retrete, que estaba adosado a la casa; por una estrecha grieta de las tablas podía ver directamente la gran puerta de la cervecería. Allí, en el camino de la puerta de la casa al retrete y de vuelta, tenía miedo, mi abuelo me había contado demasiadas cosas de gitanos, buhoneros y criminales en general que vagabundeaban y, de noche, hacían insegura la región. Volver a meterme en la cama tibia era un gran placer. En la planta baja teníamos una gran habitación, abierta a todos. Detrás estaba el cuarto de trabajo del abuelo, al que yo no debía entrar sin autorización expresa. En el primer piso, como queda dicho, inmediatamente, al final de la escalera, estaba mi cama, enfrente la alcoba de mis abuelos, por la derecha, mirando desde mi cama, se iba a la cocina, y detrás, bajo el techo, había un pequeño desván, al que llamábamos exageradamente despensa y en el que, en mi recuerdo, hay un gran barril de manteca sobre el que cuelga un montón de ristras de cebollas, etcétera. Los productos naturales provenían todos de la granja de los Hipping, donde trabajaba mi abuela. Por lo demás, no había luz eléctrica y el petróleo desempeñaba un importante papel. Un día llegó la luz, y mi abuelo debió de conseguir publicar al mismo tiempo algún artículo, porque tuvimos un aparato de radio Emus, que mi abuelo, como era corriente entonces, colocó en un rincón de la cocina, sobre una tabla atornillada a la pared. Desde entonces nos sentábamos devotamente por las noches a la mesa de la cocina y escuchábamos. Esa radio debía desempeñar unos años más tarde un papel importante, en definitiva fue la culpable de que mi abuelo fuera detenido en Traunstein y tuviera que prestar servicio en un convento convertido en oficina del partido nacionalsocialista. Por mediación de mi abuela fui a la granja de los Hipping. Aquél fue mi paraíso. En la granja había unas setenta vacas y lo que se llama animales jóvenes, hordas enteras de cerdos, sin contar cientos de gallinas, que revoloteaban por todas partes y de la mañana a la noche, durante todo el día, lo descascareaban todo, y tres o cuatro caballos. Tractor no había todavía. Por las noches, en la sala, que era mayor que toda nuestra casa, se reunían unos veinte criados, desde los mozos de las caballerías hasta el personal de cocina y las vaqueras, que, después del trabajo, en un banco de madera de siglos de antigüedad tan largo como la sala entera, se lavaban en una fila de palanganas de esmalte el rostro y el busto, o sólo el rostro y sólo el busto, y los pies, se peinaban en ese banco el pelo con brillantina o se quedaban sentados allí simplemente mirando. Después de la cena, que se comía de un solo cuenco grande, unos bajaban al pueblo, la mayoría se iba inmediatamente a la cama, y algunos se quedaban aún sentados a la mesa y leían algo. Había montones de calendarios y algunas novelas, en cuyas cubiertas se luchaba caballerescamente sobre corceles o abrían abdómenes los cirujanos. También se mataba el tiempo jugando a las cartas. Aproximadamente una vez por semana me dejaban pasar la noche en la finca de los Hipping, de todas formas antes tenía que llevar a casa en la lechera los dos litros de leche que nos daban en la finca. La mayoría de las veces, por lo menos en el otoño, estaba ya muy oscuro en esas ocasiones, y tenía que recorrer al fin y al cabo medio kilómetro, primero aproximadamente la mitad del camino hasta el arroyo de abajo, y luego subiendo de nuevo por el otro lado. Entonces tenía miedo. Al salir de la granja de los Hipping cogía impulso y bajaba corriendo, tan deprisa como podía, hasta el arroyo, para, con la velocidad que gracias a la falta de miramientos con mis pulmones conseguía, subir otra vez por el otro lado tan rápidamente como pudiera y llegar por lo tanto a casa. Mi abuela esperaba ya la leche y la hervía. Un triunfo especial para mí consistía siempre, durante esas carreras con la leche, en hacer girar con fuerza la lechera mientras corría, con la mano derecha, levantándola por encima de mi cabeza y bajándola otra vez, de forma que la leche, aunque la lechera no tenía tapa, no se saliera. Una vez intenté hacerlo más lentamente. La leche se me cayó encima. Había provocado una catástrofe. A menudo me quedaba durante semanas en Hipping, y dormía junto a los mozos de las caballerías con mi nuevo amigo, el llamado Hansi de los Hipping, el mayor de los dos hijos de los Hipping. En las habitaciones sólo había camas, y en las paredes ganchos colocados en fila de los que colgaban los arneses más variados. Los colchones eran pesados, pero dormíamos sobre crin de caballo, hoy sé lo que eso significa. A las cuatro y media de la mañana nos levantábamos con los mozos de las caballerías. Los gallos cantaban, los caballos enganchados se sacudían. Después del desayuno tomado en la cocina, que se componía de café y de lo que se llamaba un bollo, yo salía afuera. Aprendía el trabajo de los campesinos. A lo lejos, hacia el mediodía, descubría a mi abuelo, y corría hacia él a través de los campos. En verano él llevaba un traje de hilo y un jipijapa. No salía sin su bastón. Nos entendíamos. Unos pasos con él, y yo estaba salvado. Había sido un acierto marcharse de Viena, él revivía. El llamado intelectual, más o menos sentado siempre, año tras año, en su cuarto de trabajo de la Wernhardstrasse, se había convertido en un paseante infatigable que, más que cualquier otro de mi vida, hizo del pasear un arte mayor, a la altura de todas las demás artes. No siempre me dejaba acompañarlo en sus paseos, la mayor parte del tiempo quería estar solo y no ser molestado. Sobre todo cuando estaba en medio de un trabajo de cierta importancia. No debo permitirme la menor distracción, decía entonces. Pero cuando me dejaba acompañarlo yo era el más feliz de los hombres. Durante esos paseos pesaba sobre mí en principio una prohibición de hablar que sólo raras veces me levantaba. Cuando tenía que hacerme una pregunta o yo a él. Fue la persona que más me iluminó, la primera, la más importante, en el fondo la única. Me señalaba con su bastón animales y plantas, y sobre cada animal destacado de esa forma y cada planta convertida en centro de atención por su bastón me daba una pequeña conferencia. Es importante saber qué es lo que se ve. Poco a poco hay que poder nombrarlo todo al menos. Hay que saber de dónde viene. Qué es. Por otra parte, detestaba a las personas que lo sabían o querían saberlo todo. Ésas eran las más peligrosas. Había que tener al menos un concepto suficiente de todo, según él. En Viena, la mayoría de las veces sólo había dicho gris y horrible. Qué calles más espantosas, qué gentes más espantosas. Aunque él, como todos los hombres de espíritu, era, se había convertido en hombre de ciudad. Una vez estuvo enfermo del pulmón, eso pudo haber sido también lo que impulsó su decisión de marcharse de Viena a Seekirchen. Ya a los veinticinco años, por consejo de los médicos, estuvo con mi abuela un año en Merano. Allí se curó por completo. Un milagro, porque escupió sangre durante meses y tenía un gran agujero en el pulmón, y yo sé lo que es eso. La disciplina me curó, según él. En Merano, mi abuela, para hacer posible siquiera su estancia, trabajó con la familia de un inglés especialista en selvas vírgenes que vivía la mayor parte del año en Kenya y, según mi abuela, sólo dos veces al año volvía a su casa a Merano con pieles de pantera y de león. La mujer del especialista en selvas vírgenes, que tenía una espléndida villa, parecida a un castillo, en la parte más bella de Maia Alta, hizo que mi abuela aprendiera la profesión de comadrona. Eso iba a resultar rentable para su vida ulterior. Mi abuelo se sentaba en un tocón de árbol y decía: ¡Allí está la iglesia! Qué sería de este lugar sin la iglesia. O bien: ¡Ahí está ese pantano! Qué sería de este yermo sin ese pantano. Durante horas nos sentábamos sobre todo a orillas del Fischach, que corre desde Wallersee en dirección a Salzach, en una inteligencia completa. Tener algo grande ante los ojos, era su exhortación constante, ¡lo más alto! Pero ¿qué era lo más alto? Cuando miramos a nuestro alrededor sólo vemos ridiculez y mezquindad. Hay que escapar de esa ridiculez y esa mezquindad. ¡Tener ante los ojos lo más alto! A partir de entonces tuve siempre lo más alto ante los ojos. Pero no sabía qué era lo más alto. ¿Lo sabía él? Mis paseos con él no eran nunca otra cosa que historia natural, filosofía, matemáticas, geometría, enseñanzas que hacían feliz. Es una pena, decía él, que con todo lo que sabemos no podamos avanzar. La vida era una tragedia, decía, en el mejor de los casos podíamos convertirla en comedia. Con el Hansi de los Hipping me unía una estrecha amistad. Tenía la misma edad que yo, y mi abuelo le reconocía una gran inteligencia y le profetizaba una carrera intelectual. Se equivocó, Hansi tuvo que hacerse cargo en definitiva de la granja y enterrar sus ambiciones de espíritu. Cuando lo visito hoy, nos estrechamos la mano y no tenemos nada que decimos. Mi recuerdo indica sin embargo que durante muchos años de nuestra vida, no los menos importantes, y quizás incluso los decisivos, fuimos uña y carne, como suele decirse. Una conspiración contra el mundo circundante, que sabíamos hermoso y también malvado. Guardábamos los secretos más estrictos, hacíamos los planes más descomunales. Estábamos continuamente en marcha hacia aventuras que exigían ser realizadas en nuestros sueños. Nos inventábamos un mundo que nada tenía que ver con el mundo que nos rodeaba. Nos acurrucábamos en el heno y nos contábamos mutuamente nuestras dudas exteriores y miedos interiores. Rivalizábamos en el trabajo de los campos, de la cuadra, del establo, con los cerdos y en medio de las gallinas, y ya a los cinco años, con lo que se llamaba un carricoche, llevábamos la leche a la lechería. Bajábamos con la leche y volvíamos con una lechera llena de suero. La severidad de sus padres se me aplicaba también, en la granja de los Hipping reinaba el orden y la disciplina, y a menudo las personas no se trataban a sí mismas tan bien como al ganado. El padre pegaba a su hijo por cualquier motivo con una vieja correa de cuero que él mismo había probado, en manos de su padre, cincuenta años antes. Hansi gritaba, y a mí me echaban los Hipping cuando se trataba de algún delito que Hansi había cometido conmigo. Los límites de la tolerancia se traspasaban fácilmente en la granja de los Hipping. Durante las horas de trabajo no había motivo para reírse, y por la noche la mayoría estaba demasiado cansada para ello. Y yo, mientras viví en ese paraíso, tuve plena conciencia del hecho. Bajo aquella severidad sin reservas, estábamos sin embargo seguros, nos sentíamos en casa, yo me sentía tan en mi casa en la granja de los Hipping como en la nuestra, en la llamada casita de campo Mirtel, que llevaba el nombre de su propietario; era un imperio gigantesco donde el sol no se ponía. Las tormentas eran sólo breves, la franqueza con que se aclaraba todo en la granja de los Hipping, una necesidad absoluta, na toleraba que nada se oscureciese. Una bofetada, un correazo, y la cosa quedaba resuelta. La comida siguiente se hacía otra vez en medio de una normalidad completa. Los domingos había las mejores tortitas de requesón que he comido nunca, llegaban a la mesa directamente en grandes sartenes pesadas. Aquello era la coronación. Muy de mañana se iba a la iglesia. Con lo que se llamaba el traje de los domingos. Yo me estremecía bajo las maldiciones que venían del púlpito. No comprendía el espectáculo, y cada vez me hundía en la apretada multitud, que a cada instante se arrodillaba y se levantaba otra vez, no sabía por qué ni para qué, y no me atrevía a preguntarlo. El incienso se me metía en las narices, pero me acordaba de la muerte. Las palabras ceniza y vida eterna se me grabaron en la cabeza. El espectáculo se prolongaba, los comparsas se persignaban. El actor principal, que había sido deán, daba la bendición. Sus ayudantes se inclinaban a cada instante, balanceaban los incensarios y de vez en cuando entonaban cánticos que me resultaban incomprensibles. Mi primera función de teatro fue mi primera función de iglesia, en Seekirchen fui por primera vez a misa. ¡En latín! ¿Era aquello quizá lo más alto de que mi abuelo me había hablado? Yo prefería las que llamaba misas negras, las misas de difuntos, en las que el color absolutamente dominante era el negro, allí tenía una tragedia que me hacía estremecer, a diferencia del espectáculo normal de los domingos, con su salida conciliadora. Me gustaban las voces amortiguadas, los pasos adecuados a la tragedia. Los entierros comenzaban en la casa del difunto, el muerto era expuesto durante dos o tres días en el vestíbulo, hasta que el coche fúnebre se lo llevaba, primero a la iglesia y luego al cementerio. Si moría un vecino, o bien una persona acomodada o incluso rica o hasta influyente, iban todos. Formaban un largo cortejo de casi siempre cien metros de longitud tras el féretro, precedido por el cura con su séquito. Los muertos expuestos tenían el rostro desfigurado, deformado muy a menudo por la sangre extravasada y luego seca. A menudo no servía de nada atar la quijada al resto de la cabeza, porque se bajaba y los observadores podían contemplar fijamente la oscura cavidad de la boca, Los muertos expuestos yacían con sus trajes de domingo, con las manos cruzadas sobre un rosario. El olor de los muertos y de los cirios colocados a ambos lados de su cabeza era dulzarrón, repulsivo. Día y noche, sin interrupción, hasta el entierro, se velaba al muerto. Hombres y mujeres se alternaban en el rezo del rosario. Había que contar por lo menos con tres horas hasta que el muerto estuviera en su tumba. Me repugnaba la placa de plata troquelada sobre el ataúd negro que debía representar a Cristo crucificado. Aquellos entierros me causaban la mayor impresión, por primera vez en mi vida veía que los hombres morían y que se los enterraba y cubría de tierra tan bien que no podían envenenar ya en absoluto a los vivos. Todavía no creía que un día yo mismo tendría que morir, y tampoco creía en la muerte de mi abuelo. Todos se morían, yo no, todos, mi abuelo no, ésa era la seguridad que tenía. Después del entierro se iba a las posadas, los de la granja Hipping iban al llamado Pomeranio, que era también carnicero y cuya carnicería estaba adosada directamente al muro del cementerio, para comer sopa de salchicha. Dos salchichas vienesas en una sopa de buey con pasta eran el punto culminante absoluto de cualquier entierro. Los parientes del muerto tenían su propia mesa, todos se sentaban embutidos de negro en sus trajes que apestaban a naftalina, y los demás en otras mesas, y se comían la sopa a cucharadas con el mayor placer, con lo que los fideos blancos se les quedaban colgando a menudo de las chaquetas y blusas negras, porque eran demasiado largos. La degustación de la sopa de salchichas del Pomeranio, que por lo demás no se producía sólo después de los entierros sino también después de las misas de domingo ordinarias, me permitía, mejor que cualquier otra ocasión, estudiar a mis compatriotas. Sin embargo, prefería en cualquier caso las misas de difuntos a las normales. Que murieran muchos y tan a menudo como fuera posible, deseaba yo. Todavía no había cumplido cinco años, cuando el deán, que era al mismo tiempo director de la escuela primaria, me preguntó en la calle si no tenía ganas de entrar en la escuela un año antes de lo establecido, casi no tenía más que chicas en clase y era aburrido; naturalmente, tendría que obtener el permiso de mi abuelo. Para el deán, mi abuelo, al que entretanto había conocido en nuestros paseos, era una persona absolutamente respetable, de eso me di cuenta enseguida, sobre todo por la forma en que pronunció la palabra abuelo. Tenía ganas, le dije, pero no quería entrar en la escuela sin mi amigo, el Hansi de los Hipping, sin duda el Hansi de los Hipping podría entrar en la escuela al mismo tiempo que yo. El Hansi de los Hipping podía, ni sus padres ni el deán tenían nada en contra. Mi abuelo había dado inmediatamente su consentimiento, sin embargo, me había dicho, los maestros son idiotas, te lo advierto, ya te he ilustrado al respecto. Me dieron una vieja cartera escolar, que bajaron para mí expresamente del desván de la casa de mis padres en Henndorf y a la que sacó brillo mi tía abuela Rosina con cera Schmoll. Al parecer, esa cartera la había llevado ya su padre. Me gustaba el perfume del cuero. Mi primer día de colegio culminó en una fotografía que hicieron de toda la clase y que todavía hoy conservo; en el centro arriba la maestra, debajo, en dos filas, las alumnas y alumnos de cara de aldeano, y el rótulo de la fotografía dice: mi primer día de colegio. Yo llevo en ella una larga chaqueta de loden, abotonada hasta el cuello, y tengo una mirada mucho más seria y melancólica de lo que correspondería a la ocasión. Me siento en la segunda fila, en la primera todos tienen las piernas cruzadas y van descalzos. Probablemente yo también estaba descalzo. Los chicos de Seekirchen y sus alrededores correteaban descalzos desde finales de marzo hasta finales de octubre, los domingos se ponían unos zapatos que eran tan grandes que apenas podían andar con ellos, porque estaban previstos para varios años y cada niño tenía que crecer lentamente dentro. Para el comienzo de las clases, Janka, el sastre local, me había hecho una esclavina que me llegaba hasta los tobillos. Yo estaba orgulloso de ella. El Hansi de los Hipping no tenía ninguna prenda tan preciosa. Si hacía frío, nos poníamos gorros tricotados por nuestras propias abuelas y llevábamos en las piernas medias de la misma lana. Todo se tricotaba y cosía para la eternidad. Pero yo tenía siempre un aspecto distinto del de los otros, más elegante, según me parecía, enseguida llamaba la atención. En los primeros días de colegio, lo recuerdo, tuvimos que dibujar una lámpara de petróleo, y de todos los dibujos entregados el mío fue el más logrado, la maestra lo levantó en alto, de pie ante la pizarra, y dijo que era el mejor dibujo. Yo era buen dibujante. Pero no he cultivado esa posibilidad, y se atrofió como tantas otras. Era el alumno favorito de la maestra. Conmigo hablaba en un tono marcadamente amable, siempre más claro que el tono que empleaba con los demás. Mi primera maestra me gustaba extraordinariamente. La mayor parte del tiempo estaba sentado en el banco, como es natural junto al Hansi de los Hipping, admirándola. Ella llevaba un traje sastre y el pelo con raya en medio, lo que en aquella época estaba muy de moda. Al terminar el primer año de escuela, en mis notas, subrayado, decía, especialmente aplicado. Yo mismo no sabía cómo lo había conseguido. No tenía más que unos, por primera y también por última vez en mi vida [1] . En un rincón de la clase había una gigantesca estufa de ladrillo, que se encendía con los leños que los alumnos llevaban por la mañana de su casa a la escuela. Cada uno llevaba un tronco encajado bajo la tapa de su cartera. Los ricos llevaban troncos grandes, los pobres pequeños. No estaba prescrito el tamaño del tronco. Con los troncos de la víspera no tardaba en calentarse la clase. El fuego chisporroteaba ya cuando comenzaba la clase, se cerraba el hogar y el calor se mantenía hasta el día siguiente. El edificio tenía más de doscientos años y hoy hace tiempo que ha sido demolido. El deán y director sólo tenía que dar unos pasos desde el patio de la parroquia y estaba ya en la escuela, y a la inversa. La iglesia estaba a un salto. Si el organista tocaba el órgano, se le oía en la clase. Por las mañanas había cuatro horas de clase, por las tardes dos. La hora de recreo del mediodía no bastaba para ir a casa y volver. En casa del peluquero local, en una casa pequeña y húmeda de un piso, en medio de un jardín de dalias que, a mediados del otoño, desplegaba todo su esplendor, el Hansi de los Hipping y yo teníamos lo que se llama mesa puesta. La mujer del peluquero nos preparaba día tras día, alternativamente, sopa de fideos y sopa de papilla de avena. Para acompañar, un pedazo de pan. Mis abuelos pagaban por esa mesa. Durante años, en la pausa del mediodía, atravesé la puerta del jardín del peluquero Sturmayr para aplacar el hambre. Por desgracia, la enseñanza no consistía sólo en dibujar lámparas de petróleo, había que hacer cuentas y escribir también. Todo me aburrió desde el principio. Mis unos se los debía sin duda a la incesante admiración de mi maestra, no a mis conocimientos ni a mi aplicación, porque ninguna de las dos cosas existía. Mi abuelo me había dicho que los maestros eran idiotas, pobres diablos, vulgaridades embrutecidas; que pudieran ser también seres bonitos, como mi maestra, no me lo había dicho. Si la clase iba al lago, era automático que yo fuera en primera fila. Si entrábamos en la iglesia, entraba yo el primero. En la procesión del Corpus, era yo el que encabezaba a los niños y llevaba la bandera con la Virgen María pintada. Aquel primer año no me reportó nada nuevo en lo que a conocimientos se refiere, pero por primera vez en mi vida saboreé el placer de ser el primero en una comunidad. Era un sentimiento agradable. Disfrutaba de él. Presentía que no duraría eternamente. En el segundo curso tuvimos un maestro, un personaje como mi abuelo me había descrito a menudo, delgado, despótico, que se humillaba ante los de arriba y pisoteaba a los de abajo. Me habían descubierto. La clase se asombró de lo tonto que yo era de repente, de la noche a la mañana. Ningún dictado era acertado, ninguna cuenta, nada. Dibujaba, pero obtenía sólo un suficiente. Había comenzado la época del Hansi de los Hipping. Me aventajó. Si yo tenía un cuatro, él tenía un dos, si yo tenía un dos, lo que ocurría raras veces, él tenía un uno, y así sucesivamente. Ahora yo lamentaba incluso haber entrado prematuramente en la escuela. Por otra parte, pensaba, llevo ventaja y saldré del infierno un año antes. No me interesaban más que el dibujo y la geografía. Cuando leía la palabra Londres me entusiasmaba, o París o Nueva York, Bombay o Calcuta. Me pasaba la mitad de la noche sobre Europa, por la que había abierto mi atlas, sobre Asia, sobre América. Atravesaba las pirámides, subía a Persépolis, estaba en el Taj Mahal. Entraba y salía de los rascacielos y contemplaba desde el Empire State Building el resto del mundo, que se extendía a mis pies. Basilea, el lugar natal de mi madre, ¡qué palabra! ¡Ilmenau de Turingia, en el país de Goethe, donde mi abuelo había hecho estudios técnicos! Todavía hoy un atlas es mi lectura favorita. Siempre los mismos puntos, siempre distintas fantasías. Un día estaría realmente en todos los lugares que señalaba con el dedo. Seguir el mapa con el dedo no era para mí una frase pronunciada irreflexivamente, sino un sentimiento exultante. Soñaba con mis viajes futuros y con cuándo y cómo los haría. Durante las clases miraba más a los desfiladeros abiertos entre los rascacielos de Manhattan que a la pizarra que tenía delante, en la que el maestro desplegaba su yermo matemático. De repente aborrecí pizarra y tiza, que hasta entonces había admirado; sólo traían desgracias. Los pizarrines se me rompían, porque me ponía a escribir con demasiada fuerza, no era ningún calígrafo, no se podía leer lo que entregaba. Cada dos días perdía la esponja, tenía que escupir en la pizarra y borrar con el codo lo escrito en ella, de esa forma hice un agujero en mi chaqueta en plazo brevísimo. Eso a su vez irritó a mi abuela, que no daba abasto a los zurcidos, en otro tiempo su pasión. Así me vi envuelto muy pronto en un círculo vicioso que poco a poco se transformó en pesadilla y que ya muy de mañana me apretaba el cuello. Me deslizaba por una pendiente. Era otro el mejor, otro el que iba en cabeza, otro el que llevaba la bandera de la Virgen María el día del Corpus, otro el que era elogiado públicamente ante la pizarra. Ahora tenía que situarme muy a menudo ante el pupitre del maestro, para que pudiera pegarme en la mano con su vara. La mayor parte del tiempo tenía las manos hinchadas. En casa no decía nada de mi infortunio. Odiaba al maestro con la misma intensidad con que había querido a la maestra, su predecesora. Vulgaridades, mi abuelo tenía razón. Pero ¿de qué me servía eso? Mis segundas notas estaban ya afeadas por varios suficientes. Mis abuelos estaban desesperados. ¿Cómo había sacado aquellas notas? La pregunta de mi abuelo no tenía respuesta. Esto no puede seguir así, fue el comentario de mi abuelo a aquella situación. Pero siguió así y siguió así cada vez más y cada vez más cuesta abajo. En el tercer curso estuve a punto de no pasar. A esa vergüenza pude escapar. Un día se dijo que íbamos a mudamos y de hecho a Traunstein, a Baviera, de la que mi abuelo no decía nada bueno, porque estaba en Alemania, y a Alemania, cuando estaba de mal humor, viniera o no a cuento, la ponía de vuelta y media. ¡Los alemanes!, decía siempre; era lo más despectivo que cabe imaginar, nadie sabía qué tenía que ver esa observación con lo que en aquel momento lo había enfurecido. ¡Los alemanes! Apenas había soltado aquel juramento, su crispación cedía y se normalizaba. Su yerno había encontrado trabajo en Baviera, o sea en Alemania, y en ningún otro sitio. El paraíso había acabado. El desempleo general en Austria me había expulsado, indirectamente. ¡Una pequeña ciudad en las montañas, junto al Chiemsee!, exclama él, como si se tratase de una catástrofe. ¡Pero al fin y al cabo tenemos que existir! El hecho de que ahora, antes que mis abuelos, en cuyo traslado no se pensó al principio en absoluto, tuviera que ir a vivir con mi madre y su marido a Traunstein me hacía desgraciado. No había forma de hacerme entender que Seekirchen había terminado. Otra vez más había sido sólo una parada intermedia. Tener que seguir viviendo sin abuelo bajo el mando del marido para mí extraño de mi madre, al que mi abuelo, según su humor, calificaba alternativamente de tu padre o tu tutor, me parecía lo más imposible del mundo. Aquella catástrofe significaba despedirme de todo lo que, reunido, había sido realmente mi paraíso. La casita de campo de Mirtel, Hipping, sin olvidar a la Hilda de los Ritzing, la hija del guardabarrera, que me inició en el arte de ir en trineo y cuyos desvanecimientos recuerdo como el arte teatral más alto imaginable. Si ella quería, a los cinco años como yo, lo que se llamaba un confite del aparador de la cocina de su casita de guardabarrera, situada inmediatamente junto a la llamada línea del oeste y en la que, en mi última época de Seekirchen, yo estaba muchas semanas con más frecuencia que en Hipping, caía desvanecida al acercarse su madre. La madre se precipitaba sobre aquella niña tendida en el suelo, hija única, como cabe imaginar, y le insuflaba aire en la boca como si quisiera revivirla. Si yo era testigo de esa situación dramática, Hilda me hacía un guiño por un lado y dejaba curso libre a la operación de salvamento de su madre. La niña, tendida en el suelo, se hacía la muerta y no despertaba hasta que su madre le había metido un confite en la boca. La madre abrazaba a aquella Hilda vuelta a la vida y le daba algunos confites más, de los que a mí me caían también uno o dos. Recuerdo que, a menudo, me quedaba hasta después de hacerse oscuro, lo que no me estaba permitido, en casa de la Hilda de los Ritzing, a unos cuatrocientos o quinientos metros de nuestra casita de campo de Mirtel. El estridente silbido de tren con que mi abuelo me llamaba desde la puerta de su casa hacia el valle que había abajo provocaba cada vez la interrupción inmediata de mi relación con la Hilda de los Ritzing. No había duda, mi paraíso había dejado de ser un paraíso. El maestro me lo había convertido poco a poco en un infierno. Yo llevaba ya demasiado tiempo en la granja de los Hipping, que en dos o tres años se había transformado esencialmente. En lugar de tres sólo había ya un mozo de establo, en lugar de cinco, sólo dos vaqueras. Las vacas eran menos y daban menos leche, se hablaba siempre de la guerra, que sin embargo no estallaba. La mujer del peluquero murió, se acabaron las mesas puestas. Los llamados viejos Hipping murieron y sus cadáveres fueron expuestos, con una diferencia de pocas semanas, en su propia casa. Dos veces se extendió el cortejo fúnebre desde Hipping hasta Seekirchen, allí abajo. El aire no era ya tan aromático, no sé por qué. Mi abuelo no tenía paciencia conmigo, ¡Traunstein, espantoso!, exclamaba, y se retiraba inmediatamente después de la cena. Sin embargo, no teníamos allí absolutamente ninguna posibilidad de ganar dinero, en Austria no teníamos ninguna probabilidad de sobrevivir. Todas las esperanzas se centraban ahora no en Traunstein, sino en un escritor famoso que vivía muy cerca, en Henndorf, lugar natal de mi abuelo. Mi abuela le había llevado un manuscrito a aquel hombre famoso, y él estaba tratando de encontrar un editor que lo imprimiese. Esperábamos. Los paseos no eran ya un alivio, eran una tortura. Las amenazas de suicidio de mi abuelo volvían a aparecer. Del llamado Socorro de invierno recibimos en la oficina municipal algunos embutidos de guisante, azúcar, pan. Era deprimente ir a buscar el saco. Mi abuela me llevaba con ella. Nuestro único placer, si es que podía serlo siquiera, era ahora sólo la radio Eumig, de la que sin embargo, como me daba cuenta, sólo surgían horribles noticias que ensombrecían cada vez más a mi abuelo. Se hablaba de ruptura y anexión, no podía imaginarme qué querían decir. Por primera vez oí la palabra Hitler y la palabra Nacionalsocialismo. Por desgracia no se es siempre joven, decía mi abuelo. Casi treinta años después de haberla dejado, hablaba con entusiasmo de Suiza. ¡Suiza es el cielo, hijos míos!, decía. ¿Ir a Alemania? Se me revuelven las tripas sólo de pensarlo. Pero no tenemos otra opción. En aquella época, en la gran sala del albergue Zauner de Seekirchen vi, por primera vez en mi vida, un espectáculo teatral auténtico. La sala estaba abarrotada, de forma que apenas podía respirar. Estaba de pie en una silla, contra la pared de atrás, y a mi lado estaba el Hansi de los Hipping. En el escenario había un hombre totalmente desnudo, atado a un tronco de árbol, al que azotaban. Cuando la escena terminó, la sala entera aplaudió y la gente gritó de entusiasmo. Hoy no sé ya de qué obra de teatro se trataba. En cualquier caso, mi primerísima escena en un escenario fue horrible. Un día llegó un telegrama en el que comunicaban a mi abuelo que habían aceptado su novela. Un editor vienés. El hombre famoso había cumplido lo que prometió, se publicó el libro y mi abuelo recibió por él un premio del Estado. Aquel fue su primer y único éxito. La suma bastó para encargar al maestro sastre Janka un sobretodo de invierno y adquirir una vajilla digna, como lo expresó mi abuelo. Sí, dijo mi abuelo, no se puede ceder, ni mucho menos abandonar. Mi tutor estaba ya en Traunstein, y trabajaba con el peluquero Schreiner en la Schaumburgerstrasse. La partida de mis abuelos no debía producirse hasta que mi tutor hubiera encontrado para ellos una vivienda en Traunstein, a ser posible, como exigía mi abuelo una y otra vez, no en el mismo Traunstein, sino en las proximidades, es decir, totalmente en el campo, pero no demasiado lejos. No era sencillo. Yo me quedaría todavía cierto tiempo con mis abuelos, tenía un plazo de gracia para liquidar mi paraíso. Recorría siempre mis caminos con conciencia de recorrerlos por última vez. También visitamos al llamado escritor famoso en Henndorf, se había producido una reconciliación entre mi abuelo y su hermana Rosina, y él volvió a entrar en casa de sus padres, aunque con reservas. Incluso se sentó en el jardín de invitados y, en la habitación de invitados de abajo, una gran sala, contó las cornamentas de las paredes, todas cazadas por su hermano que, como queda dicho, se suicidó en el Zifanken, la montaña más alta de las proximidades de Henndorf. Qué hubiera sido de mí si me hubiera quedado, si no hubiera tirado mi herencia, dijo. E inmediatamente después: pero qué ha sido de mí; se mire como se mire, es en todo caso espantoso. Recorrimos la casa de los padres de mi abuelo, y me enseñó todas las habitaciones de abajo arriba, todas estaban abarrotadas de los muebles más hermosos de estilo José, esto es Imperio, me decía, contemplando largo tiempo y minuciosamente una cómoda, la cómoda de mi madre, dijo, su cómoda preferida. O bien: en esa cama, al parecer, durmió Napoleón. Y añadía: apenas hay cama en que no haya dormido Napoleón. Todo esto podría pertenecerme ahora, pero está muy bien que no tenga nada, absolutamente nada, sólo a mí mismo y a tu abuela y a ti. Y a tu madre, añadió. ¡A Alemania! Era una pesadilla. Durante esos meses estuvo invitado con bastante frecuencia en casa del escritor famoso, que le había ayudado a obtener su primer y único éxito y en cuya casa entraban y salían diariamente personas por lo menos tan famosas como él. El escritor famoso tenía dos hijas con las que yo podía jugar, eran un poco mayores que yo, tenían una casita de troncos para ellas en el jardín de la casa del escritor famoso, que en otro tiempo había sido un molino y había pertenecido originalmente a un famoso cantante de cámara de Viena que, en la cumbre de su carrera, había cantado el Ochs de Lerchenau, muriendo poco después. En aquella casa de troncos podía pasar la noche con las dos hijas del escritor. El mundo de la fama era para mí una sensación. Cuando las personas famosas llegaban, bajaban de sus coches y entraban a través del jardín, los niños mirábamos por el tragaluz de la casa de troncos y los admirábamos. Famosos actores, escritores, escultores, en general toda clase de artistas y científicos entraban y salían del llamado Molino del Prado. El escritor famoso era un escritor totalmente distinto de mi padre, que era también escritor, pero en absoluto famoso. A veces podía sentarme incluso a la mesa con alguna de aquellas celebridades. Un caballero de cabello blanco con un mujer ciega fue el centro de la cena más interesante que viví jamás de niño. El más famoso escritor de su época acababa de entrar en el vestíbulo y había preguntado: ¿Dónde puede uno arreglarse un poco? Aquello me había impresionado extraordinariamente. En la mesa, todos los situados cerca del huésped enormemente famoso estaban condenados al silencio. Todos aquellos escritores tenían un aspecto totalmente distinto del de mi abuelo, y de ellos se decía siempre que eran los más famosos, mientras que de mi abuelo sólo se había dicho siempre que era totalmente desconocido. Todavía hoy es mi abuelo completamente desconocido. Muy de mañana podía sentarme en mi llamado coche-salón, el vehículo de dos ruedas traído de Viena con la larga vara de la que se podía arrastrar, y mi abuelo o mi abuela, los dos alternativamente, tiraban de mí hasta Henndorf, hasta la casa del escritor famoso y sus dos hijas. Allí me esperaba todo lo que puede soñar un alma de niño. El punto culminante era para mí, además de todo lo demás, un cuenco de cacao en la cocina del escritor famoso. Llegábamos por la mañana como pobres de Seekirchen a Henndorf, respirábamos el perfume del gran mundo y estábamos de vuelta otra vez por la noche en Seekirchen. Eramos pobres, pero no se nos notaba. Todos teníamos una espléndida compostura. Mi abuela, de acuerdo con su certificado de bautismo, parecía una princesa friulana, y mi abuelo, el pensador que era. Tenían pocas prendas de vestir, pero ésas eran de la mejor calidad. Aunque la actualidad los tuviera por locos, su pasado era imposible de desconocer, En esa época ocurrió una nueva catástrofe: mi tío, el hijo de mi abuelo, Farald, como lo llamaban, aunque se llamaba Rudolf, se había enamorado de la hija de un albañil de Seekirchen y se había casado con ella sin vacilar. Aquella muchacha sana procedía de una de las casas de peor reputación de todo el lugar, en la que sólo se tartamudeaba y se bebía. Entretanto, aquel comunista se había convertido en artista independiente y, como en otro tiempo había estudiado en el Instituto de Enseñanza e Investigaciones Gráficas de Viena, vivía de pintar rótulos para los comerciantes y artesanos. Diseñaba tapas de colores para el queso fundido y le pintaba a la gente gigantescos dedos indicadores junto a la puerta de las tiendas, que señalaban ocasiones de compra favorables, ofertas especiales o sólo un retrete situado tras la casa. Se construyó él mismo una cabaña sobre pilotes en el lago, como habían hecho los germanos, y comenzó a trabajar minuciosamente en los inventos que luego le perseguirían durante toda su vida. La chica de la casa del albañil era aquella tía Fanny a la que, al principio de este relato, quería visitar con la Steyr-Waffenrad de mi tutor, pero cuya dirección no sabía en absoluto. Le dio tres hijos, dos hijas y un hijo, la hija mayor se despeñó un lunes de Pascua, después de una ascensión al Schlenken realizada con su marido sólo dos semanas después de la boda, muriendo en el acto; la segunda se casó también y la he perdido totalmente de vista, y el hijo, a los diecisiete años, fue a parar por cinco al establecimiento penitenciario de Garsten, porque, juntamente con otros dos muchachos de la misma cuerda y en un estado de irresponsabilidad absoluta, según pienso, mató a golpes a un pagador de la marmolería Mayr-Melnhof en un bosquecillo de Aigen. A mi abuelo se le evitaron esas dos catástrofes que se sucedieron en corto intervalo, porque se produjeron después de su muerte y, por consiguiente, no entran aquí en consideración. Mientras mi abuelo y yo dábamos grandes paseos, ya totalmente bajo la impresión de la despedida definitiva de Seekirchen y de la región del Wallersee, mientras al lado de aquel filósofo yo había alcanzado ya cierto grado de madurez y realmente, para mi edad, era más culto que la media, sin caer por ello de cabeza en una megalomanía amenazadora para mi vida, mientras mi abuelo me seguía iniciando cada vez más intensamente en la Naturaleza y sus peculiaridades y audacias y depravaciones y monstruosidades —al fin y al cabo fue continuamente mi maestro—, en la aldea de abajo mi tío Farald, de la forma más ordinaria, como decía mi abuelo, había tomado partido totalmente por el proletariado. Eso amargaba a mi abuelo. Y ensombreció aquellos meses y semanas de despedida en Seekirchen. El, por si fuera poco, apasionado comunista Farald, el transformador del mundo, el reformador del mundo, que había jugado en Viena día y noche con el demonio político, se pasaba ahora la mayor parte del tiempo en la cama de la hija del albañil, disfrutando de la paz del campo, que realmente era allí todavía total. Cuando mi abuelo veía en el lugar una pintura de mi tío, un gran panecillo delante de una panadería o un zapato de señora alargado ante un zapatero, le daba un ataque de rabia. ¡Eso era lo que me faltaba ! Golpeaba con el bastón en el suelo, en el que, naturalmente, no podía hundirse en el acto, como sin duda hubiera querido en esas ocasiones, y abandonaba al instante el lugar. La reputación de mi abuelo, el pensador, el gran hombre por decirlo así, se vio enseguida afectada en cuanto su hijo Farald apareció en Seekirchen, sobre todo cuando se hizo público su matrimonio con la hija del albañil; la gente no le saludaba ya con la misma deferencia que antes, cuando no tenía idea de la existencia de ningún hijo. Hasta entonces no conocían más que a la bella mujer de Viena, su hija, mi madre. En algún momento el arte de mi abuelo se fundió con el arte de su hijo, y los dos se inspiraron mutuamente, por decirlo así, para hacer una obra de arte conjunta en forma de enseña familiar para la granja de los Hipping, con los que todos estábamos obligados. Mi abuelo compuso una divisa familiar en verso, y su hijo pintó esa divisa familiar en una hoja de papel pergamino. Aquella hoja cuidadosamente pintada por el pintor Freumbichler recibió pronto un cristal y fue colgada rápidamente en el gran salón de la granja de los Hipping. No recuerdo ya el tenor del texto, pero debía guardar a Hipping para siempre y, por consiguiente, por toda la eternidad de incendios y tormentas y de todas las demás catastróficas potencias naturales. Esa divisa cuelga todavía hoy en el mismo lugar. Con la Hilda de los Ritzing me sentaba ahora todos los días ante la casa del guardabarrera, esperando el expreso de Viena con destino a París. Con una maravilla semejante de la tecnología y de la historia general de la velocidad sobre ruedas dejaría en breve mi amado Seekirchen. De Alemania no tenía yo ninguna idea, y el que mi tutor no hubiera encontrado trabajo en Austria, sino sólo en Alemania, aunque sólo fuera a treinta y seis kilómetros de la frontera, no me impresionaba. No pensaba en absoluto en ello. Al fin y al cabo los adultos debían de saber lo que había que hacer. Todas las noches el Orient-Express era el punto culminante. Los viajeros se sentaban al lado mismo de las ventanas brillantemente iluminadas y comían con cubiertos de plata su comida deliciosa. Durante un segundo yo contemplaba el mundo del lujo. Entonces el frío me hacía estremecer, y corría a casa. El Hansi de los Hipping estaba en lugar seguro, tenía para siempre su casa en la granja de sus padres, pero yo tenía que partir. Un día, al mediodía, llegamos a Traunstein. Mi madre había aparecido en la casita de campo de Mirtel y me había recogido. La época con mis abuelos había terminado. En adelante estaría con mi madre, con mi tutor. Él había encontrado para nosotros un piso que estaba sólo a unas casas de distancia en la misma Schaumburgerstrasse en que él trabajaba, en el segundo piso, número cuatro, esquina Schaumburgerstrasse, Mercado de las Palomas. Era una casa antigua, y pertenecía a una antigua señora Poschinger, una burguesa rica, tempranamente viuda, que tenía en la planta baja una tienda espaciosa de artículos fúnebres y funerarios. Poschinger, artículos de luto, se podía leer sobre la tienda. En aquella casa debíamos vivir en adelante. Teníamos dos cajones en una gran habitación, que a partir de entonces llamamos cuarto de estar, y allí nos sentamos mi madre y yo y nos comimos cada uno un par de salchichas vienesas con mostaza. El ambiente era frío y poco acogedor, y las habitaciones no estaban pintadas. Sólo había dos cuartos y una cocina; el cuarto grande, el de estar, tenía dos ventanas que daban respectivamente a la Schaumburgerstrasse y al Mercado de las Palomas; el pequeño, el dormitorio, una ventana a la Schaumburgerstrasse, y además había lo que se llamaba un depósito de madera y carbón, que no tenía ventanas. El agua estaba en el pasillo, e igualmente, en el otro extremo, en el lado del Mercado de las Palomas, el excusado. No puedo decir que me sintiera feliz. Mi madre daba una impresión de desesperación. De Viena había traído muebles, a mi entender cómodos y elegantes. Hasta hoy no han perdido nada de su elegancia y comodidad. A partir de entonces la llamada canoa fue mi lugar favorito. Miraba por la ventana y percibía un mundo totalmente distinto, el de la pequeña ciudad, que todavía no conocía. Conocía la gran ciudad, y conocía el campo verdadero, pero todavía no había visto nunca una pequeña ciudad. Todo se desarrollaba de acuerdo con una ley secular. Todo según el subir y bajar de las persianas de las tiendas y según el sonido de las campanas de las iglesias. Desde el carnicero, olía en la Schaumburgerstrasse a carne, desde el panadero, a pan y desde el guarnicionero que estaba enfrente, en diagonal, a pieles. Pintaron el piso, naturalmente mi tío Farald, que vino con ese fin de Seekirchen a Traunstein; apareció equipado con cubos y brochas y se puso en la cabeza un sombrero de papel de periódico, como los que utilizan los pintores. Pintó en unos días el piso entero, gastó sus bromas y desapareció otra vez. El piso olía a cal fresca y estaba blanco hasta en los rincones. Los muebles se colocaron más o menos por sí mismos en el lugar adecuado. Mientras mi tío jugaba a los pintores, yo había explorado la ciudad. Lo que más me impresionó fue la iglesia parroquial, que estaba a menos de cien metros de nuestro piso. Tenía unas bóvedas gigantescas que se amontonaban en tomo a la nave, entera y cuando estuve el primer domingo en misa con mi madre, que por lo demás no iba nunca a la iglesia, y la nave pareció estallar bajo un coro poderoso y una orquesta de viento completa —probablemente era una fiesta importante, y la muchedumbre era tan espesa que nadie hubiera podido caerse—, creí saber por fin lo que significaba la palabra de mi abuelo gigantesco, para mí siempre misteriosa. Por todas partes se dieron cuenta de que acababa de llegar, y me pusieron desde el principio el mote de El austríaco, mejor dicho El estríaco; la intención era absolutamente despectiva, porque, para Alemania, Austria no era nada. Así pues, yo había salido de la nada. La señora Poschinger tenía cuatro hijas, que vivían todas en la casa, encima de nosotros, en el tercero, y debajo de nosotros, en el primer piso; en el tercero dormían, se cambiaban, pasaban las tardes de los domingos, en el primero cocinaban en una cocinita en la que había un gran fogón esmaltado y practicaban en una habitación contigua su arte pianístico. Las cuatro hermanas tocaban el piano, era algo lógico, sobre el piano colgaban en la pared dos grandes fotografías enmarcadas del señor y la señora Poschinger. Allí oí por primera vez tocar el piano, y fue precisamente el piano lo que me dio valor para llamar por primera vez a la puerta de los Poschinger con el deseo de que me dejaran participar en la música, al lado mismo del instrumento, con mis ojos y mis oídos. Mi ruego fue atendido. En adelante me sentaba muy a menudo junto al piano y escuchaba cuando tocaba alguna de las hermanas Poschinger. Sólo había en la casa tres hermanas Poschinger, la cuarta se había hecho ya profesora de instituto y daba clases en Burghausen, según se decía. Era el orgullo de la familia. Sólo unos meses después de nuestra mudanza, ese orgullo de la familia murió. Un forúnculo bajo el brazo puso fin súbitamente a la vida de la profesora de instituto María. A partir de entonces, todos los Poschinger anduvieron sólo con trajes negros, lo que en el fondo no resultaba tan inadecuado, si se recuerda que en el piso bajo tenían lo que mi abuelo llamaba una tienda de muertos. En el piano no tocaban más que piezas tristes y me hundían en la más profunda melancolía. Esto es de Brahms, oía, esto es de Beethoven, esto es de Mozart. Yo no los distinguía. Fui al tercer curso de la escuela primaria; para ir a la escuela primaria tenía que andar un cuarto de hora por la ciudad; al otro lado, en diagonal, todavía sigue hoy la cárcel, un edificio aterrador, rodeado por un muro de tres metros de altura y con ventanas de gruesas rejas, que en el fondo son sólo agujeros cuadrados. Así, la asistencia diaria a la escuela tenía su aspecto demoníaco. Allí no tenía sólo un maestro, sino varios, para cada materia uno distinto. En mi calidad de estríaco, tuve dificultades para hacerme valer. Estaba totalmente a merced de las burlas de mis compañeros. Aquellos hijos de burgueses, con sus trajes caros, me castigaban, sin que supiera por qué, con su desprecio. Los maestros no me ayudaban, al contrario, me tomaron enseguida como pretexto para sus estallidos de cólera. Estaba desamparado como nunca lo había estado antes. Entraba temblando en la escuela y salía de ella llorando. Cuando iba a la escuela, iba al cadalso, y mi decapitación definitiva se aplazaba siempre, lo que era una situación angustiosa. No encontré entre mis compañeros a uno solo del que hubiera podido hacerme amigo, yo me aproximaba y ellos me rechazaban. Me encontraba en una situación espantosa. En casa era incapaz de hacer mis deberes, todo en mí estaba paralizado, hasta dentro de mi cerebro. Que mi madre me encerrase no servía de nada. Me quedaba allí sentado y no podía hacer nada. Así empecé a mentir, diciendo que había terminado mis deberes. Me escapaba a la ciudad y andaba lloriqueando y lleno de miedo por las calles y callejas, buscando refugio en los parques y los terraplenes del ferrocarril. ¡Si pudiera morirme!, era mi pensamiento ininterrumpido. Cuando recordaba Seekirchen, el llanto me estremecía. Lloraba a lágrima viva cuando estaba seguro de que nadie me oía. Subía al desván y miraba el Mercado de las Palomas, allí abajo, verticalmente. Por primera vez tuve el pensamiento de matarme. Una y otra vez sacaba la cabeza por el tragaluz del desván, pero volvía a meterla, era un cobarde. La idea de ser un montón de carne en la calle que daría asco a todo el mundo era totalmente contraria a mis intenciones. Tenía que seguir viviendo, aunque me pareciera imposible. ¿Sería quizá la cuerda de tender mi salvación?, pensé. Imaginé un dispositivo con la cuerda atada a una viga del techo, y me dejé caer hábilmente en el nudo. La cuerda se rompió y yo caí por la escalera del desván hasta el tercer piso. Delante de un coche o con la cabeza en los raíles. No tenía absolutamente ninguna salida. Por primera vez hice novillos en la escuela, mi miedo a ponerme de pronto en manos de mis maestros sin haber hecho los deberes fue de repente demasiado grande. No quería presentarme a un maestro que me tirase de las orejas y, cuando eso dejara de divertirlo, me golpease diez veces en la mano extendida con su bastón de junco. Di media vuelta al llegar a la puerta de la cárcel, y al escaparme oí aún la campanilla de la escuela, la clase había comenzado. Bajé corriendo primero con mi cartera hacia la Pradera y fui luego en dirección a la piscina. De cada uno que me encontraba creía saber que él sabía que yo estaba haciendo novillos. Iba con la cabeza baja. Tiritaba de frío. Me acurruqué en la hierba en el llamado Rincón de Woching, lugar de excursión favorito, y lloré. Sólo deseaba una cosa en el mundo: que mi abuelo viniera y me salvara, antes de que fuera demasiado tarde. No tenía ya tiempo. Había llegado al final. Pero no vino el final sino la liberación. Mi tutor y mi madre habían visitado la casa de campo de Ettendorf y la habían calificado inmediatamente de ideal para mi abuelo. El alquiler no era elevado, y la situación única. No había mucha distancia hasta la ciudad y, sin embargo, estaba totalmente en el campo. Era exactamente el medio rural, al que mi abuelo daba la mayor importancia. Con el pensamiento, mi madre arreglaba la vivienda para sus padres. Habrá una biblioteca espléndida, decía. Realmente, fue una biblioteca espléndida en lo que se convirtió la habitación del sudeste de la casa de Ettendorf, sólo unas semanas después del pago anticipado del alquiler por mi madre y de la mudanza de mis abuelos. Con un anticipo del editor, se encargó a un carpintero que realizara el proyecto de mi abuelo. Un camión lleno de libros y manuscritos se detuvo ante la casa, y las estanterías se llenaron. Desde su más temprana juventud, desde Basilea, como decía siempre, mi abuelo había acumulado libros, no tenía dinero, pero sí cada vez más libros. Miles. En su cuarto de trabajo de la casita de campo de Mirtel no habían tenido sitio, y en su mayoría se habían guardado en el desván. Ahora las paredes del nuevo cuarto de trabajo de Ettendorf estaban llenas. No sabía que hubiera reunido tanto espíritu, decía él, ni tanta falta de espíritu. Hegel, Kant, Schopenhauer eran nombres que me eran familiares, detrás de los cuales se escondía para mí algo prodigioso. Y sobre todo Shakespeare, decía mi abuelo. Nada más que cumbres, inalcanzables. Estaba allí sentado, fumando en su pipa, al fin y al cabo era mejor no matarme y esperarlo, me dije. Estábamos a punto de inaugurar para nosotros, a partir de Ettendorf, un nuevo paraíso, de repente el que fuera bávaro y no austríaco no molestaba. El recuerdo de Seekirchen, incluso, en lo que a mi abuelo se refiere, de Viena, seguía siendo lo más importante. Pero lentamente se consiguió la transición a aquel lugar idílico de la Alta Baviera. Tenía grandes ventajas. Sin duda era católico, archicatólico, nazi y archinazi, pero era, como la región que rodeaba el Wallersee, prealpino y por consiguiente absolutamente favorable para mi abuelo; su espíritu no se vio aplastado, como temíamos, sino, como se vio más tarde, espoleado. Trabajaba con mayor energía que en Seekirchen, y decía que realmente había entrado en su fase decisiva como escritor, había alcanzado cierta altura filosófica. Yo no sabía lo que eso significaba. Se decía siempre que trabajaba en su gran novela, y mi abuela subrayaba esa observación, hecha siempre sólo en un cuchicheo, con las palabras tendrá más de mil páginas. Para mí era totalmente misterioso cómo podía sentarse alguien y escribir mil páginas. Ya cien páginas reunidas me resultaban totalmente incomprensibles. Por otra parte oigo todavía a mi abuelo decir que todo lo que se escribe es una insensatez. Así pues, ¿cómo podía tener la idea de escribir mil páginas de insensateces? Él tenía siempre las ideas más increíbles, pero se daba cuenta de que fracasaba con esas ideas. Todos fracasamos, decía una y otra vez. Ése también es siempre mi pensamiento principal. Como es natural, yo no tenía la menor idea de lo que es fracasar, de lo que fracasar significa, puede significar. Aunque yo mismo atravesara ya incesantemente un proceso de fracaso, fracasara incluso con una consecuencia increíble: en la escuela. Mis esfuerzos no servían de nada, mis tentativas siempre renovadas de mejorarme eran ahogadas en la cuna. Mis maestros no tenían paciencia y me hundían cada vez más profundamente en la ciénaga de donde hubieran debido sacarme. Me pisoteaban siempre que podían. También a ellos les gustaba el calificativo de El estríaco, me atormentaban con él, me perseguían con él día y noche, no me dejaban ya en paz. Sumaba mal, dividía mal, pronto no supe ya dónde tenía la mano derecha. Escribí una redacción que, cada vez que entregaban deberes escolares, se ponía como ejemplo de distracción y descuido infinitos. Apenas pasaba día en el que no tuviera que adelantarme y recibir unos cuantos golpes del bastón de junco. Sabía por qué, pero no sabía cómo había llegado a aquello. Pronto me vi apartado con los llamados más torpes, en el pelotón de los tontos, que creían que era uno de ellos. Para mí no había escapatoria. Los llamados listos me evitaban. Pronto comprendí que no pertenecía a un grupo ni al otro, que no encajaba en ninguno. A ello se añadía que yo no tenía lo que se llama unos padres considerados, y era el vástago por decirlo así de personas pobres, venidas de no se sabía dónde. No teníamos una casa, sólo estábamos en un piso, eso lo decía todo. Ser sólo de un piso y no de una casa propia significaba en Traunstein, ya de antemano, la pena de muerte. Teníamos en la clase tres niños del orfelinato, y era de ellos dé los que me sentía más próximo. Todas las mañanas los tres eran llevados a la escuela desde el orfelinato, que, estaba en la calle que desembocaba en la Pradera, por una religiosa, con las manos cruzadas y con pantalones y chaquetas ásperos y grises que se parecían a los pantalones y chaquetas de los presidiarios. Tenían cada dos por tres la cabeza rapada, y en el fondo los demás compañeros no les hacían caso, eran molestos, pero no se acercaba uno a ellos. En los recreos, los hijos de las personas acomodadas mordían enormes manzanas y generosos panes con mantequilla, pero mis compañeros de infortunio del orfelinato y yo teníamos que contentamos con un pedazo de pan duro. Éramos cuatro conjurados mudos. Yo fracasaba realmente de una forma consecuente, y poco a poco renunciaba a mis esfuerzos. Tampoco mi abuelo conocía ninguna solución. Estar con él me aliviaba, en cuanto podía corría atravesando el Mercado de las Palomas y bajando por la llamada escalera de Schnitzelbaumer hasta la fábrica de gas y, a lo largo de ésta, hasta Ettendorf. Tardaba un cuarto de hora. Jadeando caía en brazos de mi abuelo. Mientras que Schorschi, que iba a la escuela en Surberg —Ettendorf pertenecía a ese municipio y no a Traunstein—, tenía que trabajar aún, yo podía dar, junto a mi abuelo, el llamado paseo de la tarde. Mi madre no había ido a ninguna escuela, ni pública ni privada, había estado destinada a ser primera bailarina y, en su infancia, sólo había tenido un maestro: mi abuelo, que le daba clases en casa. ¿Por qué tenía que ir yo a la escuela? ¡Sólo porque habían cambiado las leyes! Eso no lo comprendía yo. No comprendía el mundo, no comprendía nada, no entendía absolutamente nada ya. Escuchaba lo que decía mi abuelo, pero eso no me ayudaba a entenderme con mis maestros. No era tan tonto como los otros, pero estaba incapacitado para la escuela. Mi falta de interés en lo que a las materias escolares se refería me empujaba cada vez más al abismo. Aunque ahora estaba allí mi abuelo, y Ettendorf se había convertido en la Montaña Sagrada, a la que yo peregrinaba todos los días, todos los días me debatía más despiadadamente en las redes de la escuela, en las garras de los maestros. Pronto me asfixiaré, pensaba. Di otra vez media vuelta ante la puerta de la escuela, se me había ocurrido la idea del billete de andén. Me compré uno por una moneda de diez pfennig en el aparato automático, atravesé la barrera y me senté en cualquier tren. Mi primer viaje me llevó hasta Waging. El tren pasó por debajo mismo de la casa de mis abuelos en Ettendorf. Lloré al pasar por allí. La locomotora echaba vapor como en sus últimas fuerzas. Atravesábamos bosques, entrábamos en desfiladeros, cruzábamos pantanos y prados. Veía mi sitio en la clase: estaba vacío. El tren entró en Waging después de una gran curva a lo largo de una avenida de álamos. Ahora es ya la tercera hora de clase, pensé. El maestro, en su cólera hacia mí, creció hasta convertirse en un monstruo. Waging era un lugar tranquilo absolutamente sin pretensiones, apreciado por su lago, que no era profundo y, por ello, estaba siempre muy cálido. Pero desconsolado. Rodeado de juncos, cuando se entraba en él se vadeaba por un caldo parduzco. Pero el hecho de que hasta aquel lugar, que me puso más triste aún de lo que ya estaba, condujera un ferrocarril propio, que tenía también vagones de segunda clase y no sólo de tercera, me impresionó. De algún modo, me dije, este lugar debe de tener una significación que, considerándolo superficialmente, no se puede ver. Utilicé para el viaje de vuelta el mismo método, a saber, el de sacar un billete de andén del aparato automático y, con él, pasar sin obstáculos la barrera. Sabía que el revisor se quedaba durante todo el trayecto en la plataforma del último vagón y no controlaba. Si hubiera venido, me habría metido en un lavabo, pero no vino. Aproximadamente a la hora en que habría terminado la escuela, aparecí en casa. Mi madre no sabía nada de mi viaje. Tiré la cartera sobre el banco de la cocina y me senté a comer. Hice la comedia, pero no la hice suficientemente bien, y mi madre tuvo enseguida sospechas. Finalmente confesé mi monstruosidad. Antes de que mi madre hubiera cogido el vergajo de buey, que había encontrado ya su lugar en el armario de la cocina, me había puesto en pie de un salto y me había encogido en el rincón de la puerta. Me pegó hasta que una de las hermanas Poschinger subió de abajo para saber cuál era la causa de mis gritos lastimosos. Era Elli, la mayor. Mi madre había dejado de pegarme, el vergajo de buey le temblaba todavía en la mano, y la Elli de los Poschinger preguntó qué era lo que había hecho ahora, realmente era un niño horrible, un sembrador de cizaña, como me llamó. Varias veces dijo la Elli de los Poschinger —se había puesto del lado de mi madre, por decirlo así, como ayudante— las palabras sembrador de cizaña. Esas palabras me llegaron al alma. A partir de ese momento, en que pronunció por primera vez las palabras sembrador de cizaña, tuve miedo de la Elli de los Poschinger. Ella era fuerte, hercúlea, pero absolutamente bondadosa, lo que yo no podía saber. Fue la primera de las hijas de los Poschinger que se casó, y perdió a su marido en la guerra sólo pocas semanas después de la boda. La casualidad quiso que fuera precisamente mi tutor, que, como el marido de la Elli de los Poschinger había sido llamado a filas en la meseta montenegrina, quien lo vio por última vez. Mi tutor se sentaba a menudo al lado de la Elli de los Poschinger, cuando ella tenía que dar rienda suelta a su tristeza, y le decía: me miró a través de un agujero en la piedra. Entonces la Elli de los Poschinger se echaba siempre a llorar. Yo era el de más talento, y al mismo tiempo el más incapaz, en lo que a la escuela se refería. Mis talentos no favorecían, como hubiera podido creerse, mis progresos escolares, lo obstaculizaban todo en el más alto grado. En el fondo, estaba mucho más adelantado que todos los demás, y los conocimientos que había traído de Seekirchen eran mucho más amplios que aquellos en que estaban metidos mis compañeros, pero mi desgracia era que no era capaz de renunciar a la aversión francamente enfermiza a la escuela que mi abuelo me había inculcado durante años, y que la máxima de mi abuelo de que las escuelas eran fábricas de tonterías y de falta de espíritu seguía brillando por encima de todo lo que yo pensaba sobre la escuela y era para mí la única determinante. Mi madre habló con mis maestros, y éstos, en lo que a mí se refería, no predijeron más que catástrofes. Mi madre le echó la culpa de todo al cambio de residencia, mi abuelo me defendió a mí, no a la escuela. Yo bajaba todos los días al infierno de la escuela, para volver a la antesala del infierno de la Schaumburgerstrasse y, por la tarde, a la Montaña Sagrada en casa de mi abuelo. La mayor felicidad era para mí pasar la noche en la Montaña Sagrada. Llevaba ya conmigo las cosas de la escuela, y por las mañanas corría directamente de la Montaña Sagrada al infierno. Los demonios me atormentaban con desvergüenza cada vez mayor. En aquella época, Austria perteneció de pronto a Alemania, y no se pudo pronunciar ya la palabra Austria. Desde hacía tiempo no se decía ya Grüssgott [2] sino Heil Hitler, y los domingos no se veían sólo en Traunstein masas negras que rezaban, sino también pardas que gritaban y que no había habido antes en Austria. En lo que se llamaba un Día del distrito, que se celebró en Traunstein en mil novecientos treinta y nueve, desfilaron por la Plaza Mayor diez mil de los llamados camisas pardas, con cientos de banderas de grupos nacionalsocialistas y cantando el himno de Horst Wessel y Tiemblan los huesos podridos. En el punto culminante de la manifestación, a la que yo, ávido de sensaciones como estaba, había corrido ya muy de mañana, para no perderme nada, el gauleiter [3] Giesler, de Munich, debía pronunciar un discurso. Todavía veo cómo el gauleiter Giesler subió al estrado y empezó a dar gritos. Yo no entendía una palabra, porque los altavoces, colocados por toda la plaza para transmitir el discurso de Giesler, transmitían sólo fuertes graznidos. De pronto el gauleiter Giesler se desplomó, desapareciendo detrás del pupitre como un muñeco de color ocre. En la multitud se difundió enseguida que el gauleiter Giesler había tenido un ataque cardíaco. Los diez mil se retiraron. En la Plaza Mayor reinó la calma. Por la radio oímos aquella noche la confirmación oficial de la muerte del gauleiter Giesler. En aquel Día del distrito yo no era miembro aún de la llamada Gente Joven, fase previa de la llamada Juventud Hitleriana. Poco después lo fui. Sin que me preguntaran, tuve que formar un día en el patio de la escuela secundaria, que estaba inmediatamente al lado de la cárcel, con una serie de chicos de mi misma edad, ante lo que se llamaba un jefe de escuadra. La Gente Joven llevaba pantalones de pana negros y camisas pardas, y alrededor del cuello un pañuelo negro, que había que ajustar en el pecho mediante un anillo de cuero trenzado. Y además medias blancas hasta la rodilla. Como pensaba que la pana era al fin y al cabo pana, mi abuela me encargó en la casa Teufel de la Plaza Mayor, la casa de confección más conocida, que empleaba a un sastre, unos pantalones de terciopelo, no de pana negra sino de pana parda, porque el pardo le gustaba más. Cuando formé en calidad de nuevo miembro de la Gente Joven, el único con pantalones de pana pardos en lugar de, como todos los otros, negros, el jefe de escuadra me dio una bofetada y me echó del patio de la escuela secundaria, ordenándome que la próxima vez me presentara con unos pantalones de pana negros reglamentarios. Me hicieron entonces a toda prisa los pantalones de pana negros. La Gente Joven me resultaba más espantosa aún que la escuela. Pronto me harté de cantar siempre los mismos cantos estúpidos, de atravesar siempre las mismas calles marcando el paso y dando gritos. Aborrecía la llamada instrucción militar, no estaba capacitado para el juego de la guerra. Los míos me suplicaron que aceptase aquella tortura de la Gente Joven, no me dijeron por qué, y yo les di gusto. Estaba acostumbrado a ser independiente, a estar solo la mayor parte del tiempo, odiaba el rebaño, detestaba la masa, los cientos y miles de rugidos que salían de una, sola, boca. Lo único que me imponía en la Gente Joven era una esclavina parda, absolutamente impermeable. El que fuera también del color del Partido no me molestaba: Mi abuelo encontraba horrible la Gente Joven, pero tienes que ir, es mi deseo más ferviente, me dijo; aunque te cueste el mayor esfuerzo. Pronto estuve harto de toda la Gente Joven. Mi ventaja era mi capacidad para correr. Tanto si se trataba de los cincuenta metros, de los cien metros o de los quinientos metros yo era siempre el primero. Allí, en las competiciones que se celebraban dos veces al año, encontré una admiración sin límites. Me subían a un estrado y me rendían honores, y el jefe de escuadra me prendía: en el pecho la insignia de vencedor. Yo me la llevaba orgulloso a casa. Me protegía de quedar fuera de la ley. Me dieron varias de esas insignias de vencedor. También en un campeonato de natación fui una vez el mejor, y también eso me reportó una insignia de vencedor. Sin embargo, mi aversión a la Gente Joven y su tiranía no disminuyó en lo más mínimo por aquellas insignias de vencedor prendidas en mi pecho. De pronto, como prodigio en las carreras, por decirlo así, pude permitirme más cosas que los otros. Me aproveché ampliamente. Siempre había corrido tan deprisa sólo por miedo, por un miedo mortal. Mi tortura se había debilitado al ganar las primeras insignias de vencedor. Pero todo aquel juego me aburría. De política no entendía nada, pero todo lo que se relacionaba con la Gente Joven me caía mal. El prodigio de las carreras sólo había producido su efecto en el seno de la Gente Joven y yo había aprovechado todas las ventajas resultantes, pero en la escuela no se habían enterado. Lo mismo que antes, mi situación era espantosa. Allí saludaba torpemente con un Heil Hitler y recibía una bofetada. Allí daba una cabezada de agotamiento durante la hora de alemán y recibía diez buenos golpes del bastón de junco. Tenía que llenar docenas de hojas con la misma frase: Debo prestar atención, como castigo. Mis torturadores tenían una monstruosa capacidad de invención. Pero mis torturadores no eran sólo mis maestros, también mis compañeros me torturaban. ¿Quizá sea orgulloso?, pensaba. ¿O precisamente lo contrario de orgulloso? Lo mirase como lo mirase, no había solución. El horizonte de mi educación se ensombrecía. En aquella época venía a vemos a la Schaumburgerstrasse, unas dos veces al mes, cierta Señora Doctora Propp, que estaba casada con un médico de la ciudad y vivía en los proximidades del hospital, y nos traía en una gran bolsa de cuero ropa blanca usada, calcetines, etcétera y lo que se llamaba un pastel de salud. Llevaba un traje sastre ajustado y el pelo liso atado en un gran moño en la nuca. Tenía su oficina en la Marienstrasse. Se sentaba en el primer piso detrás de un escritorio y me miraba de pies a cabeza cuando yo entraba para recoger una dádiva, porque estábamos registrados en Traunstein como pobres y recibíamos ayuda de la asistencia social. Me daba miedo aquella mujer, y al principio no podía pronunciar palabra cuando estaba ante ella. El que después de recibir la dádiva tuviera que dar las gracias me resultaba profundamente repulsivo. Temblaba de rabia cuando tenía que ir a ver a la Señora Doctora Propp y temblaba más aún por la humillación que significaba para mí recibir aquella dádiva de manos de la Señora Doctora Propp. La ropa blanca me horrorizaba y el pastel de salud se me quedaba atravesado en la garganta. Mi madre no tenía nada contra la Doctora Propp. Debes ser amable con esa señora, me decía. Mi abuelo, que reinaba sobre la Montaña Sagrada, no se preocupaba por esos detalles, pero yo corría riesgo de ahogarme precisamente en esos cientos de detalles. Se acumulaban, y no podía ya respirar. Pero temía a la Doctora Propp más que a nada, y sospechaba algo, aunque era incapaz de averiguar qué. No me había equivocado. Un día apareció la Doctora Propp en nuestra casa de la Schaumburgerstrasse, entrada por el Mercado de las Palomas, y le dijo a mi madre que me iba a mandar a un lugar de reposo. A un hogar situado en medio del bosque. Ese chico necesita cambiar de aires. Con gran decepción por mi parte, mi madre se entusiasmó con lo que le había comunicado la Doctora. Le dio las gracias anticipadas y le estrechó la mano a la Doctora Propp, cuyas miradas malignas me atravesaron despiadadamente en esa ocasión. Apenas estuvo fuera otra vez la Doctora Propp, hubiera querido gritar que no, pero no tuve fuerzas para ello. Mi madre consideró sin duda enseguida como un alivio el que yo desapareciera de escena por cierto tiempo. Ella no tenía ya fuerzas para hacer carrera conmigo. Ya no me podía dominar, todos los días había peleas, y a veces culminaban en alguna ventana de la cocina rota, por la que mi madre, furiosa conmigo, tiraba tazas y cacharros, cuando veía que el vergajo de buey no bastaba ya. Yo mismo comprendía su desesperación, y ella está absolutamente libre de culpa. Desde hacía tiempo no podía ya conmigo. Estaba completamente agotada por aquel niño al que no podía dominar. Sólo la perspectiva de que, por algún tiempo, yo desaparecería de sus proximidades, la liberaba, si es que no la hacía feliz. A mí el hecho me deprimía, no comprendía que una madre deseara que su hijo se fuera más o menos al diablo, como yo pensaba. Mayor aún era mi decepción por el hecho de que mi abuelo no tuviera nada que objetar a unas vacaciones de descanso así en pleno bosque. Él encontraba espantosa a la Doctora Propp, a la que sólo había visto una vez fugazmente, pero esa mujer sólo quiere tu bien, decía. Ahora estaba yo completamente abandonado. Volví a caer en los pensamientos más sombríos, y pensé en el suicidio. El que no me tirase por la ventana del desván o me ahorcase o me envenenase con los somníferos de mi madre se debió sólo a que no quise causar a mi abuelo el dolor de haber perdido a su nieto por negligencia. Sólo por amor a mi abuelo no me maté en mi infancia, de otro modo me hubiera resultado fácil, en fin de cuentas el mundo fue para mí durante muchos años un peso inhumano que amenazaba aplastarme ininterrumpidamente. En el último momento, sin embargo, retrocedí asustado y me resigné a mi suerte. El momento de mi partida para mi estancia de reposo se acercaba, lavaban mi ropa blanca, limpiaban mis trajes, llevaban mis zapatos al zapatero para que los remendara. La meta debía ser Saalfelden, un lugar situado en la alta montaña salzburguesa, no lejos. La víspera de la partida apareció la Doctora Propp con una gran tapa de cartón a la que estaba atado un cordel y que, en la partida, tenía que atarme al cuello para que pudiera verse claramente la tapa de cartón sobre mi pecho. En la tapa de cartón estaban escritos mi nombre y el lugar de mi destino. Viajarás sólo dos horas a través de un paisaje encantador, dijo mi abuelo. Ya verás, será un placer para ti. Pero ocurrió otra cosa. El tren no iba en dirección a Salzburgo y a Saafelden, sino en dirección a Munich y Saafeld, en Turingia. Los míos sólo habían leído superficialmente la dirección de la tapa de cartón, la partida fue ya en la oscuridad, me habían engañado. Desapareció Traunstein, a través de pantanos y ciénagas, por la orilla del Chiemsee, nos dirigíamos rápidamente hacia el oeste. Nunca había estado yo en un tren tan lujosamente acondicionado, los asientos estaban acolchados, y casi sin mido aumentaba su velocidad de segundo en segundo; al principio pude dominarme, pero luego la conmoción que significaba dirigirme a Saalfeld y no a Saalfelden reclamó sus lágrimas. El tío Farald te visitará dentro de dos semanas, oía aún, todo había sido un error, incluso quizás una vil trampa. De Turingia no tenía yo ninguna idea, sabía que estaba muy lejos, al norte. Me había precipitado en la desgracia. Si sabían que se trataba de Saalfeld y no de Saafelden, me habían embaucado y habían cometido un crimen conmigo; si no lo sabían, era una negligencia imperdonable de la que eran hacia mí culpables. De repente, creí a los míos capaces de todo. Los maldije, y yo mismo hubiera preferido más que nada morirme en aquel momento. Sollozando me alejaba en la noche cada vez más profunda de una casa que mostraba ahora su verdadero y espantoso rostro. También a mi abuelo lo incluía en todas mis sospechas y en las maldiciones consiguientes. Mis compañeros de infortunio, que llenaban conmigo el compartimiento y varios compartimientos más del rojo automotor, no se conmovían por todas mis desesperaciones, en cualquier caso parecía que estaban entusiasmados por la empresa que acababa de comenzar. Para la mayoría se trataba en realidad de su primer viaje en ferrocarril, pero para mí viajar en tren era ya desde hacía años algo familiar; entretanto, en lugar de ir a la escuela, había subido ya docenas de veces a un tren y me había ido con él, con billete o sin billete de andén, siempre lo había conseguido, jamás me habían descubierto, y de esa forma conocí todas las líneas que partían de Traunstein, y tampoco la de Munich me era desconocida. Los míos no podían alegar la menor circunstancia atenuante, consciente o inconscientemente, se habían hecho culpables hacia mí; su ligereza al confundir Saalfelden con Saalfeld cuando se trataba de enviar de viaje, y al fin y al cabo, realmente, a una espantosa incertidumbre, al hijo y nieto supuestamente tan querido, sin cerciorarse de adónde iba realmente ese viaje, me conmovía en lo más profundo. Lo que se llamaba una enfermera de la NSV [4] , que se cuidaba de nuestro grupo, metió la cabeza en nuestro compartimiento y nos contó. Entonces vio que yo estaba llorando. Los chicos no lloran, dijo, nadie lloraba, sólo yo, todos iban contentos y alegres en aquel viaje, que era al fin y al cabo un viaje feliz; sólo yo no. Fue el primer reproche. Entonces vio que, a diferencia de los demás niños, no llevaba provisiones de viaje. ¡Ay, pobre chico!, exclamó, qué padres debes de tener, que no te han dado nada para un viaje tan largo. Qué padres, repitió. Me llegó directamente al alma. No fui capaz de decirle que los míos habían creído que el viaje era a Saalfelden en las montañas de Salzburgo, sólo a dos horas de distancia, y no a Saalfeld en Turingia. Hicieron una colecta para el chico pobre que era yo de repente. Al final tenía más manzanas y panes con mantequilla que todos los demás. Todos los niños eran del sudeste de la Alta Baviera, tenían caras pálidas, eran auténticos hijos de proletario con su dialecto rudo. Iban vestidos pobremente y sin gusto. Apenas se había puesto el tren en movimiento, comenzaron a comer. Pobre chico, me había dicho la enfermera de la NSV, apretándome las manos entre las suyas por un momento. No porque me sintiera protegido entre sus manos, sino de horror y de asco, me calmé de repente y dejé de llorar. Como todos los demás, me puse a comer. En Munich temamos que detenemos, dijeron, pasaríamos la noche en casas particulares, y a la mañana siguiente continuaría el viaje de Munich a Saalfeld, por Bamberg y Lichtenfels. Finalmente, mi curiosidad fue mayor que mi desesperación, y no hice más que mirar ávidamente por la ventana. En Munich, como podía ver desde mi sitio de la ventana, infinitos proyectores, instalados para la llamada defensa antiaérea, cortaban el cielo nocturno. Nunca había visto un espectáculo así. Fascinados, todos se apretaban contra la ventana, observando excitados cada uno de los rayos de luz que recorría el cielo nocturno. Hasta aquel momento no había caído aún en Munich ninguna bomba. Aquella vista de las columnas de luz fue mi primera confrontación con la guerra. El que mi tutor hubiera tenido que incorporarse a filas ya mucho antes, primero en Polonia, no me había conmovido especialmente, pero aquel espectáculo de los reflectores era algo prodigioso. En Munich cinco de nosotros fuimos alojados en un piso en el que una anciana nos esperaba con una cena. Después de la cena fuimos a dormir detrás de una puerta de cristales en la que había pegados viejos papeles pintados con dibujos orientales. Fue una noche de insomnio, como puede imaginarse. Por fortuna. Porque, por primera vez desde hacía mucho tiempo, por el hecho de que no pude o no quise dormirme, no me hice pis en la cama. Porque desde hacía tiempo me había convertido en lo que se llama un meón, además de sembrador de cizaña me había hecho también con el tiempo meón. No pasaba noche en casa sin que me despertase con la sábana mojada, profundamente asustado, como puede imaginarse. Mearse en la cama tiene sus causas, pero de eso yo no sabía nada. Cuando despertaba me veía precipitado ya en la mayor desgracia. Temblaba de miedo. Apenas me levantaba —una y otra vez quería esconder aún con la manta mi vergüenza—, mi madre arrancaba furiosa la manta y me golpeaba con la sábana en el rostro. Durante meses, en definitiva durante años. Tenía un nuevo título, casi mortal, que llevar: ¡meón! Cuando volvía de la escuela a casa, ya a media altura de la Schaumburgerstrasse, veía mi sábana con las grandes manchas amarillas colgando de la ventana. Mi madre colgaba alternativamente mi sábana mojada en la Schaumburgerstrasse y luego, otra vez, de la ventana que daba sobre el Mercado de las Palomas, para escarmiento, ¡a fin de que todos vean quién eres!, decía. Contra aquella humillación no podía hacer nada. Mi incontinencia empeoró con el tiempo. Siempre, cuando despertaba, era demasiado tarde. Recuerdo que, durante años, no sólo me hacía pis en la cama, sino también durante el día tenía a cada instante los pantalones mojados. En el invierno, cuando no me atrevía a ir a casa con mi vergüenza húmeda, daba vueltas durante horas por la ciudad, tiritando y helándome, con la esperanza de poder secar así mi ropa interior, pero era un razonamiento falso. Finalmente, estuve continuamente irritado y escocido entre los muslos a causa de la orina. Cada paso era un tormento. Me ocurría en cualquier ocasión, en la iglesia, esquiando, siempre y en todas partes. Cuando iba a confesarme —mi madre me enviaba—, me pasaba mientras estaba arrodillado balbuceando mis pecados. Cuando salía del confesionario, veía en el suelo mi regalo y me avergonzaba. Antes de atravesar la puerta de la escuela, cuando tenía que hablar con lo que se llama una persona importante. Y siempre de noche. Todavía oigo cómo mi madre le dice al Doctor Propp, es un meón, es para desesperarse. Creo que fue esa manifestación la que provocó mi envío a Saalfeld. Todo el Mercado de las Palomas y toda la Schaumburgerstrasse sabían que yo era un meón. Al fin y al cabo, mi madre izaba todos los días la bandera de mi escarmiento. Con la cabeza baja volvía yo a casa de la escuela, y allí flotaba al viento lo que anunciaba a todos quién era yo. Por eso me avergonzaba de todos; aunque no fuera verdad, creía que todo el mundo sabía que me hacía pis en la cama. Y como es natural aquella desgracia me ocurría también durante las clases en la escuela, cuando no me había pasado ya ante la puerta de la escuela. Allí, en la noche de Munich, por primera vez desde hacía mucho tiempo, no me había hecho pis en la cama. La sábana permanecía seca. Pero durante largo tiempo sería la única y última vez. Lo que yo consideraba en aquellos años de incontinencia como totalmente antinatural y espantosamente extraordinario era en realidad la más natural de mis circunstancias, hoy lo sé. Cuando mi madre una vez le confesó al Doctor Westermayer, nuestro llamado médico de cabecera, su completa desorientación ante mi incontinencia, él se limitó a encogerse de hombros. Cuando yo estaba enfermo, el gordo Doctor Westermayer se inclinaba siempre sobre mí, sin quitarse de la boca el cigarro encendido, y su cabeza gigantesca y sudorosa escuchaba contra mi caja torácica. Los médicos no conocen ningún remedio, sólo constatan las anomalías. Una vez tuve la suerte de despertarme a tiempo a causa de mi necesidad, y salí de la cama y llegué a tiempo al retrete. Por la mañana se descubrió que, como estaban decoradas casi igual, había confundido la puerta del armario de la ropa blanca con la puerta del retrete. Mi espanto fue doble y mi castigo horrible. La noche de Munich había estado llena de todos los pensamientos desesperados que un niño puede pensar. Muy de mañana, los grupos de niños, con las etiquetas de tapas de cartón colgadas del cuello, se apretaban en el compartimiento de un rápido que se dirigía a Berlín. El trayecto Munich-Bamberg-Lichtenfels etcétera no estaba todavía electrificado, y uno de los gigantescos colosos de la Borsig sacó el tren de la estación central; la mayor parte del tiempo, durante todo el viaje, el paisaje estuvo cubierto por una nube de humo negra y maloliente. Cuando el tren se detenía, apretábamos las cabezas contra las ventanas. Sabíamos ya todos nuestros nombres, y de cada uno de dónde venía, quiénes eran sus padres y a qué se dedicaba su familia. Entonces, ¿por qué te llamas Bernhard si tu padre se llama Fabjan?, me preguntaron también allí. Mil veces había tenido que soportar ya esa pregunta. Expliqué que mi padre no era mi padre, sino mi tutor, y que no me había legitimado. Si me hubiera legitimado, ésa era la expresión técnica, me llamaría Fabjan como él y no Bernhard. Lo cierto era que mi verdadero padre vivía aún, pero yo no sabía dónde y, en el fondo, no sabía absolutamente nada de él. Nunca lo había visto. De todo lo que dije de mí mis oyentes no entendieron mucho, pero mi historia era más extraordinaria que las suyas. Sin embargo, dije, tenía un abuelo que era escritor y al que quería más que a nada. No tenían la menor idea de lo que era eso, un escritor. Ellos tenían por abuelos a techadores y albañiles. Les expliqué que un escritor escribía manuscritos. Pero tampoco habían oído nunca la palabra manuscrito. No tenía sentido darles más explicaciones. En Saalfeld formamos en el andén un grupo mayor, posiblemente éramos unos cincuenta o más, y seguimos en fila de tres a nuestra enfermera de la NSV. Yo tenía la sensación de que la enfermera había fijado en mí su mayor atención. Pensé que ella sabía quién y qué era, un tipo horrible, meón, sembrador de cizaña y así sucesivamente. No me atrevía a mirarla a los ojos. ¿Sabrían los míos que estaba ahora en Saalfeld y no en Saalfelden? Una tarjeta postal de Saalfeld que, al día siguiente mismo de mi llegada, envié a casa para tranquilizar a mis parientes —como todos los demás, por orden de la enfermera de la NSV— no les informó hasta una semana después de mi partida, como sé hoy. Se asustaron. Habían cometido un error del que en toda la vida me he olvidado. El hogar de reposo infantil estaba en pleno bosque, la Doctora Propp había dicho la verdad, en un gran claro, y era en parte un edificio de madera entramada con muchos tejados y torreones, quizás en otro tiempo un pabellón de caza. Sin embargo, el llamado hogar de reposo infantil no era en realidad ningún hogar de reposo infantil, sino un hogar para niños difíciles, como sé hoy, después de una visita hecha más de cuarenta años más tarde. Parecía como si hubiera llegado a un lugar idílico. Había muchas habitaciones pequeñas con literas, y me asignaron una de las de arriba. El día empezaba izando la bandera de la cruz gamada, que permanecía en el patio hasta que la oscuridad caía. Teníamos que alineamos junto al mástil, levantar el brazo en saludo hitleriano, y gritar a coro Heil Hitler cuando la bandera estaba en el mástil. Al caer la oscuridad, bajaban otra vez la bandera, y otra vez teníamos que alineamos de la misma forma y, cuando la bandera estaba arriada, otra vez el mismo levantar el brazo y el saludo hitleriano. Después de izar la bandera, teníamos que formar en fila de tres y marcar el paso. Teníamos que cantar los himnos que habíamos aprendido ya en los primeros días, no recuerdo ya qué himnos, pero el que más cantábamos tenía por centro la palabra Steigerwald [5] . El paisaje era hermoso, aunque no excitante. La comida era buena. Teníamos dos educadores, que nos educaron desde el primer momento en que fuimos entregados por la enfermera de la NSV. Todo comenzó con una conferencia sobre puntualidad, limpieza y obediencia. Cómo había que levantar exactamente el brazo en el saludo hitleriano y así sucesivamente. Mi mala suerte fue que, ya en la primera noche, me descubrieran como meón. El método en Saalfeld fue el siguiente: tendían mi sábana con las grandes manchas amarillas en la sala del desayuno, y decían que era una sábana mía. Sin embargo, no sólo se castigaba al meón de esa forma, sino que tampoco recibía como los otros la llamada sopa dulce, no le daban absolutamente ningún desayuno. Me gustaba la sopa dulce más que nada, era una papilla servida en platos soperos, de leche, harina y cacao; cuanto más a menudo me privaban de aquella papilla, y eso ocurría casi diariamente, tanto mayor era, como es natural, mi deseo de ella. Durante toda mi época de Saalfeld sufrí por la privación de la papilla, porque no pudieron curar mi incontinencia. Me administraban remedios, pero esos remedios no servían de nada. Era deprimente ver todas las mañanas mi sábana tendida en la sala del desayuno y tener que estar allí sentado sin papilla. Yo era una vergüenza, y los camaradas que conservé aún los primeros días no lo eran ya. Me observaban con desconfianza y no sin cierta alegría por el mal ajeno. Nadie quería sentarse al lado del meón, nadie quería ir con el meón, nadie quería, como es natural, dormir en una habitación con el meón. De repente estaba más aislado que nunca. Cada quince días podíamos escribir a casa, pero tenía que ser un mensaje alegre. Qué profunda era mi desesperación no se puede imaginar ya hoy. Con el estómago vacío gritaba Heil Hitler al arriar la bandera, y marcaba el paso con los otros, con el himno de Steigerwald en los labios. Había entrado en un nuevo infierno. Pero tenía un compañero de infortunio. Se llamaba Quehenberger, y en mi vida olvidaré ese nombre. El muchacho tenía lo que se llama raquitismo, y era un tullido de brazos y piernas. Estaba totalmente demacrado. Era la figura más lamentable que puede imaginarse, causaba la impresión más lastimosa verlo decir Heil Hitler y marcar el paso por la Selva de Turingia. A él le pasaba todas las noches algo mucho peor que a mí: manchaba la cama con sus excrementos. Recuerdo con toda precisión esta imagen aterradora: en el lavabo de abajo, donde sólo estaban además los sótanos, le ataron a Quehenberger la sábana manchada de excrementos alrededor de la cabeza, mientras a mí, a su lado, me trataban los muslos escocidos junto a los testículos con un polvo blanco. Había encontrado un camarada, una víctima aún mayor. Educadores y enfermeras, como es natural, trataban de convencemos también con buenas palabras, pero la mayor parte del tiempo perdían el dominio y nos maltrataban. ¡Un chico alemán no llora! Y en la Selva de Turingia yo no hacía casi más que llorar. Conmigo y con Quehenberger fracasaba la habilidad de los educadores y de las enfermeras. En lugar de mejorar, nuestro estado empeoraba. Suspiraba por volver a Traunstein y sobre todo a Ettendorf, con mi abuelo, pero pasaron meses antes de que terminase la tortura. La palabra Turingia y, especialmente, las palabras Selva de Turingia son para mí hasta hoy palabras aterradoras. Hace tres años, yendo de Weimar a Leipzig visité los lugares de mi mayor desesperación. No había creído que los encontraría. Realmente existían y, de hecho, totalmente inalterados. Exactamente igual que nosotros, los niños que se alojaban ahora en el edificio de madera entramada habían colocado sus zapatos mojados por la marcha en las estacas de madera que había ante la entrada. El mismo cuadro, inalterado. Sólo que ahora el edificio no está ya en un claro, el bosque a su alrededor ha sido totalmente talado, y está en campo abierto. Al ir allí en coche —había preguntado en Saalfeld, que no correspondía ya a mi recuerdo, por el hogar de reposo— me había detenido un par de veces la llamada policía popular. Allí supe que no se había tratado de ningún hogar de reposo, sino siempre de un hogar para niños difíciles. Me dejaron pasar. Llevaba una matrícula austríaca, y eso les resultaba sospechoso. ¡Pero si yo había estado allí una vez, hacía unos cuarenta años!, le dije al hombre al que pregunté en la Plaza Mayor de Saalfeld. Se limitó a sacudir la cabeza, se dio la vuelta y desapareció. Yo contemplé los zapatos y botas de niño metidos en las estacas, allí había ya un educador sobre el terreno. Abajo están los lavabos, dije, y el educador me lo confirmó. Ahí arriba están los dormitorios. Ahí está la sala del desayuno. Nada había cambiado. En el mástil de la bandera ondeaba la bandera de la República Democrática Alemana. El educador era joven, y no había hablado conmigo más que unos minutos, cuando lo llamó con un silbido un colega que miraba por una ventana y que, evidentemente, era de categoría superior. Yo tuve que desaparecer. Continué mi viaje a Weimar y Leipzig. No hubiera debido visitar el escenario de mi espanto, pensé. Hoy pienso de otra forma. Está bien así. Las épocas y los métodos no cambian. Tenía en mi cabeza una prueba más. Las jornadas en aquel hogar eran siempre iguales. Por las mañanas marchábamos campo arriba y abajo, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Por las tardes teníamos clases de todas las materias de la escuela primaria. También allí yo estaba otra vez como paralizado. Llegaron algunas postales de los míos, de mi madre y mi abuelo. Sobre esas postales lloraba hasta que estaban tan mojadas que no se podía descifrar ya su texto. Metía las postales bajo la almohada cuando me dormía. Antes de dormirme sólo tenía dos deseos: poder comer la sopa dulce de desayuno y estar pronto otra vez con mi abuelo. Unas semanas antes de dejar el hogar de educación, las enfermeras ensayaron con nosotros una obra de Navidad. Yo tenía que hacer un papel de ángel, un papel absolutamente secundario, no me creían capaz de lo más mínimo. Tenía que decir dos o tres frases, pero en cualquier caso era una escena mía. Durante toda mi vida he tenido las mayores dificultades para aprender nada de memoria, no podía retener ni el texto más breve. Todavía hoy me resulta inimaginable cómo consiguen los actores aprenderse un texto largo, llegado el caso de unas cien páginas. Seguirá siendo para mí un enigma. En cualquier caso, me costó el mayor esfuerzo aprender y retener en dos o tres semanas dos frases. Se hizo el ensayo general, todo salió bien. Sin embargo, cuando fue el estreno y nada podía impedir ya mi entrada en escena, recibí de la enfermera, la creadora de aquella pieza misteriosa, un empujón en la espalda totalmente inesperado, de forma que me precipité en la sala. Pude mantenerme de pie, pero no pronuncié palabra. Verdad es que, desconcertado, extendí los brazos y, por consiguiente, las alas, como estaba previsto, pero el texto no surgió. Entonces la creadora de la obra me agarró por su propia combinación rosa, que me había puesto como traje de ángel, y me arrancó del escenario. Fui a parar a un banco del pasillo. El espectáculo continuó. Todo salió bien, sólo el ángel había fallado. Estaba sentado fuera en el pasillo, llorando, mientras en la sala caía el telón y crepitaban los aplausos. Una cosa recuerdo todavía claramente y como mi mayor experiencia en la Selva de Turingia: la visita a una cueva cerca de Rudolstadt. Un ascensor nos llevó a una gigantesca montaña de cristales. En toda mi vida he visto colores de tal belleza. El mundo de los cuentos de hadas, largo tiempo deseado, estaba allí. En toda la región habíamos encontrado de vez en cuando grandes cristales en plena Naturaleza. Algunos de ellos me los llevé a casa. Otra cosa más me hizo feliz: en Saalfeld estaba la famosa fábrica de chocolate de Mauxion. En Saalfeld había por todas partes aparatos automáticos de los que salía una tableta de aquella delicia insuperable si se echaban diez pfennig. El dinero de bolsillo de todos los niños acababa inevitablemente en esos aparatos automáticos. Todavía hoy me veo, tan claramente como si fuera ayer y no hace más de cuarenta años, marchar por la Selva de Turingia, cantando. Y en el patio del edificio nos limpiábamos los zapatos con betún Schmoll que habían traído algunos que se habían unido a nosotros más tarde, llegados de Viena. Cuando volví a casa, tenía un hermano al que todos querían. Dos años más tarde una hermana, y también a ella la querían todos. Los teatros de batalla estaban ya en Rusia, y en algún lugar entre Kiev y Moscú combatía mi tutor. Mi tío Farald escribía cartas desde Mosjoen y Narvik. Estaba con los cazadores alpinos, decían. Era el payaso de la tropa, en las grandes salas comunes de las proximidades del cabo Norte, compañías enteras, al parecer, se reían de sus chistes. Había entrado en el estado mayor del General Dietl. Nada recordaba al comunista de otro tiempo. Enviaba pieles de reno de Trondheim y cuernos de alce de Murmansk. Lo vimos disfrazado de lapón en muchas fotografías. Cuando él o mi tutor estaban de permiso, yo recorría orgulloso a su lado la Schaumburgerstrasse. Los dos llevaban ya una condecoración prendida en el pecho. Los hombres aptos para el servicio militar estaban en todos los teatros de batalla septentrionales, orientales, occidentales y meridionales, y todos los días se lloraba a muchos que habían caído. Lo mismo que por los muertos de la ciudad en la vida civil, por decirlo así, las campanas de la iglesia parroquial doblaban por los caídos por la patria en el llamado extranjero. Como el sacristán Pfenninger, que vivía en una casita que pertenecía a la iglesia, frente a la iglesia parroquial de la ciudad, tenía gota y los dedos totalmente deformados, me rogó un día que tocara por él a difuntos. Tuve que colgarme con todo mi peso de la cuerda para hacer sonar las campanas. Me daba cinco pfenning por cada toque. La gota del viejo Pfenninger se hacía cada vez más funesta, mis negocios florecían cada vez más, los habitantes de Traunstein caían en serie en tierras extranjeras. A ello se unía además la mortalidad general, insólitamente aumentada por la guerra. No sólo tenía yo que doblar las campanas, sino también que colgar de las dos puertas delanteras de la iglesia tablillas negras de madera, en las que estaban escritos el nombre y la edad de los fallecidos. Con tiza, que el viejo Pfenninger sólo podía ya manejar dolorosamente. Me gustaba la casa de los Pfenninger. No sólo me daban el dinero que ganaba, sino también alguna cosa rica de comer, porque la vieja Pfenninger cocinaba magníficamente. Como ya de niño yo era bastante codicioso, corría siempre a casa de los Pfenninger a preguntar si se había muerto alguien. Para mí nunca se morían suficientes. Cuando en las tablillas negras no había ya sitio, el dinero me tintineaba muy agradablemente en el bolsillo del pantalón. No tenía ninguna clase de escrúpulos. En el Münchner Neueste Nachrichten, que leían los Poschinger, había páginas enteras llenas sólo de los nombres de caídos y de muertos por la granizada de bombas. Era la época de los llamados bombardeos terroristas. Cuando sonaba la alarma, nos refugiábamos, inconscientes como éramos, en el vestíbulo, hasta que cesaba otra vez la alerta. Nos acurrucábamos ante la puerta que llevaba directamente del vestíbulo al negocio funerario. Yo me edificaba mi propio mundo de horror con las docenas de largos sudarios que colgaban de las estanterías y que, en parte, estaban hechos de papel crepé barato, y en parte de seda artificial. Velos negros, y chaquetas y faldas negras se movían espectralmente en la corriente de aire que entraba por las grietas del lado de la Schaumburgerstrasse. Los Poschinger hicieron en esa época el mayor negocio de su vida. Pero su dinero no les servía de nada, porque no se podía comprar ya nada con dinero. Por primera vez ganó dinero mi abuelo, se imprimieron dos libros en Holanda, según se dijo misteriosamente, no en Alemania, pero a cambio del dinero que había depositado solemnemente en la llamada caja de ahorros del distrito no se obtenía nada. Un día venteó una posibilidad. Había leído en el Traunsteiner Zeitung que, en las proximidades de Ruhpolding, vendían un caballete de pintor. Pintar, dijo, eso sería algo para ti. ¡Una ocupación artística! Había subrayado varias veces en rojo el anuncio. Fuimos a Ruhpolding con el tren de vapor. Llegamos preguntando a la casa en la que nos esperaba el caballete ofrecido. Un monstruo viejísimo, medio podrido y enmohecido, se alzaba en un vestíbulo casi oscuro. La decepción fue grande. Compramos el caballete. Con las mayores dificultades se transportó el caballete, del que se decía que había pintado en él el famoso pintor Leibl, hasta Traunstein. Mi abuelo había pagado el caballete al contado. En el viaje de vuelta, en la región de Siegsdorf, mi abuelo dijo: Quizá sea el arte de la pintura. Al fin y al cabo tienes un enorme talento para dibujar. Un algo artístico, dijo. Como estaba convenido, entregaron el caballete de pintor unos días más tarde, descargándolo en la Schaumburgerstrasse. Estaba desmontado en todas sus partes. Poco tiempo después lo utilizamos como leña en la estufa de nuestro cuarto de estar. No se habló más del arte pictórico. Yo escribía poemas. Trataban de la guerra y de sus héroes. Sospechaba que los poemas eran malos, y renuncié. De repente me esforcé, ya que tanto se hablaba de heroísmo, por hacer de mí un héroe. La Gente Joven me ofrecía para ello la mejor oportunidad. Me superé aún en las más diversas carreras a pie. Posiblemente mi fama deportiva había llegado con el tiempo, a pesar de todo, a la escuela, porque, como consecuencia de mis insignias de vencedor, llevadas ahora por mí de forma totalmente ostensible también durante las clases, comenzaron a prestarme atención. Yo había conquistado más insignias que todos los demás. Todavía no lo sospechaba yo mismo, pero era ya el héroe de la escuela. No prestaba más atención, no era mejor que antes, pero mis notas indicaban mi ascensión escolar. La palabra entrenamiento era la palabra decisiva. Yo la exploté. El chico que había que evitar se había convertido en el que había que buscar. En aquella época, sin que al principio me llamase la atención, dejé también de mojar la cama. Yo era un héroe, no un meón. Una vez, ante cientos de alumnos, di en la pista de ceniza de la Pradera el espectáculo enormemente excitante de mi heroísmo. Corrí los cien metros en un tiempo sin precedentes e, inmediatamente después, también los quinientos metros. Gané dos insignias. La multitud vociferó. Yo era un gladiador. El homenaje de la multitud me sentó bien, lo alargué sutilmente. Sin embargo, ese mismo día, cuando no había ya nadie en el campo de deportes, quise dar otra vueltecita más, me resbalé y caí cuán largo era en la pista de ceniza. Me hice rasguños en la frente y la barbilla. Salí cojeando de la Pradera por la llamada escalera del cine del balneario y me fui a casa por diversos patios y callejuelas apartados. No había nadie, salvo la Elli de los Poschinger. Yo debía de causar una impresión lastimosa ¡Al día siguiente era el homenaje a los vencedores! La Elli de los Poschinger no se anduvo con rodeos. Me sentó con fuerza en el hogar frío de la cocina y, como recuerdo muy bien, comenzó a cortarme jirones de carne de las rodillas con unas tijeras de costura grandes. Después de rociar las heridas abiertas con alcohol, dijo: ¡bueno, ya estamos! Me envolvió la rodilla con una venda aparentemente infinita y, después de haber lavado bien las heridas, me puso un esparadrapo en la frente y la barbilla. En el homenaje a los vencedores de la tarde siguiente, hice todo honor al héroe que era. Yo correspondía a la imagen de su plenitud. Mi heroísmo era claramente visible en unas vendas puestas con excesivo celo y de excesivo tamaño, y yo las llevaba con orgullo, aunque con los mayores dolores, de los que sin embargo no dejaba traslucir nada. Hoy mis dos grandes cicatrices en las rodillas recuerdan aún en mí aquel momento culminante. La Elli de los Poschinger, por lo menos mientras yo viva, se ha convertido en inmortal. Cuando yo tenía once años, la Inge de los Winter, la menor de las hijas del guarnicionero, me abrió los ojos en el balcón del patio de la guarnicionería de los Winter, o en cualquier caso lo intentó. Después de la Hilda de los Ritzinger, entretanto caída en el olvido y cuya existencia no había seguido ya, tuve mi segunda amiga. Iba con ella a orillas del Traun, hacía gimnasia con ella en las barras del puente del ferrocarril, corría con ella a lo largo de las pistas de tenis hasta Bad Empfing, desde donde no quedaba lejos el cementerio del bosque. Allí admiraba yo una y otra vez el monumental mausoleo de los Poschinger. María, la última fallecida, la profesora de Burghausen, estaba representada en una gran fotografía apoyada contra el granito. Cuando se gritaba dentro del panteón, resonaba horriblemente. Con mi abuela iba a menudo al depósito de cadáveres. Pasando junto al cementerio, que crecía rápidamente, el camino llevaba hasta Wang. En Wang había conocido en mis primeras excursiones en la Waffenrad a una campesina, en cuya casa, durante todos los años de la guerra, pude recoger una y otra vez una jarra llena de leche, mantequilla y manteca. Yo le llevaba los cupones de tabaco que no utilizábamos. Quería a aquella vieja mujer, que en su jardincillo de hortalizas cuidaba todas las flores imaginables. La casa entera olía a especias misteriosas, y por todas partes, en las ventanas y en los armarios, había grandes recipientes de vidrio con jarabes salutíferos, mermelada y miel. Fue la gran época de la Steyr-Waffenrad. Recién pintada siempre por mí con un color plateado, pedaleaba en ella por todo el entorno de Traunstein, hasta Trotstberg en una dirección, y hasta Teisendorf en la otra. Siempre con una mochila. Cuando había reunido suficientes víveres, y casi siempre tenía suerte, me recibían en casa, como es natural, de la mejor forma. La Inge de los Winter no me había iniciado sólo en la vida sexual —en casa jamás se había hablado de la llamada sexualidad, no en mi presencia, sino que, como hija de un burgués considerado de Traunstein, tenía acceso a las demás, así llamadas, casas burguesas. De forma que me llevó con ella por todas partes, y pronto conocí todas esas casas también por dentro. En el verano recogía con ella en un huerto que tenían los Winter en las proximidades del cuartel enormes cestos llenos de fresas, y me llenaba el estómago de ellas. Su hermana Bárbara, la segunda de los cinco hermanos Winter, iba en aquella época al instituto, y se decía que era la más inteligente. Un día Bárbara fue a la iglesia parroquial y, en el punto culminante de la misa, se volvió loca. Se subió al púlpito y anunció la buena nueva . Se la llevaron a una clínica y de allí a un manicomio y desapareció. Los más inteligentes están continuamente amenazados por la locura, decía mi abuelo. Como no sabía qué hacer con el dinero que ahora le llegaba de diversos editores, me envió a tomar lecciones de violín. Fui a casa de un violinista, que estaba casado con una española que tenía exactamente el aspecto que yo me imaginaba en una española, el pelo negro y un rizo sofisticado en la frente. Al parecer, había sido en otro tiempo cantante de concierto. Yo no quería tocar el violín, detestaba el instrumento, pero mi abuelo veía ahora en mí un artista del violín. Me habló de Niccolo Paganini y ensalzó el virtuosismo a escala mundial. Todo un mundo se te abre, imagínate que tocas en las salas de conciertos más famosas del mundo, en Viena, en París, en Madrid y, quién sabe, un día también en Nueva York. A mí me gustaba oír tocar el violín a los otros, aborrecía tocarlo yo, y las cosas quedaron así. Una vez, contento, hacia las Navidades, durante una fuerte nevada, di unos cuantos saltos en la Plaza Mayor, no sé por qué, con el sobre en que estaba mi óbolo mensual para la lección de violín. Con tal motivo una moneda de cinco marcos salió de pronto proyectada contra un montón de nieve. Todos mis intentos por encontrar otra vez la moneda de cinco marcos fracasaron. En marzo, cuando la nieve se fundió, la volví a encontrar. De repente brilló. Yo la había encontrado y nadie más. Quién tuvo la idea no lo recuerdo ya: un día repartí el pan para el panadero Hilger, que estaba frente a nuestra casa. Comenzaba mi trabajo a las cinco y media de la mañana. Me cargaban a la espalda en la tahona de Hilger un gran saco de tela blanco en el que había amontonados docenas de saquitos de tela más pequeños. Esos saquitos, con bollos, panecillos y barritas saladas, según los gustos, los colgaba yo en la ciudad de los más diversos picaportes, antes de ir a la escuela. De esa forma me ganaba el dinero de bolsillo y podía llevarme a casa los seis bollos que eligiera. Así teníamos ya gratuitamente la mitad del desayuno. Una vez por semana tenía que llevar en un carretón de dos ruedas, pasando por Haslach, grandes panes al seminario, lo que casi era superior a mis fuerzas, pero mi ambición ha sido siempre mayor que mis fuerzas. Evidentemente, el viaje de vuelta desde la montaña con el carro vacío era un placer. En el verano me veo empujando con mi madre por la ciudad un carrito. Me parecía una enorme vergüenza. Íbamos a los bosques circundantes y recogíamos las cortezas que habían dejado los leñadores. Con esas cortezas nos calentábamos en invierno. La mitad del desván estaba llena de cortezas, que se secaban allí en poco tiempo. La mayoría de las veces tenía que ir solo con el carro al bosque. Llenaba el carro de tantas cortezas como podía, y me costaba trabajo arrastrarlo. A partir del cuartel, me sentaba encima y, dirigiéndolo con las piernas en la vara, bajaba a la ciudad. Pero no éramos los únicos que se ocupaban de las cortezas de esa forma. Lo hacían muchos que lo necesitaban. No era nada extraordinario. Para la llamada feria de la Pradera, no me daban, a diferencia de la Inge de los Winter y de los otros hijos de burgueses, ningún dinero. Tenía que ganármelo. Tenía que emplearme por horas en el tiovivo, y daba vueltas en círculo con otros, como el famoso burro de noria, cientos y quizá miles de veces, para mantener en movimiento el tiovivo. Al hacerlo no veía más que el suelo de hierba pisoteado por mí y por mis compañeros de infortunio. Con el dinero tiraba en los puestos de tiro. La gran noria me daba miedo. La única vez que me subí a ella me mareé inmediatamente y, todavía en el aire, tuve que vomitar. La admiraba desde abajo. Admiraba los cientos y miles de jarrones de cristal y de porcelana que se podían ganar disparando, los títeres, los sombreros de copa. Una vez estuve ocupado durante días enteros en un puesto como vendedor de suelas de goma. Como salario pude llevarme a casa una docena de esas suelas de goma de centímetros de espesor. Hasta mucho tiempo después de la guerra anduvimos con esas suelas, que habíamos clavado a nuestros zuecos, porque también la época de las suelas de cuero había pasado hacía tiempo. En la Pradera estuvo de paso el circo Busch, yo quería ser domador. Sin embargo, cuando vi las fauces abiertas de los leones renuncié a mi deseo. Casi todas las noches había alerta, últimamente también en pleno día, los enjambres de bombarderos, a menudo muchos más de cien, se formaban sobre nuestras cabezas para torcer hacia Munich y arrojar allí su carga mortífera. Lo interesante se desplazaba hacia el aire, en el cielo, con cualquier tiempo. Se veía, se oía y se tenía miedo. Un mediodía espléndido y de azul intenso, mi abuela estaba sentada con nosotros en la Schaumburgerstrasse, a la máquina de coser, y el zumbido de una formación de bombarderos nos hizo mirar por la ventana. Los aparatos americanos, en filas de seis, centelleaban en su ruta inflexiblemente mantenida en dirección a Munich. De pronto apareció desde más arriba aún un aparato alemán, lo que se llamaba un Me 109 y, en unos segundos, separó con sus disparos a uno de aquellos colosos de plata. Mi abuela y yo vimos cómo el bombardero, saliendo de la formación, perdía altura y, finalmente, se partía en tres pedazos que caían muy separados entre sí, en medio de una enorme explosión. Al mismo tiempo, varios puntos blancos indicaron miembros de la tripulación que habían saltado en paracaídas. El espectáculo era una tragedia perfecta. En aquella imagen elemental del mediodía, varios de los paracaídas no se abrieron, y se vieron puntos negros precipitarse contra el suelo más aprisa que las partes del aparato. Y se vieron también paracaídas abiertos que, por alguna razón, se incendiaban y, en unos segundos, ardían al suelo con aquellos que los llevaban. La formación de bombarderos en conjunto no se dejó perturbar en absoluto por lo ocurrido. Siguió volando en dirección a Munich. La ciudad estaba demasiado lejos para poder oír las detonaciones. Mi abuela, presintiendo algo sensacional, me agarró y corrió conmigo al primer tren en dirección a Waging, sospechando que las partes del avión derribado debían de haber caído en esa dirección. Tenía razón. Una estación antes de Waging, en Otting, que está sobre una montaña de peregrinajes, humeaban todavía los restos. Uno de los dos gigantescos planos de sustentación del bombardero de sus buenos quince metros de largo, había caído en medio mismo de una pocilga, y en el incendio que se había producido se habían quemado unos cien cerdos. Había un hedor inimaginable en el aire cuando, por fin, estuvimos jadeantes en la montaña. Era invierno, hacía un frío glacial. Desde la estación del pueblo tuvimos que subir andando pesadamente por la nieve espesa. Los habitantes de Otting estaban ante los restos y seguían descubriendo otros nuevos. Y en la nieve se veían grandes agujeros, en donde estaban metidos los cadáveres caídos del cielo y totalmente destrozados de los canadienses. Yo me asusté profundamente. Por todas partes la nieve estaba salpicada de sangre. Un brazo, dije, y en el brazo había un reloj. El espectáculo de la guerra dejó de gustarme. El lado sensacionalista tenía un reverso espantoso. No quería ver más la guerra, que ahora nos mostraba también a nosotros, que hasta entonces sólo la conocíamos de lejos, su horrible rostro. Volvimos a Traunstein. Traté de tranquilizarme con mi abuelo. Él no tenía nada que decir. Por la noche, él y mi abuela se sentaron en un rincón de la habitación y escucharon la emisora suiza. A finales de febrero y principios de marzo yo sacaba por las tardes con Schorschi, de sus últimos refugios, los ciervos muertos en invierno con sus pequeños. Cavábamos fosas y arrojábamos a ella a los rígidos animales. Siempre que podía, estaba en Ettendorf. Cuando mi tía abuela Rosina murió, su hermano, mi abuelo, fue a Henndorf para el entierro. En los últimos años había evitado su lugar natal. Después del llamado banquete fúnebre, que los miembros del cortejo celebraron en la gran sala del albergue paterno, la hermana menor de la difunta, la viuda del artista que había viajado por todo el mundo, pronunció al parecer un discurso en el que habló continuamente de sí misma como mujer alemana. Hablaba ininterrumpidamente de sí misma, enardecida por su nuevo ideal, el Nacionalsocialismo, como de una mujer alemana. Me resultó demasiado idiota y me levanté de un salto y dije, sabes lo que tú eres, ¡no eres una mujer alemana, eres una cerda alemana! Los dos no se vieron más. El Nacionalsocialismo los había separado. Marie, paralizada por un ataque, se volvió al final loca además. Se acurrucaba en un sillón expresamente hecho para ella por un ebanista de Währing, cuando poco antes de su muerte la visité otra vez en la Weitloffgasse de Viena, y balbuceaba algo incomprensible sobre su querido hermano, que entretanto había muerto hacía tiempo. Después de volver del entierro de su hermana Rosina, cuyo imperio había recaído a su muerte en su nuera Justine, mi abuelo, asqueado, y no sólo por la evolución de los acontecimientos en su lugar natal, exclamó: ¡el lugar entero es una abyección! Bajo la mayoría de los nombres de las lápidas del cementerio habían hecho grabar las palabras Camarada del Partido . Después de la guerra hicieron borrar otra vez esas horribles palabras, como puede verse todavía hoy. Otra vez fue un anuncio en el Traunsteiner Zeitung la causa de un giro en mi existencia: una academia de comercio en Passau se presentaba como excelente instituto. Eso es exactamente lo que necesitas , dijo mi abuelo. Compró dos billetes de primera clase y fuimos a Passau. En lugar de sentamos en primera clase, tuvimos que estar de pie unas cuatro horas hasta Wels y más allá, en un pasillo abarrotado. El viaje en lo que se llamaba un tren de soldados con permiso, de otra clase apenas había, fue un tormento. Cuando el tren entró en Passau, vimos sólo, mirando por la ventanilla, paredes grises y nada más que rótulos de comercios de carbón. Mi abuelo había reservado para varias noches una habitación en el famoso hotel Passauer Wolf . Sin embargo, cuando salíamos ya de la estación, mi abuelo, asqueado por todo lo que hasta entonces había visto de Passau dijo: no, no es una ciudad para ti, decididamente Passau no es una ciudad para ti. Al día siguiente fuimos aún a la academia de comercio. E hice el examen de ingreso que exigían. Porque estábamos allí y por ninguna otra razón. Tenía entonces trece años. Dos meses después de nuestro viaje a Passau, cuando hacía tiempo que nos habíamos olvidado de Passau, nos acordamos otra vez de aquella pesadilla: la academia le comunicó a mi abuelo que su nieto había pasado el examen de ingreso, con mención especial. Mi abuelo se llevó las manos a la cabeza y dijo: es una suerte que no sea Passau sino Salzburgo lo que te tengo destinado.
Tamaño de fuente:
Intervalo:
Marcador:
Libros similares «Un ni?o»
Mira libros similares a Un ni?o. Hemos seleccionado literatura similar en nombre y significado con la esperanza de proporcionar lectores con más opciones para encontrar obras nuevas, interesantes y aún no leídas.
Discusión, reseñas del libro Un ni?o y solo las opiniones de los lectores. Deja tus comentarios, escribe lo que piensas sobre la obra, su significado o los personajes principales. Especifica exactamente lo que te gustó y lo que no te gustó, y por qué crees que sí.