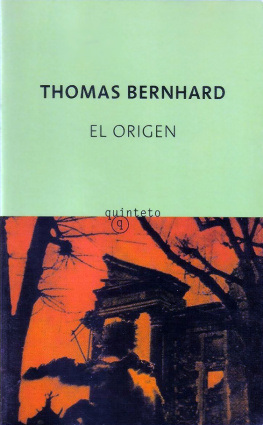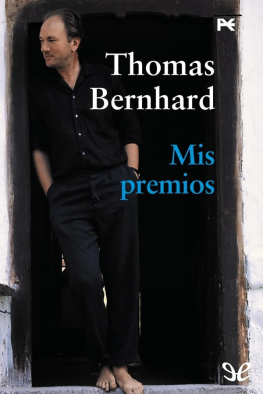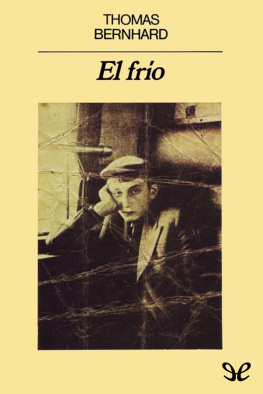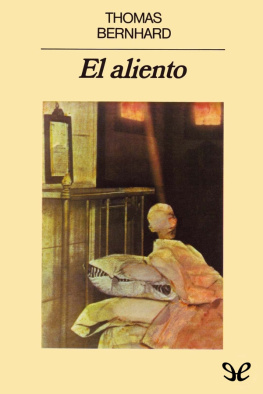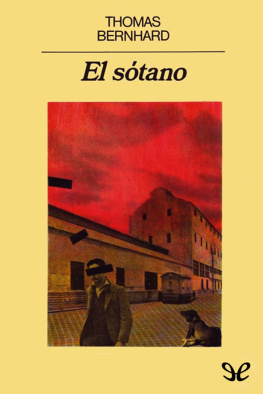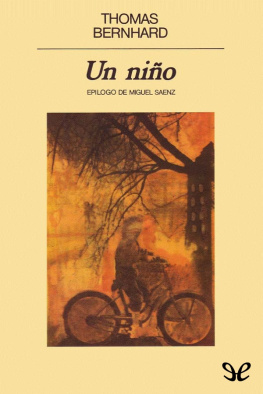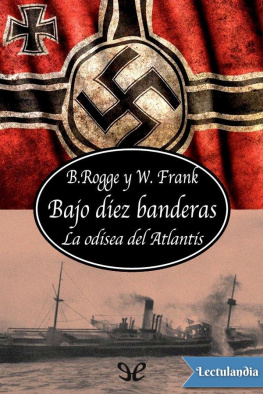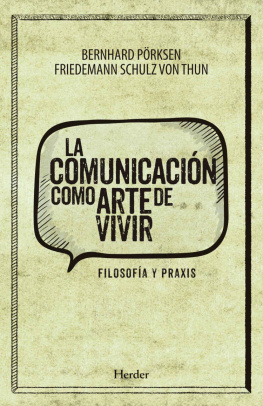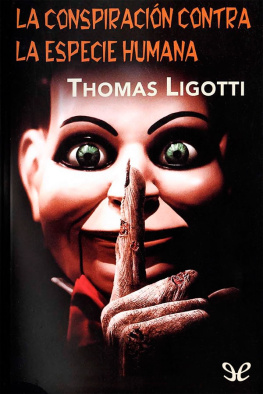Thomas Bernhard - El origen
Aquí puedes leer online Thomas Bernhard - El origen texto completo del libro (historia completa) en español de forma gratuita. Descargue pdf y epub, obtenga significado, portada y reseñas sobre este libro electrónico. Género: Historia. Descripción de la obra, (prefacio), así como las revisiones están disponibles. La mejor biblioteca de literatura LitFox.es creado para los amantes de la buena lectura y ofrece una amplia selección de géneros:
Novela romántica
Ciencia ficción
Aventura
Detective
Ciencia
Historia
Hogar y familia
Prosa
Arte
Política
Ordenador
No ficción
Religión
Negocios
Niños
Elija una categoría favorita y encuentre realmente lee libros que valgan la pena. Disfrute de la inmersión en el mundo de la imaginación, sienta las emociones de los personajes o aprenda algo nuevo para usted, haga un descubrimiento fascinante.
- Libro:El origen
- Autor:
- Genre:
- Índice:5 / 5
- Favoritos:Añadir a favoritos
- Tu marca:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
El origen: resumen, descripción y anotación
Ofrecemos leer una anotación, descripción, resumen o prefacio (depende de lo que el autor del libro "El origen" escribió él mismo). Si no ha encontrado la información necesaria sobre el libro — escribe en los comentarios, intentaremos encontrarlo.
Con la publicación de El origen iniciamos un ambicioso proyecto: la publicación de lo que se ha calificado como una de las grandes autobiografías del siglo, la del escritor austríaco Thomas Bernhard. Una serie autobiográfica que se desarrolla a lo largo de una serie de tomos, episodios cerrados e independientes, que se leen como novelas.
El origen es una excavación en los años de adolescencia de Thomas Bernhard. Una invectiva salvaje contra el sistema educativo en general, contra el nacionalismo y el catolicismo —estas «enfermedades» que el autor sitúa en pie de igualdad como dos rituales igualmente lesivos para la dignidad humana—, y contra Salzburgo, su ciudad adoptiva y cuasinatal, una ciudad símbolo de la belleza, el arte y la cultura, pero en realidad un atroz dispositivo para el suicidio, un museo de la muerte. Se trata de un libro espeluznante en el que la palabra más frecuente quizá sea «horror»: no en vano, escribir, para Bernhard, consiste en una metódica y posiblemente catártica exploración del horror. Pero es, a su vez, un libro admirablemente escrito, una muestra concluyente del virtuosismo verbal del autor. Las repeticiones obsesivas de determinadas palabras clave, las variaciones que desarrollan en sus ampliaciones más significadas más profundas, las frases meándricas y la utilización paranoica de ciertas expresiones están ampliamente representadas, así como también el certero instinto musical del autor. En El origen —este incesante soliloquio de furor iconoclasta— se encuentra la clave para conocer el mundo de Thomas Bernhard. «Sus escritos autobiográficos, de tomo en tomo más sobrios, más secos y más parcos en palabras, figuran ya entre las obras maestras de la literatura de este siglo». (Rolf Michaelis, Die Zeit) «Leo este libro de un tirón. No puedo escapar a esta proliferación musical de la escritura, a esta iracunda continuidad». (Bruno Bayen, La Nouvelle Revue Française)
El origen — leer online gratis el libro completo
A continuación se muestra el texto del libro, dividido por páginas. Sistema guardar el lugar de la última página leída, le permite leer cómodamente el libro" El origen " online de forma gratuita, sin tener que buscar de nuevo cada vez donde lo dejaste. Poner un marcador, y puede ir a la página donde terminó de leer en cualquier momento.
Tamaño de fuente:
Intervalo:
Marcador:
Thomas Bernhard
El origen
Autobiografía Thomas Bernhard 01
Título original: Die Ursache. Eine Andeutung
Thomas Bernhard, 1975
Traducción y prólogo: Miguel Sáenz
Dos mil personas intentan todos los años, en el Land federal de Salzburgo, poner fin a su vida, y una décima parte de esos intentos de suicidio tienen desenlace fatal. Con ello, Salzburgo ostenta en Austria, a la que con Hungría y Suecia corresponde la tasa de suicidios más elevada, la marca nacional.
Salzburger Nachrichten, 6 de mayo de 1975
En 1975, Thomas Bernhard publica su novela Korrektur (Corrección). Es un libro impresionante, de prosa rítmica y estructura implacable, sin duda su novela más perfecta hasta la fecha, pero es también un callejón sin salida y muchos se preguntan si Bernhard no habrá ido demasiado lejos: ¿qué camino podría tomar, a partir de entonces, su narrativa?
Sin embargo, 1975 es igualmente el año en que aparece la primera entrega de lo que se anuncia ya como una larga autobiografía: Die Ursache (El origen), y la crítica, discorde en cuanto a las excelencias de Korrektur («una tortura», la llama Ulrich Greiner), saluda unánimemente ese nuevo libro como obra maestra. Sobre Thomas Bernhard se sabía en realidad muy poco, aunque se supusiera mucho. Casi todos los datos se reducían al texto Drei Tage (Tres días), en el que Bernhard, ante las cámaras, había dado una serie de clases que explicaban en parte —sólo en parte— sus obsesiones favoritas. Lo que se inicia ahora con El origen es algo infinitamente más ambicioso y más revelador: Bernhard, sencillamente, emprende el ascético ejercicio de contar toda su vida, como medio de autoanálisis, exorcismo y liberación. La dificultad con que tropieza —lo dice en El origen — es cómo reflejar los sentimientos de entonces con el pensamiento de hoy . Y no es seguro que lo que cuente sea siempre la verdad o, por lo menos, toda la verdad… Pero lo que importa es su intención de contar la verdad.
Poco a poco (Bernhard es un escritor enormemente fecundo: tiene años de tres y cuatro obras), van apareciendo los tomos de esa autobiografía: episodios cerrados e independientes, que se leen como novelas. Hasta ahora, salvo error, son seis, aunque con Bernhard sea difícil no quedarse atrás: Die Ursache (El origen, 1975), Der Keller (El sótano, 1976), Der Atem (El aliento, 1978), Die Kälte (El frío, 1981), Ein Kind (Un niño, 1982) y Wittgensteins Neffe (El sobrino de Wittgenstein, 1982 ). Todos juntos forman ya lo que algunos han calificado de Erziehungsroman (la novela de una educación o, como diría Bernhard, de una antieducación), pero la designación no es totalmente exacta: Bernhard no aprende, no evoluciona sino que, simplemente, vive. Su existencia ha sido atroz, ahora se sabe, pero, sorprendentemente, de toda esa relación de horrores, de ese desfile maníaco de enfermedades, locuras y muertes, se desprende siempre una especie de voluntad sobrehumana de vivir.
Die Ursache significa el origen (y también la causa, el motivo, la razón), y el libro lleva un subtítulo: eine Andeutung , una indicación. Bernhard dice que sólo quiere indicar, bosquejar, insinuar, aludir… pero su obra es una invectiva salvaje contra el sistema educativo en general, contra el Nacionalsocialismo y el Catolicismo (que él sitúa en pie de igualdad) y contra la bella y musical Salzburgo, su ciudad adoptiva y cuasinatal. Al principio, la polvareda del escándalo (en un país que, sin embargo, está acostumbrado a ser denigrado por sus hijos) impide ver la estatura real de la obra. Alguien que se reconoce en «el Tío Franz» se querella y, por su libro y otros motivos, Bernhard se enfrenta con la Dirección de los Festivales (que han estrenado anteriormente obras suyas) y decide no presentar en Salzburgo su última aportación a la escena: Die Berühmten (Los famosos). La verdad es que pocas veces habrá sido atacada una ciudad (y sus habitantes) con mayor violencia, y que lo que se inicia casi con el tono satírico de un Heine se convierte enseguida en una diatriba que no parece conocer límites: «fachada pérfida», «enfermedad mortal», «cementerio… de fantasías y deseos», «museo de la muerte»… la lista de improperios que Bernhard dedica a su ciudad sería larga.
El origen se divide en dos partes, cada una de las cuales lleva por título el nombre de una persona para Bernhard prototípica: «Grünkranz» y «El Tío Franz». En la primera, Salzburgo está en garras de la guerra y bajo el nacionalismo del Nacionalsocialismo; en la segunda ha llegado la paz (¡pero qué paz!) y el Catolicismo ha vuelto a resurgir entre los escombros. Bernhard se revuelve contra esas dos «enfermedades», de las que pretende no haberse contagiado pero que, según dice, lo han marcado para toda la vida.
Se trata de un libro espeluznante, en el que la palabra más frecuente quizá sea «horror». Pero es también un libro admirablemente escrito y una muestra escogida del conocido virtuosismo verbal de Bernhard. Las repeticiones, las variaciones, las frases meándricas y la utilización paranoica de algunas expresiones están ampliamente representadas… como también el seguro instinto musical de su autor.
Con todo, El origen , no es importante sólo por esa prosa de lujo. Thomas Bernhard el misántropo, el enemigo del hombre, se revela aquí (bajo la advocación de Montaigne) como un auténtico moralista (valga la desprestigiada palabra) que, a pesar de todo , tiene fe en el hombre o, por lo menos, en algunos hombres… Los humillados y ofendidos, desde luego.
La obra de Bernhard se ha comparado muchas veces a la de Kafka y Beckett y sería difícil no estar de acuerdo. Pero Bernhard se merece algo más: un lugar propio y exclusivo en la Historia de la Literatura… Y El origen es la primera etapa de lo que se ha llamado (Rolf Michaelis) «una de las grandes autobiografías del siglo».
Miguel Sáenz
La ciudad, poblada por dos clases de personas, los que hacen negocios y sus víctimas, sólo es habitable, para el que aprende o estudia, de forma dolorosa, una forma que turba a cualquier naturaleza, con el tiempo la disturba y perturba y, muy a menudo, sólo de forma alevosa y mortal. Las condiciones meteorológicas extremas, que irritan y debilitan continuamente y, en cualquier caso, enferman siempre a las personas que viven en ella, por una parte, y la arquitectura salzburguesa, que en esas condiciones produce unos efectos cada vez más devastadores en la constitución de las personas, por otra, ese clima prealpino, que oprime a todas esas personas dignas de compasión, de forma consciente o inconsciente pero, en sentido médico, siempre dañina y, en consecuencia, que las oprime en su mente y su cuerpo y en todo su ser, al fin y al cabo totalmente a la merced de esas condiciones naturales , y con brutalidad increíble produce una y otra vez esos habitantes irritantes y debilitantes y enfermantes y humillantes e insultantes y dotados de una gran vileza y abyección, engendran una y otra vez a esos salzburgueses de nacimiento o llegados de fuera que, entres sus muros fríos y húmedos, amados con pre dilección por el aprendiz y estudiante que fui hace treinta años en esa ciudad, pero odiados por experiencia, se entregan a sus estúpidas terquedades, absurdidades, barbaridades, asuntos brutales y melancolías, y constituyen una inagotable fuente de ingresos para todos los médicos y empresarios de pompas fúnebres posibles e imposibles. Quien se ha criado en esa ciudad, según los deseos de quienes tenían sobre él la patria potestad pero en contra de su propia voluntad y, desde su más temprana infancia, con la mayor predisposición sentimental e intelectual en Favor de esa ciudad, ha estado encerrado por una parte en el proceso espectacular de la celebridad mundial de esa ciudad como en una perversa máquina de belleza en tanto que máquina de falsedad, productora de oro y oropel y, por otra parte, con la falta de medios y de ayuda de su infancia y juventud, por todas partes desamparadas, como en una fortaleza de miedo y de horror, condenado a esa ciudad como la ciudad en que desarrollaría su carácter y su espíritu, tiene de esa ciudad y de las condiciones de existencia en esa ciudad un recuerdo, para no expresarlo en forma demasiado grosera ni demasiado frívola, más bien triste y más bien oscurecedor de su primerísimo y primer desarrollo, pero en cualquier caso funesto, cada vez más decisivo para toda su existencia y horrible, y ningún otro. En contra de la calumnia, la mentira y la hipocresía, tiene que decir, al escribir la presente indicación, que esa ciudad, que impregnó todo su ser y condicionó su entendimiento, fue siempre para él, y sobre todo en su infancia y juventud, en la época de desesperación, en tanto que época de maduración, en que existió y se ejercitó en ella durante dos decenios, una ciudad que lesionó más bien su espíritu y su ánimo, que, efectivamente, sólo maltrató siempre su espíritu y su ánimo, una ciudad que lo penó y apenó ininterrumpidamente, directa o indirectamente, por faltas y crímenes no cometidos, y que sofocó en él la sensibilidad y el sentimiento, de cualquier naturaleza que fueran, y no una ciudad que fomentara sus dotes creadoras. En esa época de estudios, que sin duda alguna fue su época más espantosa, y de esa época de estudios suya y de las sensaciones que tuvo en esa época de estudios se habla aquí, tuvo que pagar, para el resto de su vida, un alto precio y probablemente la más alta de las sumas. Esa ciudad no merecía el afecto y el amor que, como afecto anticipado y amor anticipado por su parte, había heredado él de sus mayores, y siempre y en todas las épocas y en todos los casos, hasta hoy, lo ha rechazado, repelido y, en cualquier caso, herido en su indefenso amor propio. Si no hubiera podido dejar atrás a esa ciudad que, en definitiva, hiere y zahiere y, finalmente, aniquila a las personas creadoras, y que, por mis padres, es a un tiempo para mí ciudad materna y paterna, en un instante determinado y, precisamente, en el instante decisivo y salvador de la máxima tensión nerviosa y la mayor lesión posible de mi espíritu, hubiera dado ejemplo, como tantas otras personas creadoras de esa ciudad y como tantas otras a las que estuve unido y en las que confié, con la única prueba que caracteriza a esa ciudad, matándome súbitamente, como tantos se han matado súbitamente en ella, o pereciendo lenta y miserablemente entre sus muros y en su atmósfera que provoca la asfixia y nada más que la asfixia, como han perecido en ella, lenta y miserablemente, tantos otros. Con mucha frecuencia he podido reconocer y amar la especial forma de ser y la peculiaridad absoluta de ese paisaje materno y paterno mío, hecho de una naturaleza (famosa) y de una arquitectura (famosa), pero los imbéciles habitantes que existen y, de año en año, se multiplican aturdidamente en ese paisaje y esa naturaleza y esa arquitectura, y sus leyes viles y su interpretación aún más vil de esas leyes suyas, han matado siempre enseguida mi reconocimiento y mi amor por esa naturaleza (como paisaje) que es una maravilla, y por esa arquitectura, que es una obra de arte, los han matado ya siempre enseguida en sus comienzos, y mis medios de existencia, confiados sólo a mí mismo, se han sentido siempre enseguida indefensos contra la lógica pequeñoburguesa que impera en esa ciudad como en ninguna otra. Todo en esa ciudad está en contra de lo creador y, aunque se afirme lo contrario cada vez más y con vehemencia cada vez mayor, la hipocresía es su fundamento, y su mayor pasión la falta de espíritu, y dondequiera que la fantasía se atreva a mostrarse siquiera en ella, es extirpada. Salzburgo es una fachada pérfida, en la que el mundo pinta ininterrumpidamente su falsedad, y detrás de la cual lo (o el) creador tiene que atrofiarse y pervertirse y morirse lentamente. Mi ciudad de origen es en realidad una enfermedad mortal, con la que sus habitantes nacen o a la que son arrastrados y, si en el momento decisivo no se van, se suicidan súbitamente, directa o indirectamente, antes o después, en esas condiciones espantosas, o perecen directa o indirectamente, lenta y miserablemente, en ese suelo de muerte, arquitectónico-arzobispal-embrutecido-nacionalsocialista-católico, y en el fondo totalmente enemigo del ser humano. La ciudad es, para quien la conoce y conoce a sus habitantes, un cementerio en la superficie hermoso, pero bajo esa superficie en realidad horrible, de fantasías y deseos. Para el que aprende o estudia, e intenta encontrar su orden y su derecho en esa ciudad, que sólo es famosa en todas partes por su belleza y su construcción, y que en la época de los llamados Festivales es además famosa todos los años por el, así llamado, Gran Arte, esa ciudad no es pronto más que un museo de la muerte, frío y expuesto a todas las enfermedades y vilezas, en el que crecen todos los obstáculos imaginables e inimaginables que desintegran y hieren en lo despiadadamente más profundo, sus energías y dotes y disposiciones intelectuales, y pronto la ciudad no es ya para él una hermosa naturaleza y una arquitectura ejemplar sino nada más que una impenetrable maleza humana, hecha de abyección y vileza y, cuando camina por sus calles, no camina ya rodeado de música sino que se siente nada más que repelido por el lodazal moral de sus habitantes. La ciudad es en ese estado, para quien se ve en ella de repente engañado en todo, como corresponde a su edad, no una desilusión sino, un espanto, y tiene para todo, también para esa conmoción, sus argumentos de muerte. El muchacho de trece años se ve de pronto, como experimenté (sentí) entonces y como pienso hoy, con toda la dureza de esa experiencia, con otros treinta y cuatro internos de su misma edad en un dormitorio del internado de la Schrannengasse, sucio y hediondo, hediondo a muros viejos y húmedos y a sábanas viejas y raídas y a alumnos jóvenes y sin lavar, y durante semanas no puede dormir porque su entendimiento no entiende por qué, de pronto, tiene que estar en ese dormitorio sucio y hediondo, y porque tiene que sentir como una traición lo que no se explica como necesario para su formación. Las noches son para él una escuela de observación del abandono de los dormitorios de los establecimientos de enseñanza públicos y, como consecuencia, de los establecimientos de enseñanza en general y, una y otra vez, de los que se alojan en esos establecimientos de enseñanza, niños de las comunidades rurales a los que sus padres, como a él mismo, se han quitado de la mente y de las manos, entregándolos a la represión estatal, y que, según le parece a él durante sus forzadas observaciones nocturnas, pueden cambiar sin más su estado de agotamiento por un sueño profundo, mientras que él no puede cambiar jamás su estado de agotamiento mucho mayor aún, como estado de lesión ininterrumpido, ni por un instante de sueño. Las noches se prolongan como estados de desesperación y de angustia, y lo que oye y ve, y percibe con continuo horror, es siempre sólo alimento nuevo para una nueva desesperación. El internado es para el recién llegado un calabozo concebido astutamente contra él y, por lo tanto, contra su existencia entera, construido abyectamente en contra de su espíritu, en el que el Director (Grünkranz) y sus ayudantes (vigilantes) dominan todo y a todos y en el que sólo están permitidas la obediencia absoluta y, por lo tanto, la sumisión absoluta de los alumnos, o sea de los débiles a los fuertes (Grünkranz y sus ayudantes), y sólo la ausencia de respuesta y la celda oscura. El internado, como calabozo, significa una agravación cada vez mayor de su pena y, finalmente, una falta total de perspectivas y de esperanzas. Que aquellos que, como siempre había creído, lo querían lo hayan arrojado con plena conciencia a ese calabozo estatal no lo entiende, y lo que le preocupa en primer lugar, ya en los primeros días, es, como es natural, el pensamiento del suicidio . Extinguir su vida o su existencia, para no tener que vivirla ni existirla más, poner fin a esa infelicidad y desamparo repentinos y totales saltando por la ventana o colgándose, por ejemplo, en la habitación de los zapatos de la planta baja le parece lo único acertado, pero no lo hace. Siempre, cuando practica el violín en la habitación de los zapatos, para sus ejercicios de violín Grünkranz le ha adjudicado la habitación de los zapatos, piensa en el suicidio, las posibilidades de colgarse son máximas en la habitación de los zapatos, no le plantea ninguna dificultad conseguir una cuerda, y ya al segundo día hace un intento con los tirantes de su pantalón, pero abandona otra vez ese intento y hace sus ejercicios de violín. Siempre que entra luego en la habitación de los zapatos, entra en el pensamiento del suicidio. La habitación de los zapatos está llena de centenares de zapatos empapados de sudor de los alumnos, en estantes de madera carcomida, y sólo tiene como ventana una abertura hecha en el muro, muy cerca del techo, por la que, sin embargo, sólo penetra el aire viciado de la cocina. En la habitación de los zapatos está solo consigo mismo y solo con sus pensamientos de suicidio, que comienzan al mismo tiempo que sus ejercicios de violín. Así, el entrar en la habitación de los zapatos, que es, sin duda alguna, el cuarto más horrible de todo el internado, es para él un refugiarse en sí mismo, con la excusa de practicar el violín, y practica el violín con tanta fuerza en la habitación de los zapatos que, durante los ejercicios de violín en la habitación de los zapatos, teme ininterrumpidamente que la habitación de los zapatos explote en cualquier momento, en medio de sus ejercicios de violín, que le resultan fáciles y realiza de la forma más virtuosa, aunque no más exacta, se entrega totalmente a sus pensamientos de suicidio, en los que se había adiestrado ya antes de entrar en el internado, porque, al convivir con su abuelo durante toda su infancia anterior, pasó por la escuela de la especulación con el suicidio. Los ejercicios de violín y su Sevcik diario eran para él, en su conciencia de que no llegaría nunca a hacer nada grande con el violín, una coartada bien recibida para estar solo y estar consigo mismo en la habitación de los zapatos, en la que, durante sus ejercicios, nadie podía entrar; en la parte de afuera de la puerta colgaba un cartel escrito por la señora Grünkranz con el letrero «Prohibida la entrada, Ejercicios de violín». Todos los días esperaba con ansia poder interrumpir con su estancia en la habitación de los zapatos los tormentos de la educación del internado, que lo agotaban por completo, poder aprovechar esa horrible habitación de los zapatos, con la música de su violín, para los fines de sus pensamientos de suicidio. Había compuesto en su violín su propia música, su música para afrontar los pensamientos de suicidio, la más virtuosa de las músicas que, sin embargo, nada tenía que ver con la prescrita en el Sevcik ni tampoco con los ejercicios que le ponía Steiner, su profesor de violín, esa música era para él realmente un medio de aislarse todos los días, después de la comida, de los otros internos y de todo el mecanismo del internado, y de poder dedicarse a sí mismo, nada más, no tenía nada que ver con el estudio del violín tal como hubiera sido necesario y al que lo habían obligado pero que él, sin embargo, porque en el fondo no lo deseaba, aborrecía. Esa hora de ejercicios de violín en la habitación de los zapatos casi totalmente oscura, en la que los zapatos de los alumnos, puestos en filas hasta el techo, espesaban cada vez más su olor a cuero y a sudor encerrado en la habitación de los zapatos, era para él la única posibilidad de huida . Su entrada en la habitación de los zapatos significaba el comienzo simultáneo de su meditación sobre el suicidio, y el tocar intensa y cada vez más intensamente el violín, un ocuparse intensa y cada vez más intensamente del suicidio. Realmente hizo en la habitación de los zapatos muchos intentos de matarse, pero no llevó ninguno de esos intentos demasiado lejos , el manipular con sogas y tirantes y los cientos de intentos con los numerosos ganchos de las paredes de la habitación de los zapatos fueron siempre interrumpidos en el punto decisivo y salvador, y también por él mismo, mediante un tocar el violín más consciente, mediante una interrupción totalmente consciente del pensamiento del suicidio y una concentración totalmente consciente en las posibilidades, que cada vez lo fascinaban más, del violín, el cual, con el tiempo, le pareció menos un instrumento musical que, más bien, un instrumento para desencadenar su meditación sobre el suicidio y su docilidad hacia el suicidio, y para interrumpir súbitamente esa meditación sobre el suicidio y esa docilidad hacia el suicidio; siendo, por una parte, sumamente musical (Steiner) y por otra, como es natural, estando hundido en una total indisciplina en lo referente a las normas (igualmente Steiner), su tocar el violín y, sobre todo, en la habitación de los zapatos, no tenía en absoluto otra finalidad que afrontar sus pensamientos de suicidio, ninguna otra, y su incapacidad para obedecer las órdenes de Steiner y adelantar en el violín, lo que quiere decir en el estudio del violín en cuanto tal, era evidente. Los pensamientos de suicidio, que lo ocuparon casi ininterrumpidamente en el internado y fuera del internado, y a los que, en esa época y en esa ciudad, no podía sustraerse por ningún medio ni en ninguna disposición de ánimo, estaban para él unidos en esa época, más que a cualquier otra cosa, a su violín y a su tocar el violín, y en aquella época se ponían siempre en marcha sólo con pensar en tocar el violín y luego, intensa mente, al sacar el violín de su caja y empezar a tocar el violín, como un mecanismo a cuya merced, con el tiempo, hubo de quedar por completo y que sólo se detuvo con la destrucción del violín. Más tarde, al recordar la habitación de los zapatos, pensó muy a menudo si no hubiera sido mejor poner fin a su existencia en esa habitación de los zapatos, liquidar con el suicidio todo su futuro, cualquiera que fuese su contenido, de haber tenido valor para ello, y no prolongar durante decenios esa existencia, en fin de cuentas y en todo caso totalmente problemática. Sin embargo, para una resolución así fue siempre demasiado débil, mientras que hubo tantos en el internado de la Schrannengasse que se suicidaron, que tuvieron ese valor, curiosamente ninguno en la habitación de los zapatos que, sin embargo, era la ideal para suicidarse, todos se tiraron por las ventanas del dormitorio, o por las ventanas del retrete, o se colgaron de las duchas de los lavabos, él no tuvo nunca la fuerza ni la decisión y la firmeza de carácter necesarias para suicidarse. Realmente, en su época, ¡y cuántos antes y después!, en el internado de la Schrannengasse, sólo en la época nacionalsocialista entre el otoño del cuarenta y tres (en que entró) y el otoño del cuarenta y cuatro (en que salió), cuatro internos se mataron, se tiraron por la ventana, se colgaron, y muchos otros colegiales de la ciudad, alejados del camino del colegio por la insoportable desesperación de sus mentes, se tiraron de las dos colinas de la ciudad, con preferencia desde el Mönchsberg directamente a la asfaltada Müllner Hauptstrasse, la Calle de los Suicidios, como llamaba yo siempre a esa calle horrible, porque, con mucha frecuencia, vi en ella cuerpos destrozados, de colegiales o no colegiales, pero sobre todo de colegiales, montones de carne con trajes de colores, según la estación del año. Todavía hoy, tres decenios más tarde, leo una y otra vez, con intervalos regulares, y más amontonadas en la primavera y el otoño, noticias de colegiales y otros suicidas, todos los años docenas aunque, como me consta, son centenares. Probablemente, en los internados, y sobre todo en los sometidos a las condiciones sádicas y climáticas más extremas, como el de la Schrannengasse, el tema principal entre los que aprenden y estudian, entre los internos, no es otro que el tema del suicidio, cualquier cosa, pues, menos un objeto científico, ese objeto no surge del programa de estudios sino del primer pensamiento, del que ocupa a todos con mayor intensidad, y el suicidio y el pensamiento del suicidio son siempre la materia más científica, pero eso es incomprensible para una sociedad de mentiras. El convivir con los otros internos fue siempre un convivir con el pensamiento del suicidio, en primer lugar con el pensamiento del suicidio y sólo en segundo lugar con lo que había que aprender o estudiar. Realmente, no sólo yo tuve que pasar la mayor parte del tiempo, durante toda mi época de aprendizaje y de estudios, ocupado en el pensamiento del suicidio, obligado a ello por una parte por el entorno brutal, despiadado y vil en todos sus conceptos, y por otra por mi sensibilidad y vulnerabilidad, sumamente grandes en cualquier joven. La época de aprender y estudiar es, principalmente, una época de pensar en el suicidio, y quien lo niega, lo ha olvidado todo. Con cuánta frecuencia, y de hecho cientos de veces, anduve por la ciudad pensando sólo en el suicidio, sólo en la extinción de mi existencia y en dónde y cómo (solo o acompañado) cometeré ese suicidio, pero esos pensamientos e intentos suscitados por todo lo que hay en esa ciudad me volvieron a llevar, una y otra vez, al internado, al calabozo del internado. El pensamiento del suicidio como único pensamiento ininterrumpidamente eficaz no lo teníamos sólo cada uno aisladamente, todos teníamos ese pensamiento ininterrumpido, y a unos los mató en seguida ese pensamiento y a otros nos dejó sólo rotos ese pensamiento y, de hecho, rotos para toda la vida; sobre el pensamiento del suicidio y sobre el suicidio se debatía y se discutía siempre y todos, sin excepción, callábamos ininterrumpidamente, y una y otra vez surgió entre nosotros un auténtico suicida, no cito sus nombres que en gran parte no sé ya, pero los vi a todos colgados o destrozados, como prueba de ese horror. Sé de muchos entierros en el cementerio comunal y en el cementerio de Maxglan, en los que a esos seres humanos que eran los internos, de trece o de catorce o de quince o de dieciséis años, muertos por su entorno, se les echaba tierra encima, no se los enterraba , porque en esa ciudad severamente católica a esos jóvenes suicidas, naturalmente, no se los enterraba sino que se les echaba sólo tierra encima en las condiciones más deprimentes y más desenmascaradoras del ser humano. Esos dos cementerios están llenos de pruebas de la exactitud de mi recuerdo, que nada, y doy gracias por ello, ha falsificado y que sólo puede ser aquí indicación. Veo a Grünkranz, silencioso en el lugar del enterramiento con sus botas de oficial, a los, así llamados, allegados del suicida, de pie con vergonzoso espanto y luto pomposo, a los compañeros de colegio, los únicos del lugar del enterramiento que sabían la verdad y el franco horror de la verdad, que observan el desarrollo de esos entierros bochornosos, oigo las palabras con que los, así llamados, deudos con patria potestad tratan de distanciarse del suicida, mientras lo dejan bajo tierra en su ataúd de madera. Un sacerdote, en una ciudad así, totalmente a la merced del embrutecimiento del Catolicismo y totalmente dominada por ese embrutecimiento católico, y que además, en aquella época, era por añadidura una ciudad nazi de pies a cabeza, no tiene nada que hacer en el entierro de un suicida. El otoño que se iba y la primavera que llegaba con fiebre y podredumbre reclamaban siempre sus víctimas, aquí más que en otras partes del mundo, y los más propensos al suicidio son los jóvenes, los jóvenes seres abandonados por sus progenitores y otros preceptores, que aprenden y estudian y, realmente, sólo meditan siempre en su propia extinción y su propia aniquilación, y para los que, sencillamente, todo es todavía verdad y realidad, y naufragan en esa verdad y realidad como en un solo horror. Cada uno de nosotros hubiera podido suicidarse, a unos se lo podíamos leer siempre antes con claridad en el rostro, a otros no, pero rara vez nos equivocábamos. Cuando alguno, de repente, en un estado de debilidad, no podía resistir más el peso terrible de su mundo interno y de su entorno, porque había perdido el equilibrio entre los dos pesos que lo oprimían continuamente, y entonces, de pronto, a partir de un momento determinado, todo lo que había en él interior y exteriormente apuntaba al suicidio, y su decisión de suicidarse se podía notar y, pronto, con aterradora claridad, leer en todo su ser, siempre estábamos preparados para aquel horror, como un hecho que no nos sorprendía, para el suicidio, consecuentemente consumado luego, de nuestro compañero de colegio y de infortunio, mientras que el Director, con sus ayudantes, jamás y ni siquiera en un solo caso fijó su atención en esa fase de preparación para el suicidio que, al fin y al cabo, se desarrolla y puede observarse siempre, también exteriormente, durante largo tiempo, y por ello, como es natural, se sentía siempre herido o pretendía sentirse herido por el suicidio del suicida, que era un interno, se mostraba cada vez consternado y, al mismo tiempo, engañado por aquel que; decía, no era más que un desgraciado y desvergonzado estafador, y era siempre despiadado en su reacción, que nos repugnaba a todos, ante el suicidio del interno, lanzando fría y de forma egoístamente nazi acusaciones contra un culpable que, como es natural, no era nunca culpable, porque el suicida no es culpable de nada, la culpa es de su entorno y aquí, por, lo tanto, del entorno nazi-católico del suicida, que había aplastado a aquel ser, empujado y obligado por él al suicidio, cualquiera que fuera la razón o cualesquiera que fueran los cientos y miles de razones para cometer o, mejor, realizar el suicidio, y en un internado o en un establecimiento de enseñanza cuya designación oficial era realmente Hogar Escolar Nacionalsocialista , y precisamente en uno como el de la Schrannengasse que, como es natural, tenía que seducir e inducir en todo al suicidio y, en un porcentaje elevado, condujo realmente al suicidio a cualquier persona de nervios sensibles, todo era, ininterrumpidamente, una razón para el suicidio. Los hechos son siempre aterradores, y no debemos cubrirlos con nuestro miedo a esos hechos, bien alimentado y que, de forma morbosa, trabaja ininterrumpidamente en todos, falsificando así toda la Historia Natural como Historia humana y transmitiendo toda esa Historia como una Historia siempre falsificada por nosotros, porque es costumbre falsificar la Historia y transmitirla como Historia falsificada, cuando nos consta, sin embargo, que toda la Historia es una Historia falsificada que siempre se ha transmitido sólo como Historia falsificada. Que había entrado en el internado con el fin de ser destruido, efectivamente, aniquilado, y no para el cuidadoso desarrollo de su inteligencia y de su sensibilidad y de su afectividad, como le aseguraron y, luego, le hicieron creer una y otra vez, incansablemente y con la insistencia de los que tenían sobre él la patria potestad, en el fondo totalmente conscientes de esa mentira, la más desvergonzada y alevosa y criminal de todas las mentiras de los educadores, le resultó pronto evidente al, hasta entonces, alumno de buena fe y, sobre todo, no podía comprender a su abuelo, como persona con patria potestad sobre él (su tutor estaba en el ejército, en las, así llamadas, Fuerzas Armadas alemanas, y pasó toda la guerra en los, así llamados, Balcanes yugoslavos), hoy sé que mi abuelo no tenía otra opción que meterme en el internado de la Schrannengasse y, por lo tanto, como preparación para el instituto, en la Andräschule, como escuela primaria, si no quería que yo quedase excluido de toda enseñanza secundaria y luego, como consecuencia, de toda enseñanza superior, pero pensar siquiera en huir hubiera sido absurdo, cuando la única posibilidad de huir era sólo el suicidio, y por eso muchos prefirieron tirar por la ventana o precipitar por alguna de las paredes rocosas del Mönchsberg su existencia brutalmente dominada por el totalitarismo nacionalsocialista (y por esa ciudad que, aunque no haya glorificado y hasta adorado en todo ese totalitarismo, lo ha fomentado siempre con insistencia, y que, para el joven ser desamparado, aun sin ese totalitarismo nacionalsocialista como influjo continuo en todas las cosas, sólo fue siempre una ciudad orientada nada más que a la descomposición y la destrucción y la muerte lenta) y, por ello, conmovida hasta el suicidio, es decir, prefirieron acabar rápida y más rápidamente y, en el sentido más auténtico y elemental de la expresión, por la vía más rápida , a dejarse destruir y aniquilar poco a poco por un plan de educación sádico-fascista-estatal como sistema de educación dominador del Estado, de acuerdo con las reglas del arte de educar a los hombres y, por tanto, de aniquilar a los hombres, entonces vigentes en la Gran Alemania, porque también el joven ser que se ha liberado y escapado de un establecimiento así, como era el internado, y no hablo de ningún otro en este punto, es, para el resto de su vida y para el resto de su siempre dudosa existencia, quienquiera que sea y sea de él lo que fuere, una naturaleza en cualquier caso mortalmente humillada y, al mismo tiempo, desesperada y, por ello, una naturaleza desesperadamente perdida , ha sido aniquilado como consecuencia de su estancia en ese calabozo educacional como detenido educacional, ya puede vivir decenios, en calidad de lo que sea y dondequiera que sea. Así, dos miedos dominaban sobre todo en esa época en el interno que yo era entonces, el miedo de todo y de todos en el internado, principalmente el miedo a Grünkranz, que aparecía y castigaba siempre inesperadamente y con toda su infamia y astucia militar, que era un oficial modelo y un oficial modelo de las SA y al que casi nunca vi de paisano sino siempre sólo con su uniforme de capitán o con su uniforme de las SA, a ese hombre que probablemente, como sé ahora, jamás pudo librarse de sus propias presiones y represiones sexuales y sádicoperversas en general, director de una coral de Salzburgo y nacionalsocialista de pies a cabeza, por una parte, y por otra parte a la guerra, que de repente no nos resultaba sólo presente y tangible por los periódicos y por los relatos de los parientes con permiso que eran soldados, como mi tutor, que estaba en los Balcanes, y mi tío, que estaba en Noruega y que ha quedado en mi recuerdo como el comunista e inventor genial que toda su vida fue, siempre como una inteligencia que me enfrentaba con pensamientos en todo caso extraordinarios y peligrosos y con ideas increíbles e igualmente peligrosas, y como un ser creador aunque también de carácter enfermizamente inestable, y en calidad de pesadilla como relato que se desarrollaba sólo muy lejos y dominaba toda Europa y devoraba a los hombres, sino que de repente nos resultaba presente a todos por las llamadas alarmas aéreas o antiaéreas, ahora ya casi cotidianas, dos miedos entre los que y en los que esa época del internado hubo de convertirse cada vez más en una época amenazadora para mi vida. Lo que había que estudiar había quedado relegado al segundo plano, por una parte por el miedo al nacionalsocialista Grünkranz, y por otra por el miedo a la guerra, en forma de cientos y miles de aviones atronadores y aterradores, que ensombrecían y oscurecían a diario el claro cielo, porque pronto no pasamos ya la mayor parte del tiempo en el colegio, en la Andräschule o en las salas de estudios y, por lo tanto, con el material de estudio, sino en las galerías de defensa antiaérea, que, como habíamos observado desde hacía meses, habían sido abiertas en las dos colinas de la ciudad, en condiciones inhumanas, por extranjeros obligados a trabajos forzados, principalmente rusos y franceses y polacos y checos, galerías gigantescas, de cientos de metros, a las que afluía la población de la ciudad, al principio sólo por curiosidad y sólo titubeando, pero luego, sin embargo, después de los primeros bombardeos también en Salzburgo, día tras día a millares, llena de miedo y de horror, en esas cavernas oscuras, en las que se desarrollaban ante nuestros ojos las escenas más horribles y, con mucha frecuencia, mortales, porque la ventilación de las galerías era insuficiente y, a menudo, me encontraba con docenas, poco a poco con centenares de niños y mujeres y hombres desmayados en esas galerías oscuras y húmedas, en las que todavía hoy veo a los miles de seres humanos refugiados en ellas, estrechamente apretados y temerosamente de pie o acurrucados o echados. Las galerías de las colinas de la ciudad eran un lugar seguro contra las bombas, pero muchos se asfixiaron o murieron de miedo en esas galerías, y yo vi a muchos morir en las galerías y ser sacados cadáveres de esas galerías. A veces se desmayaban por hileras, inmediatamente después de entrar en la llamada galería de la Glockengasse, a la que íbamos siempre nosotros, todos los internos del internado, conducidos por guías expresamente designados para ello, estudiantes, compañeros de colegio mayores, juntamente con cientos y miles de alumnos de otros colegios, por la Wolfdietrichstrasse, pasando por delante de la Hexenturm y tomando la Linzergasse y la Glockengasse, se desmayaban por hileras inmediatamente ya después de entrar en la galería y, para salvarlos, había que sacarlos otra vez en seguida de la galería. Delante de las entradas de la galería aguardaban siempre varios autobuses grandes, provistos de camillas y mantas de lana, en los que se colocaba a los desmayados, pero la mayoría de las veces había más desmayados que los que cabían en esos autobuses, y los que no cabían en los autobuses eran dejados al aire libre, delante de las entradas de la galería, mientras se llevaba a los de los autobuses a la llamada Neutor, donde los autobuses, con los que yacían en ellos, con mucha frecuencia muertos también entretanto, permanecían hasta el cese de la alarma . Yo mismo me desmayé dos veces en la galería de la Glockengasse y fui sacado a uno de esos autobuses y, durante el estado de alarma, llevado a la Neutor, pero en ambas ocasiones me repuse rápidamente con el aire fresco de fuera de la galería, de forma que pude hacer también mis observaciones en los autobuses de la Neutor, ver cómo mujeres y niños desamparados despertaban poco a poco de su desmayo o, sencillamente, no despertaban ya de ese desmayo, y no se podía saber si los que no se despertaban habían muerto de asfixia o de miedo. Esos muertos de asfixia o de miedo fueron las primeras víctimas de los, así llamados, ataques aéreos o terroristas, antes de que cayera siquiera una sola bomba en Salzburgo. Hasta que eso ocurrió, a mediados de octubre de mil novecientos cuarenta y cuatro, un día totalmente claro de otoño, al mediodía, todavía murieron muchos de esa forma, fueron los primeros de muchos centenares o millares que murieron luego en los auténticos y, así llamados, ataques aéreos y ataques terroristas a Salzburgo. Por una parte, teníamos miedo de uno de esos auténticos ataques aéreos o con bombas o terroristas a nuestra ciudad, que hasta ese mediodía de octubre se había visto totalmente libre de ellos, por otra deseábamos realmente (los internos), todos en secreto, enfrentarnos con uno de esos ataques aéreos o con bombas o terroristas como auténtica experiencia , no habíamos tenido nunca la experiencia de uno de esos horribles sucesos, y la verdad es que, por curiosidad (púber) deseábamos que, después de los cientos de ciudades alemanas y austríacas que habían sido ya bombardeadas y, en gran parte, totalmente destruidas y aniquiladas ya, como sabíamos y no sólo no se nos escondía sino que, día tras día, por medio de todos los relatos personales posibles y de los periódicos, se nos imponía con todo el horror de lo auténtico, también nuestra ciudad fuera bombardeada, lo que luego, creo que fue un diecisiete de octubre, ocurrió. Como cientos de veces antes, fuimos ese día inmediatamente, en lugar de entrar en el colegio o de salir del colegio, por la Wolfdietrichstrasse a la galería de la Glockengasse, y allí, con la disposición para absorber y observar y, por lo tanto, también para sentir, que es siempre en un joven la mayor posible, nos dimos cuenta de lo que ocurría, que se desarrollaba ya de la forma acostumbrada y era sin duda alguna horroroso y aterrador, el miedo de las personas que estaban de pie o sentadas o echadas en la galería, más o menos afectadas, pero sin embargo, ininterrumpidamente, totalmente dominadas ya desde hacía tiempo, de forma consciente o inconsciente, por todo el espantoso acontecer de la guerra, principalmente los niños y los colegiales y las mujeres y los ancianos que, con mutuo desamparo y en el estado permanente de persistencia y vigilancia de la guerra, continuamente, como si eso fuera ya su único alimento, se observaban y se sospechaban, y que, nada más que apáticamente ya, lo seguían todo con sus ojos quebrados por el miedo y el hambre, aceptando con indiferencia en su mayor parte los adultos todo lo que ocurría y que, en medio de su total desamparo, se desarrollaba hasta el final. Como nosotros, se habían acostumbrado desde hacía tiempo a los que morían en las galerías, habían aceptado desde hacía tiempo la galería y, por lo tanto, el horror de las tinieblas de la galería en tanto que lugar al que había que ir, según la costumbre, día tras día, y también la humillación y destrucción ininterrumpidas de su ser. Ese día, en el momento en que, otras veces, se había producido siempre el, así llamado, cese de la alarma, oímos de repente un retumbar, percibimos un temblor de tierra extraordinario al que siguió un silencio completo en la galería. Las gentes se miraban, no decían nada, pero daban a entender con su silencio que lo que habíamos temido ya desde hacía meses se había producido ahora, y realmente, poco después de ese temblor de tierra y del silencio de un cuarto de hora que siguió, se corrió rápidamente el rumor de que habían caído bombas en la ciudad. Al cesar la alarma, las gentes, a diferencia de lo que había sido hasta entonces su costumbre, se precipitaron fuera de la galería, querían ver con sus propios ojos lo que había ocurrido. Sin embargo, cuando estuvimos al aire libre, no vimos nada distinto de otras veces, creímos que otra vez había sido un rumor el que la ciudad hubiera sido bombardeada, y dudamos en seguida del hecho e hicimos inmediatamente otra vez nuestro el pensamiento de que aquella ciudad, a la que se califica de una de las más hermosas del mundo, no sería bombardeada, lo que, realmente, muchos creían en esa ciudad. El cielo era claro, gris azul, y no vimos ni oímos prueba alguna de un bombardeo. De pronto, sin embargo, se dijo que la ciudad vieja, es decir, la parte de la ciudad que está en la orilla opuesta del Salzach, había sido destruida, que todo había sido allí destruido. Nos habíamos imaginado un bombardeo de otro modo, hubiera tenido que temblar toda la tierra y demás, y bajamos corriendo por la Linzergasse. Ahora oíamos todas las señales y alarmas posibles de coches de bomberos y ambulancias y, después de pasar corriendo por detrás de la cervecería Gabler y de atravesar la Bergstrasse, llegando a la Markplatzt, vimos de pronto los primeros indicios de la destrucción: las calles estaban llenas de cascotes de vidrio y pared, y el aire tenía ese olor peculiar de la guerra total. Un impacto de lleno había convertido la llamada Casa de Mozart en un montón de escombros humeantes y dañado gravemente, como vimos en seguida, los edificios de alrededor. Por horrible que fuera ese espectáculo, las gentes no se quedaron allí, sino que, esperando una devastación mucho mayor aún, siguieron corriendo hasta la ciudad vieja, donde se suponía que estaba el centro de la destrucción y en donde todos los ruidos posibles y olores hasta entonces desconocidos para nosotros indicaban una mayor desolación. Hasta atravesar el llamado Staatsbrücke no pude apreciar ninguna clase de cambios en la situación que conocía, pero en el mercado viejo, como se podía ver ya desde lejos, la conocida y apreciada tienda de confecciones para caballeros de Slama, un comercio en el que, cuando tenía dinero y oportunidad, compraba mi abuelo, había resultado duramente afectada, todos los escaparates del comercio, los cristales de las vitrinas y las prendas expuestas detrás, que aunque eran de calidad inferior, como correspondía a la época de guerra, resultaban sin embargo apetecibles, estaban hechos pedazos y jirones, y me sorprendió que las personas que había visto en el mercado viejo, haciendo caso apenas de la destrucción de las confecciones para caballeros Slama, corrieran en dirección de la Residenzplatz, y enseguida, cuando, con otros internos, doblé la esquina de Slama, supe qué era lo que hacía que aquellas personas no se quedaran allí sino que continuaran apresurándose: una de las, así llamadas, minas aéreas había alcanzado a la catedral, y la cúpula se había precipitado en la nave, y llegamos a la Residenzplatz en el momento exacto: una gigantesca nube de polvo flotaba sobre la catedral, que estaba horriblemente abierta, y donde había estado la cúpula había ahora un agujero del mismo tamaño y, ya desde la esquina de Slama, pudimos ver directamente las grandes pinturas, en parte brutalmente arrancadas, de las paredes de la cúpula: ahora se destacaban, iluminadas por el sol de la tarde, contra el claro cielo azul; parecía como si al gigantesco edificio, que dominaba la parte baja de la ciudad, le hubieran hecho en la espalda una herida espantosamente sangrante. Toda la plaza, bajo la catedral, estaba llena de cascotes, y la gente, que había acudido como nosotros de todas partes, contemplaba asombrada aquel cuadro ejemplar, sin duda alguna monstruosamente fascinante, que para mí era una monstruosidad como belleza y no me producía ningún terror, de repente me enfrentaba con la absoluta brutalidad de la guerra, y al mismo tiempo me fascinaba esa monstruosidad, y me quedé contemplando durante unos minutos, sin decir palabra, aquel cuadro que todavía tenía el movimiento de la destrucción, y que formaban para mí la plaza con la catedral poco antes alcanzada y la cúpula salvajemente abierta, como algo poderoso e incomprensible. Entonces fuimos a donde iban todos los otros, a la Kaigasse, allí enfrente, que había quedado destruida casi por completo por las bombas. Durante largo tiempo estuvimos, condenados a la inactividad, de pie ante los gigantescos montones de escombros humeantes, entre los cuales, según se decía, muchas personas, probablemente ya muertas, habían quedado sepultadas. Mirábamos los montones de escombros y a los que buscaban desesperadamente seres humanos en esos montones de escombros, y en ese instante vi todo el desamparo de los que de pronto penetran sin transición en la guerra, al hombre completamente sometido y humillado que, de súbito, cobra conciencia de su desamparo y su falta de sentido. Poco a poco llegaban cada vez más equipos de salvamento, y de pronto nos acordamos del reglamento de nuestra institución y dimos la vuelta, pero sin embargo no fuimos a la Schrannengasse sino a la Gstättengasse, en la que se anunciaban estragos tan importantes como los de la Kaigasse. En la Gstättengasse, en la viejísima casa situada a la izquierda del ascensor del Mönchsberg, que en aquella época pertenecía aún a unos parientes míos los cuales, sin duda alguna, habían estado en casa en el momento del ataque, vi que, a partir de la casa de mis parientes, casi todos los edificios habían sido totalmente aniquilados, y pronto tuve la certeza de que mis parientes, un sastre que reinaba sobre veintidós máquinas de coser y sus víctimas, y su familia vivían. En el camino de la Gstättengasse, en la acera, delante de la capilla del Bürgerspital, pisé un objeto blando y, al mirar ese objeto, creí que se trataba de una mano de muñeca, y también mis compañeros de colegio creyeron que se trataba de una mano de muñeca, pero era una mano de niño arrancada a un niño. Sólo al mirar aquella mano de niño dejó de ser súbitamente ese primer bombardeo de mi ciudad por aviones americanos un hecho sensacional , que sumió en un estado febril al muchacho que yo era, para convertirse en una atroz intervención de la violencia y en una catástrofe. Y cuando luego, éramos varios, aterrados por ese hallazgo ante la capilla del Bürgerspital, atravesando el Staatsbrücke y en contra de toda sensatez, no volvimos al internado sino que fuimos a la estación y entramos en la Fanny von Lehnertstrasse, donde habían caído bombas en el edificio del Konsum matando a muchos empleados del Konsum, y cuando, detrás de la verja de hierro del espacio verde del, así llamado, Konsum, vimos muertos en hileras, cubiertos con sábanas, cuyos pies descansaban desnudos sobre la hierba polvorienta, y por primera vez vimos llegar camiones que transportaban a la Fanny von Lehnertstrasse gigantescas pilas de ataúdes de madera, se nos pasó instantánea y definitivamente la fascinación de aquel hecho sensacional. No he olvidado hasta hoy los muertos cubiertos con sábanas echados en la hierba del jardín delantero del edificio del Konsum y, si me acerco hoy a las inmediaciones de la estación, veo esos muertos y oigo las voces desesperadas de los familiares de esos muertos, y el olor de la carne animal y humana quemada de la Fanny von Lehnertstrasse está hoy también, una y otra vez, en ese cuadro horrible. El suceso de la Fanny von Lehnertstrasse fue un suceso decisivo y que me marcó para toda la vida, como experiencia. La calle se sigue llamando aún hoy Fanny von Lehnertstrasse, y el Konsum, reconstruido, se alza en el mismo lugar, pero nadie sabe hoy, cuando pregunto a la gente que vive y (o) trabaja allí, nada de lo que vi en otro tiempo en la Fanny von Lehnertstrasse, el tiempo hace olvidadizos a sus testigos. Las gentes se encontraban en aquella época en un estado de miedo continuo, y casi ininterrumpidamente había en el aire aviones americanos y el ir a las galerías se había convertido para todos los de la ciudad en costumbre, muchos no se desnudaban ya por la noche, para poder coger en seguida, en caso de alarma, la maleta o la bolsa con las cosas más necesarias e ir a las galerías, pero otros muchos, en la ciudad, se contentaban con bajar a los sótanos de sus propias casas, porque creían estar ya seguros allí, pero los sótanos de las casas, si caían bombas en ellos, se convertían en tumbas. Pronto hubo más alarmas de día que de noche, porque los americanos se podían mover sin obstáculos en el aire, al parecer totalmente abandonado por los alemanes, en pleno día, los enjambres de bombarderos seguían sobre la ciudad su rumbo hacia los objetivos alemanes, y a finales del cuarenta y cuatro sólo rara vez de noche se oía en el aire el estruendo y el zumbido de los llamados bombarderos enemigos. Pero también en esa época seguía habiendo alarmas antiaéreas nocturnas, y entonces saltábamos de la cama y nos vestíamos e íbamos por las callejuelas y calles totalmente oscurecidas, de acuerdo con las normas, a las galerías, que estaban siempre llenas ya por los habitantes de la ciudad cuando llegábamos, porque muchos habían entrado en las galerías ya al atardecer, antes incluso de que sonara la alarma, con toda su familia, habían preferido pasar directamente la noche en las galerías a tener que esperar la alarma, despertarse sobresaltados por el aullido de las sirenas y ser empujados por las calles hasta las galerías, en vista de los muchos muertos, también en Salzburgo, después del primer ataque, afluían a millares a las galerías, a aquella roca negra reluciente de humedad y, realmente, siempre también peligrosa para la vida, porque provocaba muchas enfermedades mortales. Muchos encontraron la muerte en esas galerías que, en cualquier caso, enfermaban . Pienso que una vez me desperté sobresaltado de noche por el aullido de las sirenas y que, sin pensar, corrí a los servicios en medio de los otros, y volví de los servicios al dormitorio y me acosté, durmiéndome otra vez en seguida. Poco tiempo después me despertó un golpe en la cabeza, Grünkranz me había golpeado en la cabeza con su linterna, me levanté de un salto y, temblando con todo el cuerpo, me quedé de pie ante él. Entonces vi, al resplandor de su linterna, una de las, así llamadas, linternas tubulares que tenía Grünkranz, que todas las camas del dormitorio estaban vacías, en ese instante me acordé de que, efectivamente, había sonado la alarma y todos se habían ido a las galerías, pero yo, en cambio, en lugar de vestirme como los otros, había ido a los servicios y, volviendo de los servicios y buscando a tientas mi cama en el dormitorio totalmente silencioso y oscuro, porque creía que todos dormían en el dormitorio y porque había olvidado la alarma, me había acostado otra vez en la cama y me había dormido enseguida, solo en el gigantesco dormitorio, mientras que los otros hacía tiempo que estaban en las galerías, pero Grünkranz, sin embargo, en calidad de, así llamado, vigilante de defensa pasiva, me había descubierto en su ronda y, sencillamente, me había despertado con un golpe de su linterna tubular en la cabeza. Me dio una bofetada y me ordenó que me vistiera, y ya se inventaría , me dijo, algún castigo para mi falta (el castigo fue probablemente dos días sin desayuno), antes de ordenarme que bajara al refugio antiaéreo de la propia casa, donde no había nadie más que su mujer, la señora Grünkranz, con la que yo tenía confianza, la mujer de Grünkranz se sentaba en un rincón del sótano y se me permitió sentarme junto a ella, y la presencia de aquella mujer maternal y que, cuando podía, me protegía siempre, me tranquilizó. Le conté que yo, como todos los demás alumnos, me había levantado pero, en lugar de vestirme e ir con ellos a las galerías, había ido a los servicios y luego, al volver al dormitorio, me había olvidado de la alarma y me había acostado otra vez, y que eso había irritado al señor Director, su marido. No le dije que su marido me había golpeado con la linterna tubular en la cabeza para despertarme sino sólo que me esperaba un castigo. Durante aquella noche no cayeron bombas. El reglamento del internado quedó totalmente tras, tornado, porque había alarmas una y otra vez, y cualquiera que fuese la actividad, se interrumpía inmediatamente en caso de alarma y todos iban a las galerías, mientras se oía aún el aullido de las sirenas, la corriente humana se dirigía a las galerías, y ante las entradas se desarrollaban siempre espantosas escenas de violencia, las gentes se empujaban para entrar con toda su brutalidad congénita y no contenida ya, lo mismo que para salir, y muy a menudo los débiles eran sencillamente pisoteados. En las galerías mismas, en las que la mayoría tenían ya sus lugares por derecho hereditario, siempre estaban los mismos juntos, las gentes habían formado grupos, y esos cientos de grupos se acurrucaban durante horas en el suelo de piedra y, a veces, cuando faltaba el aire y, por filas, se iban desmayando, todos empezaban a gritar, y luego, con frecuencia, había otra vez tanto silencio que se creía que esos miles de las galerías estuvieran ya muertos. Se colocaba a los desmayados sobre largas mesas de madera ya dispuestas antes de sacarlos de las galerías, y todavía recuerdo los muchos cuerpos de mujer, totalmente desnudos, sobre esas mesas, a los que daban fricciones las enfermeras y los enfermeros, y a los que también muy a menudo, bajo su dirección, dábamos fricciones nosotros, para mantenerlos con vida. Toda esa famélica y pálida sociedad de muerte de las galerías se hacía de día en día y de noche en noche más espectral. Acurrucada en las galerías en una oscuridad nada más que llena de miedo y vacía de esperanza, esa sociedad de muerte seguía hablando de la muerte y de nada más, todos hablaban siempre con gran insistencia, aquí en las galerías, de todos los horrores de la guerra conocidos o vividos y de miles de mensajes de muerte de todas direcciones y de toda Alemania y Europa, mientras estaban aquí, en las galerías, se difundían sin inhibiciones por la oscuridad que aquí reinaba el hundimiento de Alemania y la actualidad que, cada vez más, se convertía en la mayor de las catástrofes mundiales, y las gentes sólo cesaban de hablar cuando estaban totalmente agotadas. Muy a menudo, todos los de las galerías caían en un estado de agotamiento horrible, que lo sofocaba todo en ellos, y en gran parte yacían dormidos contra las paredes, en largas hileras de bultos, cubiertos con sus prendas de vestir y, a menudo, sin impresionarse ya en absoluto por el estado de agonía, audible y visible aquí y allá, de sus semejantes. Nosotros, los internos, pasábamos en aquella época la mayor parte del tiempo en las galerías, en aprender y mucho menos en estudiar no se pudo pronto ya ni pensar, pero penosa y morbosamente se mantenía el funcionamiento del internado, aunque, por ejemplo, no volviéramos muy a menudo de las galerías al internado hasta las cinco de la mañana, nos levantábamos ya e íbamos a los lavabos, según las normas, a las seis, y a las seis y media en punto estábamos en la sala de estudios, sin embargo, en medio de un agotamiento total, no se podía pensar ya en estudiar en la sala de estudios, y con mucha frecuencia el desayuno no era más que otra nueva salida hacia las galerías, y de esa forma, a menudo, durante días, no llegábamos a ir al colegio ni a dar una sola clase. Así, me veo en esa época casi nada más que yendo por la Wolfdietrichstrasse a las galerías y saliendo de las galerías y volviendo por la Wolfdietrichstrasse al internado, siempre en manada, y las comidas, que cada vez se realizaban a horas más irregulares y que además empeoraban de día en día, eran sólo un compás de espera entre las reiteradas visitas a las galerías. Pronto no se llegaron a dar casi en absoluto más clases en la Andräschule, porque el colegio se cerraba ya con la llamada alarma previa , y se nos decía a los colegiales que dejásemos el colegio y fuésemos a las galerías, y todos los días, hacia las nueve, había ya alarma previa, y la clase de las ocho no consistía siempre más que en esperar la alarma previa de las nueve, y ningún profesor se ponía a dar ya una auténtica clase, todos esperaban sólo a que sonase la alarma previa y se fuera a las galerías, las carteras del colegio no se abrían ya, y yacían sólo, al alcance de la mano, sobre los pupitres, y los profesores pasaban el tiempo entre ocho y nueve, hasta la alarma previa, comentando las informaciones de los periódicos o con informaciones sobre fallecimientos, o describiendo la destrucción de muchas ciudades alemanas célebres, y así, en lo que a mí se refiere, daba siempre, sin embargo, clase de inglés y de violín, porque en el tiempo comprendido entre las dos y las cuatro no había alarma la mayoría de las veces. Steiner, mi profesor de violín, seguía dándome clase sin preocuparse, en el tercer piso de su casa, y la profesora de inglés nada más que en la oscura sala de la planta baja de la pensión de la Linzergasse. Un día, probablemente después del segundo bombardeo de la ciudad, la pensión de la Linzergasse, en la que la señora de Hannover me daba clase, se convirtió en un montón de escombros, yo no tenía ni idea de la destrucción total de la pensión y fui como siempre a mi clase particular, y de pronto, ante el montón de escombros, alguien, que yo no conocía pero que evidentemente me conocía a mí, me dijo que bajo el montón de escombros estaban todos los habitantes de la pensión, y también mi profesora de inglés. De pie ante el montón de escombros, oía por una parte lo que me hablaba el desconocido, y pensaba al mismo tiempo en mi profesora de inglés de Hannover ahora muerta que, al fin y al cabo, después de haber quedado en Hannover totalmente sin hogar por los bombardeos (así se designaba a las personas que, en un ataque aéreo o antiaéreo o de los, así llamados, terroristas, lo habían perdido todo), había huido a Salzburgo, para estar aquí segura de las bombas, y que aquí no sólo lo había perdido todo otra vez sino que había resultado muerta ella misma. Hay un cine en el lugar donde en otro tiempo hubo una fonda en la que la señora de Hannover me daba clases de inglés, y nadie sabe de qué hablo cuando hablo de ello, lo mismo que todos, al parecer, han perdido la memoria en lo que se refiere a las muchas casas destruidas y personas muertas de entonces, lo han olvidado todo o no quieren saber ya nada de ello cuando se les dirige la palabra al respecto, y si hoy voy a esa ciudad, sigo hablando sin embargo a la gente, una y otra vez, de aquella época horrible, pero reaccionan sacudiendo la cabeza. En mí mismo, esas horribles experiencias siguen estando tan presentes como si hubiesen ocurrido ayer, ruidos y olores están inmediatamente ahí cuando llego a esa ciudad que ha borrado su recuerdo, al parecer, hablo, cuando hablo con personas que realmente son viejos habitantes de esa ciudad y que han tenido que presenciar lo mismo que yo, con los más irritables, los más ignorantes, los más olvidadizos, es como si hablase con una única ignoración hiriente y, de hecho, hiriente para el espíritu. Cuando estaba de pie delante de la pensión totalmente destruida y, por lo tanto, delante del montón de ruinas, y la profesora de inglés de Hannover, de repente, no era más que un recuerdo, ni siquiera lloré, aunque tenía ganas de llorar, y todavía sé que, dándome cuenta de pronto de que tenía en la mano un sobre en el que estaba el dinero que tenía que pagar mi abuelo a la profesora de inglés por sus esfuerzos para enseñarme inglés, reflexioné sobre si no debería decir en casa que le había dado el dinero antes de su horrible muerte a la profesora de inglés, la señora de Hannover; no lo sé, no puedo decir cómo actué, probablemente dije en casa que le había pagado a la señora las clases antes de su muerte. Así, de repente, no tuve ya clases de inglés, nada más que clases de violín. Durante las lecciones de violín miraba, siguiendo las instrucciones de un severo y nervioso profesor, por una parte, pues, recibiendo y ejecutando las órdenes de Steiner, y por otra pensando en todo y no sólo en lo que se refería a la lección de violín, y por ello, lógicamente, sin hacer progresos en la clase de violín, al cementerio de San Sebastián que tenía a mis pies, al hermoso mausoleo, con su cúpula, del arzobispo Wolfsdietrich, a los sepulcros que eran monumentos sepulcrales y criptas, los cuales, con el tiempo, se habían abierto ya otra vez a medias y de los que salía un horrible frío que me atemorizaba, y a las arcadas del cementerio con los nombres de ciudadanos de Salzburgo, entre los que había muchos nombres de parientes míos. Siempre me había gustado ir a los cementerios, eso me venía de mi abuela por parte de madre, que había sido una apasionada visitadora de cementerios y, sobre todo, de depósitos de cadáveres y capillas ardientes, y que, muy a menudo, ya de pequeño, me llevaba con ella a los cementerios para enseñarme los muertos, los que fueran, sin parentesco alguno con ella, pero sin embargo expuestos siempre en los cementerios, siempre la fascinaron los muertos, los muertos expuestos, y siempre intentó transmitirme esa fascinación que era una pasión , sin embargo, al levantar a mi persona hacia los muertos expuestos sólo me había aterrorizado siempre, todavía hoy veo con mucha frecuencia cómo me llevaba a los depósitos de cadáveres y me levantaba hacia los muertos expuestos y cómo me sostenía en alto tanto tiempo como podía aguantar, una y otra vez sus lo ves, lo ves, lo ves , y cómo me sostenía hasta que yo lloraba, y entonces me dejaba en el suelo y miraba ella todavía largo rato los muertos expuestos, antes de que saliéramos otra vez del lugar de las capillas ardientes. Varias veces por semana, mi abuela me llevaba con ella a los cementerios y los depósitos de cadáveres, y visitaba regularmente los cementerios, primero visitaba conmigo los sepulcros de los parientes, inspeccionando luego, durante largo tiempo, todos los demás sepulcros y criptas y, probablemente, no se le escapaba ningún sepulcro, lo sabía todo sobre los sepulcros, qué aspecto tenían todos los sepulcros, en qué estado se encontraban, y todos los nombres que había sobre esos sepulcros y criptas le eran siempre familiares, de forma que tenía tema de conversación inagotable en cualquier compañía. Y, probablemente, mi propia fascinación confesadamente siempre grande por los cementerios y en los cementerios me venía de mi abuela, que no me enseñó más que a visitar cementerios y a contemplar y mirar los sepulcros, y a contemplar y observar intensamente los muertos expuestos. Ella tenía sus, así llamados, cementerios favoritos y eran todos cementerios que conoció en su vida y siempre, una y otra vez, visitaba cementerios que marcaron las etapas de su vida en Merano y en Munich, en Basilea y en Ilmeanau de Turingia, en Spira y en Viena y en Salzburgo, su ciudad natal, donde su cementerio favorito no era el de San Pedro, que a menudo se califica de cementerio más hermoso del mundo, sino el cementerio comunal, en el que están enterrados la mayoría de mis parientes y de mis compañeros ya muertos. Para mí, sin embargo, el cementerio de San Sebastián fue siempre el más siniestro y, por ello, el más fascinante, y muy a menudo pasé horas en el cementerio de San Sebastián, solo y meditando maníacamente en la muerte. Durante las lecciones de violín, mirando abajo, al cementerio de San Sebastián, pensaba siempre, si por lo menos Steiner me dejase en paz podría estar ahí totalmente solo, ir de una tumba a otra, como he aprendido de mi abuela, pensando en los muertos y en la muerte y observando la naturaleza que hay entre las tumbas y sobre las tumbas, y en cómo anunciaba y cambiaba aquí las estaciones, en total apartamiento, aquel cementerio estaba abandonado y los antiguos propietarios de las tumbas no se cuidaban ya de su propiedad; a menudo me sentaba en una lápida caída para, apartado por una o dos horas del internado, poder tranquilizarme. Steiner me enseñó primero en el, así llamado, violín de tres cuartos y luego en el, así llamado, normal, durante sus lecciones teóricas y prácticas tocaba ante mí cada uno de los pasajes del Sevcik utilizado para la enseñanza básica, y luego tenía que tocarlos yo, una y otra vez el Sevcik pero, sin embargo, poco a poco, también sonatas clásicas y otras piezas, y en instantes muy determinados pero siempre imprevistos, me golpeaba con su arco en los dedos para castigarme, con intervalos que se adaptaban a él, a su ser totalmente sometido al ritmo por el tiempo y con el tiempo, porque casi siempre estaba furioso por mi distracción, por mi resistencia y casi enfermiza repugnancia ya a aprender el violín, porque si, por una parte, yo tenía el mayor deseo de tocar el violín, el mayor deseo de hacer música, porque la música era para mí, en fin de cuentas, lo más hermoso que había en el mundo, odiaba todo tipo de teoría y de proceso de aprendizaje y, por lo tanto, el adelantar en el estudio del violín mediante la continua y atenta observancia de las reglas de ese estudio, yo tocaba, siguiendo mis propios sentimientos, las cosas más virtuosas pero era incapaz de tocar sin errores, siguiendo una partitura, las cosas más simples, lo que, como es natural, tenía que hacer que se irritara conmigo mi profesor Steiner, y siempre me maravillaba que continuase conmigo la lección y no la interrumpiera, sencillamente, en cualquier momento, mandándome a casa ignominiosamente con mi violín. La música que yo producía con mi violín era, para el profano, de lo más extraordinario, y para mis oídos de lo más logrado y excitante, aunque fuera también una música totalmente inventada que no tenía lo más mínimo que ver con las matemáticas de la música, sino sólo con mi, así decía Steiner una y otra vez, oído sumamente musical , y era expresión de mi sentimiento sumamente musical , como le decía también siempre Steiner a mi abuelo, que sufragaba esas clases de violín, expresión de mi talento sumamente musical , pero esa música de violín, tocada por mí sólo para mi propia satisfacción, no era en el fondo más que una música que servía de fondo , diletantemente, a mis melancolías y que, como es natural, me impedía adelantar en mi estudio del violín, que hubiera debido ser un estudio ordenado, para decirlo en pocas palabras, yo dominaba virtuosamente el violín, pero no podía tocar en él jamás correctamente una partitura, lo que, con el tiempo, no sólo tenía que contrariar a Steiner sino que encolerizarlo incluso. El nivel de mi talento musical era, sin duda alguna, el más alto, pero también lo era igualmente el nivel de mi falta de disciplina y el nivel de mi llamada distracción. Las clases de violín con Steiner no eran más que una falta de esperanzas, cada vez más intensa, en sus esfuerzos. Precisamente en el cambio entre las clases de violín y las de inglés, dos medios de disciplina totalmente opuestos, tenía yo, con independencia de que esos dos medios me permitían, con intervalos regulares, salir del internado de forma totalmente correcta, en el cambio entre la señora que me enseñaba inglés en la Linzergasse, que siempre me tranquilizaba y me enseñaba de la forma más cuidadosa y que fue para mí en cualquier caso una persona amable, que sigue creciendo en mi estimación, y el Steiner, que todavía me atormenta y deprime, de la Wolfdietrichstrasse, o sea, entre las lecciones de inglés dos veces por semana y las lecciones de violín dos veces por semana, un contrapeso que me resarcía de la continua tortura de castigos y ofensas de la Schrannengasse, y después de la pérdida de la señora de Hannover y de las clases de inglés, perdí totalmente mi equilibrio, porque las clases de violín de la Wolfdietrichstrasse, por sí solas, sin las clases de inglés de la Linzergasse, no eran ningún contrapeso ni ninguna compensación para todo lo que el internado significaba para mí y que ya he indicado, esas lecciones de violín solas sólo reforzaban lo que tenía que soportar en el internado. La falta de esperanzas de enseñarme el arte de tocar el violín, y sin embargo había sido sin duda deseo de mi abuelo hacer de mí un artista, el que yo fuera un ser artístico , ese hecho, lo había inducido necesariamente al propósito de hacer de mí un artista y , con todo su amor por el nieto que también, durante toda su vida, estuvo unido a él sólo por el amor, lo intentó todo para hacer de mí un artista, de aquel ser artístico un artista, un artista musical o un pintor, porque también más tarde, después de la época de mi internado en Salzburgo, me envió a un pintor para que aprendiera a pintar, y una y otra vez le hablaba también al muchacho y al adolescente sólo de los grandes artistas y de Mozart y Rembrandt y de Beethoven y Leonardo y de Bruckner y Delacroix, siempre hablaba conmigo de todos los grandes que él admiraba, y con insistencia, una y otra vez, ya de niño, me había llamado la atención sobre lo Grande y señalado lo Grande e intentado señalarme lo Grande, la falta de esperanzas, sin embargo, de enseñarme el arte de tocar el violín era más evidente de clase de violín en clase de violín, por mi abuelo, a quien quería, yo hubiera querido adelantar en el violín, lograr algo en el arte del violín, pero la voluntad de complacer a mi abuelo, de satisfacer su deseo de convertirme en un artista del violín, no bastaba por sí sola, en cada lección de violín yo fracasaba de la forma más lamentable, y Steiner reaccionaba siempre calificando de crimen mi fracaso, una persona de una disposición musical tan sumamente alta como yo cometía en realidad, con el crimen de la distracción , el mayor de los crímenes, decía una y otra vez, lo que también a mí me resultaba evidente y horrible, los dineros que pagaba mi abuelo por mis lecciones de violín eran, decía, dineros tirados por la ventana, mi abuelo sin embargo le resultaba, así decía Steiner, una persona tan simpática que no podía decirle a la cara que tenía que renunciar a la esperanza de hacer de mí algo con el violín, y probablemente Steiner pensaba también que, en aquella época caótica del fin inminente de la guerra, al fin y al cabo todo daba realmente igual y aquella historia conmigo también, lógicamente, totalmente igual. Sin embargo seguí yendo deprimido, muy a menudo, pasando por delante de la Hexenturm, a la Wolfdietrichstrasse y volviendo de ella, y el violín fue también, al fin y al cabo, mi instrumento de melancolía más precioso , que, como ya he indicado, me facilitaba el acceso a la habitación de los zapatos y a todas las condiciones y situaciones ya indicadas de la habitación de los zapatos. Aunque tenía muchos parientes en la ciudad, en cuya casa, de niño, con mi abuela sobre todo, viniendo del campo a la ciudad, había estado de visita, en muchas de aquellas viejas casas de ambas orillas del Salzach, y puedo decir que estaba emparentado con cientos de ciudadanos de Salzburgo y que todavía hoy estoy emparentado, jamás tuve el menor deseo de visitar a esos parientes, instintivamente no creía en la utilidad de esas visitas a parientes, y de qué hubiera servido contarles a esos parientes, que, como hoy veo y no sólo siento instintivamente como entonces, están totalmente encerrados en la industria que, día tras día, elabora su embrutecimiento, contarles a esos parientes mis penas, hubiera tropezado nada más con una incomprensión total, lo mismo que también hoy, si fuera a verlos, tropezaría sólo con su incomprensión. El muchacho, que de la mano de su abuela había visitado en otro tiempo sucesivamente a todos esos parientes, en parte muy acaudalados, en todas las ocasiones familiares posibles, había conocido a fondo enseguida probablemente, por completo, a esas personas, y reaccionado con mucho acierto, y no los visitó nunca más, verdad es que estaban allí, tras sus muros, en todas aquellas viejas callejuelas y en todas aquellas viejas plazas, y que vivían una vida muy lucrativa y, por consiguiente, muy acomodada, pero no los visitó, hubiera preferido perecer antes que visitarlos, desde el principio mismo le fueron siempre sólo antipáticos y le han seguido siendo antipáticos durante decenios, concentrados sólo en sus bienes y pensando sólo en su reputación, y completamente absorbidos por el embrutecimiento católico o nacionalsocialista, tampoco hubieran tenido nada que decir al muchacho del internado, por no hablar de ayudar al que buscase en ellos ayuda, al contrario, si hubiera ido a ellos, aunque fuera en la disposición más horrible, sólo hubiera sido ofendido por ellos y totalmente aniquilado por ellos. Los habitantes de esa ciudad son fríos de pies a cabeza, y su pan nuestro de cada día es la vileza y el cálculo abyecto su especial característica, que en esas personas no tropezaría más que con una incomprensión total en sus miedos y cientos de desesperaciones le resultó evidente, y por eso no los visitó jamás. Y de su abuelo tenía sólo también, como es natural, una horrible descripción de esos parientes. Y así yo, que tenía en aquella ciudad más parientes que todos los demás del internado, porque la mayoría no tenían absolutamente ningún pariente en Salzburgo, era al mismo tiempo el más abandonado de todos. Ni una sola vez, ni siquiera en el mayor apuro, entré en una de esas casas de mis parientes, una y otra vez pasé por delante, sí, pero jamás entré. Demasiadas experiencias que lo habían ofendido había tenido ya con los salzburgueses y, sobre todo, con los emparentados con nosotros mi abuelo, como para que me fuera posible a mí entrar en casa de esos parientes, hubiera habido muchas razones para entrar, pero sin embargo siempre había, en último extremo, esa única razón para no entrar, para no entablar relaciones con esas personas, sencillamente no podía permitírmelo cuando tanta incomprensión y tanta inhumanidad había habido en cada uno de aquellos parientes, congelados y muertos lentamente por aquella ciudad y su atmósfera congeladora y mortal. Ya mi abuelo había sido profundamente engañado y desengañado por aquellos parientes salzburgueses suyos, en todas y cada una de las cosas sólo lo habían estafado, precipitándolo en la más profunda desgracia, cuando había creído poder dirigirse a ellos buscando ayuda, en lugar de encontrar en ellos, en la época de su propia falta de salidas como estudiante y también más tarde, en calidad de fracasado en el extranjero que había vuelto a su patria y, que como tengo que decir hoy, había caído muy bajo en su patria y su patria chica, en las condiciones más horribles y lamentables, no fue más que definitivamente difamado y, en el fondo, aniquilado por esos, sus propios parientes y por los salzburgueses en general. La historia de su muerte tuvo también, además, una culminación triste y al mismo tiempo ridícula, pero característica de esa ciudad y sus dirigentes y sus habitantes: durante diez días estuvo mi abuelo expuesto en el cementerio de Maxglan, pero el párroco de Maxglan denegó su inhumación porque mi abuelo no estaba casada por la Iglesia , la mujer que dejaba, mi abuela, y su hijo hicieron todo lo humanamente posible para conseguir su inhumación en el cementerio de Maxglan, que era el que correspondía a mi abuelo, pero no se permitió su inhumación en el cementerio de Maxglan, en el que mi abuelo había deseado ser inhumado. Y tampoco ningún otro cementerio, salvo el cementerio comunal que mi abuelo, sin embargo, aborrecía, aceptó a mi abuelo, ninguno de los cementerios católicos de la ciudad, porque mi abuela y su hijo fueron a todos los cementerios y pidieron permiso para que mi abuelo pudiera ser aceptado e inhumado en alguno de esos cementerios, pero mi abuelo no fue aceptado ni por uno solo de esos cementerios, porque no estaba casado por la Iglesia . ¡Y eso en 1949! Sólo cuando mi tío, su hijo, fue a ver al arzobispo y le dijo que le dejaría a él, el arzobispo, delante de las puertas del palacio, el cadáver de su padre, mi abuelo, ya en avanzado estado de descomposición, porque no lo aceptaban en ningún cementerio católico de la ciudad y porque la verdad era que no sabía adónde ir con el cadáver de su padre, dio el arzobispo permiso para inhumar a mi abuelo en el cementerio de Maxglan. Yo no participé en ese entierro, que probablemente fue uno de los entierros más tristes de esa ciudad en general y que, como me consta, se desarrolló con todos los detalles penosos imaginables, porque, enfermo de una grave enfermedad pulmonar, yo estaba en cama en el hospital. Hoy es la tumba de mi abuelo un, así llamado, monumento funerario. Esa ciudad ha rechazado a todos aquéllos cuyo entendimiento no podía entender ya, y jamás, en ninguna circunstancia, los ha vuelto a aceptar, como me consta por experiencia, y por esas razones, compuestas por centenares de experiencias tristes y viles y espantosas y realmente mortales, me ha resultado siempre una ciudad cada vez más insoportable y hasta hoy, en el fondo, me ha seguido siendo insoportable, y cualquier otra afirmación sería falsa y mentira y calumnia, y estas notas tienen que ser anotadas ahora y no más adelante, y de hecho en este instante en el que tengo la posibilidad de ponerme sin reservas en la situación de mi infancia y juventud y, sobre todo, de mi época de aprendizaje y estudios en Salzburgo, con la incorruptibilidad y sincero sentido del deber necesarios para esa descripción como indicación, hay que aprovechar este instante para decir lo que debe ser dicho, lo que debe ser indicado, para hacer justicia a la verdad de entonces, a la verdad y realidad, al menos como indicación, porque con demasiada facilidad llega de repente el tiempo nada más que del embellecimiento y la atenuación inadmisible, y esa ciudad de Salzburgo, de mi aprendizaje y mis estudios, lo fue todo para mí, todo salvo una ciudad hermosa, salvo una ciudad soportable, salvo una ciudad a la que hoy tenga que perdonar, falsificándola. Esa ciudad fue siempre para mí sólo una ciudad que me atormentó, y que, sencillamente, no permitió al niño y al adolescente que entonces fui la alegría y la felicidad y la seguridad, jamás fue lo que siempre se afirma de ella, por razones comerciales o simplemente por falta de responsabilidad, un lugar en el que un joven se encuentra bien y se desarrolla bien, incluso tiene que ser alegre y feliz, los instantes de alegría y felicidad que he vivido en esa ciudad pueden contarse con los dedos, y los he pagado muy caros. Y no fue sólo esa época desgraciada con su guerra y con sus devastaciones en la superficie y en los seres que existían en esa superficie, con su mentalidad orientada sólo al envilecimiento de la Naturaleza y del Hombre, no sólo la circunstancia de la caída y el oscurecimiento total de Alemania y de toda Europa, que todavía hoy me hace clasificar esa época como la más sombría y, en todos los aspectos, la más torturadora, y no sólo la predisposición, especialmente grande en ese ensombrecimiento de los tiempos y de los hombres y de la Naturaleza en general, la predisposición de mi propia naturaleza, siempre sensible de forma fatal a todas las condiciones de la Naturaleza y, en el fondo, totalmente a la merced siempre de esas y otras condiciones de la Naturaleza, fue (y es) el espíritu no sólo para mí mortal de esa ciudad, de ese suelo de muerte no sólo para mí mortal. La belleza de ese lugar y de ese paisaje, de la que habla todo el mundo, y de hecho continuamente y siempre sólo de la forma más irreflexiva y en un tono realmente inadmisible, es precisamente ese elemento mortal en ese suelo de muerte , aquí, los seres que están ligados a esa ciudad y a ese paisaje por nacimiento o de otra forma radical e inocente y están encadenados a ella con la fuerza de la Naturaleza se ven continuamente aplastados por esa belleza mundialmente famosa. Una belleza mundialmente famosa así, unida a un clima hostil al hombre así, resulta mortal. Y precisamente aquí, en ese suelo de muerte que me es congénito, me encuentro en casa, y más en casa en esa ciudad (mortal) y en esa región (mortal) que otros, y cuando hoy voy por esa ciudad y creo que esa ciudad nada tiene que ver conmigo, porque no quiero tener nada que ver con ella, porque desde hace ya tiempo no quiero tener nada que ver con ella, sin embargo todo lo que hay en mi interior (y en mi exterior) viene de ella, y yo y la ciudad somos una relación perpetua, inseparable, aunque también horrible. Porque realmente todo lo que hay en mí se refiere y se remonta a esa ciudad y a ese paisaje, ya puedo hacer y pensar lo que quiera, y cada vez tengo conciencia más viva de ese hecho, un día tendré una conciencia tan viva de él que, por ese hecho como conciencia, pereceré. Porque todo lo que hay en mí está a la merced de esa ciudad que es mi origen. Pero lo que hoy puedo soportar sin más y pasar por alto sin más no podía soportarlo ni pasarlo por alto en esos años de aprendizaje y de estudios, y hablo de ese estado de torpeza y desamparo total del muchacho que son la torpeza y el desamparo total de todo ser humano en esa edad sin protección. Mi ánimo en aquella época, sencillamente, casi pereció, y ese oscurecimiento de mi ánimo y ensombrecimiento de mi ánimo, como destrucción de mi ánimo , no fue percibido por nadie, ni por una sola persona , el que se trataba de un estado enfermizo, como enfermedad mortal , contra el que y contra la que no se hizo nada. El estar a la merced de otros en el internado y en el colegio y, sobre todo (bajo la opresión) de Grünkranz y sus ayudantes, por una parte, y las circunstancias de la guerra, así como la hostilidad hacia mis parientes, basada en su enemistad, por otra, el hecho de que aquel joven no tuviera absolutamente en ningún lugar de aquella ciudad un punto de apoyo lo hacían cada vez más desgraciado, y su única esperanza fue pronto nada más que la esperanza de que cerraran el internado, de lo que se había hablado ya tras el segundo bombardeo, pero sólo se produjo mucho después, tras el cuarto o el quinto bombardeos. A mí me recogió mi abuela después del tercer bombardeo y me llevó otra vez al campo, a casa de mis abuelos, habían podido ver con sus propios ojos ese bombardeo, el más duro de todos los bombardeos de la ciudad, desde la segura distancia de treinta y seis kilómetros de su casa de Ettendorf, junto a Traunstein, y oído hablar de sus desoladores efectos. En ese bombardeo fue totalmente destruida la viejísima Schranne, un mercado medieval de grandes bóvedas, situado directamente frente al internado, y en el instante de su destrucción yo no estaba en una de las galerías sino en el sótano del internado, por la razón que fuera, el único interno con Grünkranz y su mujer. El que, después de ese ataque, saliéramos otra vez vivos del sótano y llegáramos a la superficie tuvo que parecer un milagro , porque en los edificios de alrededor hubo muchos muertos. La ciudad, después de ese ataque, estaba en una agitación total. El polvo de la destrucción flotaba todavía en el aire cuando comprobé que mi armario, que estaba en el pasillo del primer piso, había sido destruido y que el violín que guardaba en ese armario tenía arrancado el mástil. Me acuerdo de que, con plena conciencia del horror de aquel ataque, sentí alegría sin embargo por la aniquilación de mi violín, porque, lógicamente, significaba el fin de mi carrera con ese instrumento amado y, al mismo tiempo, profundamente aborrecido. Nunca más en mi vida, porque además, durante mucho tiempo, no fue posible conseguir ningún violín, he vuelto a tocar el violín. El tiempo comprendido entre el primero y ese tercer bombardeo fue, sin duda alguna, el más funesto para mí. Todavía nos despertaba sobresaltados de nuestro sueño la voz de mando de Grünkranz, que abría de golpe la puerta del dormitorio, y saltábamos de la cama, y hoy se me aparece de vez en cuando ese hombre, siempre en la puerta, el hombre nacionalsocialista de pie con sus lustrosas botas de las SA, apoyándose con toda su fuerza en la jamba de la puerta y gritando al dormitorio sus ¡buenos días! Pasando por la puerta todavía obstruida a medias por Grünkranz, veo a los internos precipitarse a los lavabos, donde, cada uno a su modo, como animales, se precipitaban a las barras de grifos, los más brutales dominaban siempre, como no había sitio para todos los internos frente al lavabo de siete u ocho metros de largo, parecido a un comedero, los más fuertes eran los primeros y los débiles los últimos, los fuertes apartaban siempre a los débiles, y así, apartando y empujando a los débiles, los fuertes, siempre los mismos, ocupaban su sitio frente a la larga barra de grifos y bajo las duchas, y se podían lavar tanto tiempo y cepillar los dientes tanto tiempo como quisieran, a diferencia de los débiles que, como sólo estaba previsto un cuarto de hora para ese proceso de aseo, en su mayoría no se podían lavar ni cepillarse los dientes jamás debidamente, yo no era de los fuertes y, por ello, estaba siempre en desventaja. Todavía nos obligaban a ir a la sala de día para escuchar las noticias, y teníamos que oír de pie los comunicados especiales de los teatros de operaciones de guerra, todavía estábamos obligados a ponernos los domingos el uniforme de las Juventudes Hitlerianas y a cantar el himno de las Juventudes Hitlerianas. No se trataba ya de lecciones, era un sentarse allí con miedo en las aulas, un aguardar, esperar la alarma y lo que seguía a la alarma, precipitarse fuera del aula, formar todos en los pasillos, en el patio del colegio, marchar y andar por la Wolfdietrichstrasse, subiendo hasta la Glockengasse y entrando en las galerías. Todavía nos enfrentábamos efectivamente en las galerías con la miseria de los que buscaban refugio en esas galerías y que, muy a menudo, no encontraban más que su muerte repentina, con niños que gritaban, mujeres que lanzaban gritos histéricos y ancianos que lloraban solos. Todavía tenía yo clases de violín, todavía estaba expuesto a la dictadura de Steiner, mi profesor de violín, y a sus juicios aniquiladores contra mí, y había que recorrer los deprimentes caminos hasta Steiner y desde Steiner por la Wolfdietrichstrasse. Todavía tenía que leer en libros que no quería leer, escribir todavía en cuadernos lo que no quería escribir y asimilar conocimientos que me fueron siempre antipáticos. Todavía éramos sacados de la cama por la noche, muy a menudo no por la alarma sino ya por la llegada de los primeros enjambres de bombarderos, éramos sorprendidos en pleno día por las formaciones de bombarderos, cuyo retumbar coincidía con la alarma, lo que apuntaba a un caos total en la transmisión de noticias. Los periódicos estaban llenos de los cuadros de horror de la guerra, y la llamada guerra total se acercaba cada vez más, efectivamente, se podía sentir ahora ya también en Salzburgo, y la idea de que la ciudad no sería bombardeada se había apagado. Y de nuestros padres y tíos, como soldados, no oíamos nada bueno, muchos de nosotros perdimos en esa época del internado a nuestro padre o a nuestro tío, los partes de caídos se acumulaban. Yo mismo, durante mucho tiempo, no supe nada de mi tutor, el marido de mi madre, que estaba en Yugoslavia, de mi tío, el hermano de mi madre, que durante toda la guerra estuvo en filas en Noruega, el correo no funcionaba ya, y lo que traía era siempre triste o incluso aterrador, y en muchos casos, en nuestra proximidad más próxima, una noticia de muerte. Todavía oíamos sin embargo, detrás de muchos muros de la ciudad, entonar himnos nazis, y nosotros mismos seguíamos entonando, en la sala de día, himnos nazis que, como antiguo director de coro, dirigía Grünkranz con breves movimientos angulosos de sus largos brazos semiencogidos. Cada dos meses, yo iba a pasar un fin de semana con mis abuelos, y allí me informaba sobre los verdaderos acontecimientos de la guerra que acababa, por la tarde y por la noche, mi abuelo escuchaba siempre tras las cortinas cerradas, como recuerdo, emisiones de noticias extranjeras en la radio, sobre todo suizas, y yo me sentaba a su lado muy a menudo, durante esas emisiones, y observaba, aunque no comprendiese nada de lo transmitido, el efecto que esas noticias tenían en mi abuelo, como oyente atento. Esas emisiones de noticias prohibidas pero escuchadas en secreto por mi abuelo, que no quedaron ocultas al vecino de mis abuelos, le reportaron a mi abuelo, por una denuncia de ese vecino, un confinamiento en un antiguo monasterio, convertido en campo de concentración, de las proximidades de su domicilio, controlado por las, así llamadas, SS. Todavía tenía que encontrarme en la sala de estudios, un cuarto de hora ya después de levantarme, a fin de prepararme para las clases de la Andräschule, aunque ninguno de nosotros sabía para qué tenía que prepararse, porque la verdad era que no había ya clases en el verdadero sentido de la palabra. Todavía sentía yo un miedo creciente de Grünkranz, quien, dondequiera que me encontrase, me abofeteaba sin motivo, pronunciando mi nombre, aparecía, pronunciaba mi nombre y me abofeteaba, como si ese acontecimiento, es decir la aparición súbita, desde su punto de vista, de mi persona, dondequiera que ocurriese, fuese motivo lógico para abofetearme. Durante toda la época del internado no pasó semana en la que no recibiera varias veces una bofetada de Grünkranz, pero sobre todo me abofeteaba cuando yo, al amanecer, llegaba tarde a la sala de estudios, y siempre llegaba tarde a la sala de estudios porque, por la brutalidad de los más fuertes en el dormitorio y en los lavabos y otra vez en el dormitorio y en los pasillos, me veía una y otra vez apartado. Y lo que me pasaba a mí les pasaba también a otros, débiles o bastante débiles, que no podían defenderse y eran día tras día víctimas de los fuertes, aunque, con frecuencia, sólo un poco más fuertes, para Grünkranz, esos alumnos débiles y más débiles y, por esa debilidad, casi siempre poco puntuales, eran siempre bienvenidos para sus bofetadas, usaba y abusaba de ese material humano (Grünkranz) débil, o incluso sólo debilitado, en sus estados sádicomorbosos. Todavía estaba la ciudad repleta de refugiados, y día tras día llegaban a cientos, cuando no a miles, los frentes se iban reduciendo, cada vez se mezclaban más las tropas con la población civil y se convivía en la máxima tensión, la atmósfera era, como podíamos darnos cuenta también nosotros, una atmósfera explosiva, todo daba la impresión de una guerra perdida, de la que mi abuelo había hablado hacía ya tiempo, pero en el internado, naturalmente, no se hablaba de esa guerra perdida, al contrario. Grünkranz seguía comunicándonos, aunque ahora ya desesperado, un ambiente de victoria, pero incluso en el internado no le creía ya nadie. A mí su mujer me había dado siempre pena, porque probablemente había sufrido siempre bajo aquel hombre, pero ahora, realmente, él no era, de forma totalmente abierta, más que una naturaleza malvada, bajo la que tenía que sufrir, sobre todo, su mujer. Un puente provisional de madera sustituía al viejo Staatsbrücke, desde hacía tiempo demolido, recuerdo, y en esa obra, la mayor de la ciudad, veo todavía hoy a los prisioneros de guerra rusos, como trabajadores forzados, con unos trajes pespunteados de color gris sucio, colgados de los pilares del puente, famélicos y obligados a trabajar por ingenieros de obras públicas y capataces despiadados; muchos de esos rusos, al parecer, cayeron al perder las fuerzas al Salzach y fueron arrastrados. La ciudad daba de repente una impresión de desmoralización, de pronto era también una de aquellas ciudades alemanas a merced de los ataques aéreos, que perdían muy rápidamente su fisonomía, volviéndose cada vez más feas en unas semanas o meses del otoño del cuarenta y cuatro, así, no quedaban más que algunos cristales de ventana intactos en toda ella, muchas hileras de casas no tenían ya absolutamente ninguna ventana, sólo paneles de cartón y de chapa de madera, y los escaparates estaban totalmente vacíos. Todo era nada más que provisional . Sin embargo, la fealdad y la degradación, que progresaban rápidamente en esa ciudad no sólo desfigurada por los bombardeos y sus consecuencias sino también transformada por los, al fin y al cabo, millares de fugitivos que caían sobre ella en una ciudad caótica de pies a cabeza, le daban de pronto rasgos humanos, y por eso pude amar realmente con fervor, y amé con fervor, a esa ciudad mía, sólo en esa época, ni antes ni después. Ahora, en la mayor tribulación, esa ciudad era de pronto lo que antes jamás fue: una naturaleza viva, aunque también desesperada, como organismo urbano, el museo de belleza muerto y mentiroso que había sido siempre hasta ese momento de su mayor desesperación se llenó de humanidad, su embrutecimiento petrificado como cuerpo muerto era de repente soportable en su desesperación y falta de esperanza supremas, y yo la amaba así. Las gentes, en ese momento, vivían en esa ciudad nada más que de un anuncio de distribución de víveres en otro, y no pensaban en nada más que en sobrevivir, el cómo les resultaba ya indiferente. No tenían ya pretensiones, todos los habían dejado en la estacada, y tenían ese aspecto. El que el fin de la guerra no era más que cuestión del plazo más breve les resultaba evidente a todos, aunque todavía fueran los menos los que lo reconocían. En esa época me vi enfrentado en la ciudad con cientos de los llamados inválidos de guerra, mutilados en los campos de batalla, y tuve conciencia de toda la estupidez y abyección de la guerra y de la miseria de sus víctimas. En todo aquel caos que la ciudad era entonces, seguía teniendo, sin embargo, mis clases de violín, y los jueves por la tarde, en el campo de deportes, teníamos que someternos, uniformados, a las vejaciones de Grünkranz en la pista de cenizas o en la hierba. Sólo una cosa en mí, y eso, naturalmente, durante el plazo más breve, le había hecho impresión: el que yo, en las competiciones deportivas que se celebraban todos los años, fuera imbatible en las carreras de cincuenta y de cien y de quinientos y de mil metros y, por ello, dos veces, sobre un podio construido y levantado expresamente para esa ceremonia de entrega de recompensas a los vencedores, en el campo de deportes de Gnigl, fuera distinguido con tantas insignias de victoria como competiciones había ganado, y ganase siempre en todas las disciplinas de carreras a pie. Pero mis victorias en las carreras eran para Grünkranz más bien un tormento . Mis victorias en las carreras tenía que agradecérselas yo, sencillamente, a mis largas piernas y a mi miedo a perder, siempre ilimitado durante la carrera. Nunca me causó placer practicar ninguna clase de deporte, la verdad es que siempre he odiado el deporte y sigo odiando el deporte todavía hoy. Siempre se ha atribuido al deporte, en todas las épocas y, sobre todo, por todos los gobiernos, por sus buenas razones, la mayor importancia, el deporte divierte y ofusca y atonta a las masas, y sobre todo las dictaduras saben por qué están siempre y en cualquier caso en favor del deporte. Quien está a favor del deporte tiene a las masas de su lado, quien está a favor de la cultura, las tiene en contra, decía mi abuelo, y por eso todos los gobiernos están siempre a favor del deporte y en contra de la cultura. Como toda dictadura, también la nacionalsocialista se hizo poderosa y casi dominó al mundo por el deporte de masas. En todos los Estados las masas han sido conducidas con andadores, en todas las épocas, por medio del deporte, no puede haber un Estado tan pequeño ni tan insignificante que no lo sacrifique todo por el deporte. Pero qué grotesco era, sin embargo, ir al campo de deportes de Gnigl para competir allí por insignias de vencedor, pasando por delante de centenares de heridos graves de guerra, en su mayoría casi totalmente mutilados, que eran descargados literalmente en la estación central como una mercancía engorrosa y defectuosamente embalada. Lo que se refiere a los hombres es siempre grotesco, y la guerra y sus condiciones y situaciones son de lo más grotesco. También en Salzburgo, el gigantesco cartel del vestíbulo de entrada de la estación, Las Ruedas deben rodar para la Victoria , quedó hecho un montón de ruinas. Sencillamente, se desplomó un día sobre las cabezas de los cientos de muertos que había en la estación. El tercer bombardeo de la ciudad fue el más terrible, por qué no estaba yo entonces en las galerías sino en el sótano de la Schrannengasse, no lo sé ya, puede ser que, durante la alarma, estuviera en la habitación de los zapatos, practicando el violín, entregado a mis fantasías, sueños y pensamientos de suicidio, y muy a menudo no podía oír las sirenas en la habitación de los zapatos, porque tocaba muy intensamente el violín y fantaseaba y soñaba muy intensamente y estaba ocupado con mis pensamientos de suicidio, en la habitación de los zapatos no penetraba nada, como si estuviera herméticamente cerrada para mí y mis fantasías y sueños y pensamientos de suicidio, de repente estuve con los dos Grünkranz que, probablemente igual que yo, se habían precipitado con increíble velocidad al sótano de la casa y, por la violencia de las detonaciones y todo el horror de las consecuencias de esas detonaciones, minas aéreas y bombas que caían y estallaban al lado mismo del internado, y nos lanzaban contra las paredes, me sustraje al principio, por una vez, al castigo de Grünkranz, provocado por mi negligencia y falta de disciplina, probablemente su propio miedo a ser aniquilado era en esos instantes mayor que su idea de castigarme, pero mientras yo, apretado contra la pared, la mujer de Grünkranz me había cogido protectoramente en sus brazos, con auténtico miedo a la muerte quería sobrevivir, esperaba sin embargo sólo que Grünkranz cobrase otra vez conciencia de que tenía que castigarme por el hecho de no haber oído la alarma, de haber hecho caso omiso de la alarma y no haber ido a las galerías, y el castigo tendría que ser elemental, ejemplar. Grünkranz, sin embargo, no me castigó más, ni nunca, por ese crimen contra la ley de defensa antiaérea. Cuando salimos del sótano y llegamos a la superficie, no vimos al principio absolutamente nada, porque no podíamos abrir los ojos en medio del polvo de los muros y del polvo del azufre, y cuando los pudimos abrir nos quedamos horrorizados por los efectos de aquel ataque: la Schranne había quedado partida en cuatro grandes pedazos, el gran edificio, de unos cien o ciento veinte metros de largo, parecía haber sido cortado de arriba abajo de un tajo, como un gigantesco vientre abierto, las bóvedas se habían separado o desplomado, y la iglesia de San Andrés que estaba detrás parecía poco a poco, cuando el polvo se levantó primero y descendió y se depositó luego, totalmente mutilada, pero lo de esa iglesia no era de lamentar, porque siempre había desfigurado la ciudad, e instantáneamente todos tuvieron la misma idea, que la iglesia de San Andrés hubiera debido quedar totalmente destruida, pero la iglesia de San Andrés no fue totalmente destruida y, realmente, fue reconstruida después de la guerra, lo que fue uno de los mayores errores, la Schranne en cambio, ese monstruo de edificio medieval, fue arrasada. En la Schrannenwirt , una taberna situada a cuatro casas del internado, unos cien parroquianos, al parecer, como al fin y al cabo era un día tan claro y hermoso, habían subido al tejado, movidos por la curiosidad, para observar el espectáculo, en cualquier caso siempre monstruosamente fascinante, de las formaciones de bombarderos que brillaban y centelleaban muy alto en los aires, y todos esos curiosos resultaron muertos. Esos muertos de la Schrannenwirt no fueron nunca rescatados sino, como también muchos otros de la ciudad, simplemente metidos dentro y debajo de los escombros, profundamente, y allanados con esos escombros. Hoy se alza allí una vivienda, y nadie conoce la historia cuando pregunto. Los estragos en mi propia casa, en el internado, fueron sin duda grandes, pero no una razón para cerrar el internado, enseguida fueron todos allí, para limpiar el polvo y los cascotes de la Schranne proyectados dentro a través de las ventanas, y en poco tiempo fueron otra vez transitables y habitables las habitaciones. Varios armarios, entre ellos el mío, resultaron duramente afectados, mi violín quedó aniquilado, y una gran parte de mis ropas, que al fin y al cabo sólo se componían de algunas prendas, quedaron hechas jirones. Apenas dos o, todo lo más, tres horas después de ese ataque que, lo que sin embargo, por haber sido yo mismo afectado, no pude ver, causó grandes daños en toda la ciudad y se cobró muchos centenares de muertos, apareció de pronto mi abuela, y recogimos algunos trastos míos todavía utilizables y nos despedimos, y pronto estuvimos también ya en casa, con mis abuelos, en Ettendorf. El tren funcionaba aún, y por eso fui, de hecho no ya al internado pero sin embargo, diariamente, en tren de Traunstein a Salzburgo, durante semanas, durante meses, hasta poco antes de terminar el año. Esos viajes se me han quedado en la memoria con todos sus detalles, la mayoría de las veces no me llevaban al colegio, porque ya al llegar a la estación central, que en esa época había quedado abierta por las bombas por los cuatro costados, me encontraba con el hecho de que hacía tiempo que había sonado la alarma antiaérea y, sin rodeos, me iba enseguida a las galerías, y la estancia en las galerías, daba igual que entretanto hubiera ataque o no, duraba siempre tanto que hubiera sido inútil ir siquiera al colegio. Entonces, simplemente, al salir de las galerías, daba un rodeo por la ciudad, en la que de día en día había nuevos estragos que descubrir y contemplar con asombro, pronto toda la ciudad, sin excluir la parte vieja, estuvo llena de ruinas, y pronto pareció como si hubiera más viviendas y edificios públicos totalmente derruidos o duramente afectados que de los otros, durante horas, con mi cartera del colegio y totalmente sometido a la fascinación de la, así llamada, guerra total, que de repente se había aclimatado en la ciudad, recorría la ciudad de un lado a otro, me sentaba en cualquier parte sobre un montón de escombros o en el reborde de un muro, desde donde podía echar una buena ojeada a los estragos y a las gentes que no podían ya hacer frente a esos estragos, directamente a la desesperación humana y a la humillación humana y a la aniquilación humana. Para toda mi vida, aprendí y supe por experiencia en esa época, en que observé la miseria humana, también en esa ciudad, lo que nadie sabe o quiere saber, de lo más horrible y de lo más lamentable, lo horribles que son la vida y la existencia en general, y lo poco que valen, que nada valen en absoluto en tiempo de guerra. Cobré conciencia de la monstruosidad de la guerra, como crimen elemental. Durante meses hice esos viajes en tren al colegio, que casi nunca me llevaban ya al colegio sino siempre sólo a una estación finalmente casi desfigurada y destruida en su totalidad por las bombas, en la que murieron cientos, si no miles de hombres, y a muchos muertos los vi en la estación inmediatamente después de los ataques cuando, porque el tren no podía entrar ya en la estación, junto con un compañero de colegio de Freilassing que viajaba siempre en mi tren, entraba a pie en la estación, entre gigantescos embudos de bomba. Nuestra vista para distinguir los muertos se había agudizado en esa época. A menudo andábamos sin ser molestados en absoluto por los terrenos de la estación, que pronto fue sólo un solo campo de ruinas, y observábamos a los ferroviarios que buscaban y excavaban para sacar a los muertos, y que colocaban sus hallazgos en las escasas superficies planas que aún quedaban, una vez vi filas enteras de cadáveres puestos unos al lado de otros donde hoy están los servicios de los andenes. La ciudad no era ahora más que gris y espectral, y los camiones y los coches movidos por gasógeno, con sus calderas soldadas en la parte trasera, no transportaban, así parecía, más que ataúdes. En los últimos tiempos, antes de que cerrasen todos los colegios, sólo rara vez llegaba siquiera con el tren a Salzburgo, la mayoría de las veces el tren se detenía ya antes de Freilassing y la gente saltaba del tren y buscaba cobijo en los bosques, a derecha e izquierda del tren. Cazabombarderos ingleses de doble fuselaje tomaban el tren como blanco, el tableteo de los cañones de a bordo lo tengo aún hoy en los oídos exactamente igual que entonces, volaban las ramas, y entre los agachados contra el suelo del bosque reinaban el miedo y el silencio, pero un miedo y un silencio convertidos hacía tiempo en costumbre. Acurrucado así en el húmedo suelo del bosque, con la cabeza encogida, pero sin embargo buscando con la vista curiosamente los aviones enemigos, me comía la manzana y el pan negro que me habían metido mi abuela o mi madre en la cartera del colegio. Cuando los aviones se habían ido, la gente corría otra vez al tren y se subía, y el tren andaba un trecho, pero no iba ya hasta Salzburgo, porque las vías de Salzburgo habían quedado destruidas hacía tiempo. Pero muy a menudo el tren no podía continuar en absoluto, porque la locomotora había sido incendiada y destruida y el maquinista muerto por las ametralladoras de los aviones ingleses. Aunque la mayoría de las veces no eran atacados los trenes que iban a Salzburgo sino los que se dirigían a Munich. Preferentemente utilizaba para volver a casa, mientras funcionaron, los llamados trenes de soldados con permiso del frente, trenes rápidos de carteles blancos con una barra azul diagonal sobre los vagones, lo que no estaba permitido pero se había convertido hacía tiempo en costumbre de todos los colegiales. En esos trenes sólo se podía entrar y salir por las ventanas, tan abarrotados estaban, y la mayor parte del tiempo yo viajaba entre Salzburgo y Traunstein entre los coches y, por lo tanto, sólo en los llamados fuelles de unión de los vagones enganchados, encajado entre soldados y refugiados, y hacía falta el mayor esfuerzo para entrar en el tren en Salzburgo y para salir otra vez en Traunstein. Esos trenes eran atacados desde el aire casi un día sí y otro no. Los ingleses, en sus llamados Lightnings , disparaban contra la locomotora matando al maquinista y se iban otra vez. Las máquinas ardían, y los maquinistas muertos eran llevados siempre a la caseta de guardabarrera más próxima y depositados allí, pude ver a muchos en las casetas de los guardabarreras, por la ventana del sótano, con el cráneo atravesado o la cabeza totalmente destrozada, todavía los veo, con sus uniformes de ferroviario azul oscuro y su cabeza de ferroviario hecha trizas, tras la ventana del sótano. El trato con los muertos se convirtió en un trato cotidiano. A finales del otoño se cerraron los colegios, también el internado fue abandonado, como supe, y mis viajes a Salzburgo, que terminaban siempre antes de Freilassing, se interrumpieron. Pero yo no estuve mucho tiempo sin ocupación, alternando entre casa de mi madre en Traunstein y casa de mis abuelos en el cercano Ettendorf, sólo unos días, y luego empecé a trabajar con un jardinero de Traunstein, la casa Schlecht und Weininger . Ese trabajo me produjo en seguida la mayor alegría, duró hasta la primavera, para ser exacto hasta el dieciocho de abril, y durante ese tiempo aprendí a conocer y amar la jardinería con todas sus posibilidades e imposibilidades, ese dieciocho de abril cayeron miles de bombas en la pequeña ciudad de Traunstein y el barrio de la estación quedó totalmente destruido en el espacio de unos minutos. La empresa de jardinería Schlecht und Weininger , situada detrás de la estación, no fue más que una colección de gigantescos embudos de bomba, y el edificio de la explotación de la empresa resultó gravemente dañado e inutilizable. Cientos de muertos fueron depositados en la Bahnhofstrasse y llevados en ataúdes de madera blanca fabricados como se pudo al cementerio del bosque, en el que, como en su mayor parte no eran ya identificables, se les echó tierra encima en una fosa común. Esa pequeña ciudad a orillas del Traun tuvo que experimentar, sólo unos días antes del fin de la guerra, uno de los bombardeos más horrorosos y sin sentido en general. Una vez más aún fui de Traunstein a Salzburgo, probablemente para recoger algunas prendas de ropa olvidadas, me veo andando con mi abuela por la ciudad atrozmente maltratada y poblada nada más que por seres trastornados y famélicos, llamando con mi abuela en casas de parientes y, como todavía estaban vivos, visitando a esos parientes. El internado estaba cerrado y, entretanto, una tercera parte del edificio había quedado destruida, la mitad del dormitorio, en el que viví las condiciones y los sueños más horribles de mi vida, había sido arrancada por la explosión de una bomba y estrellada contra el patio. De la suerte de Grünkranz y de su mujer no he podido saber nada más, y tampoco he oído hablar nada ni nunca más de mis compañeros de colegio.
Tamaño de fuente:
Intervalo:
Marcador:
Libros similares «El origen»
Mira libros similares a El origen. Hemos seleccionado literatura similar en nombre y significado con la esperanza de proporcionar lectores con más opciones para encontrar obras nuevas, interesantes y aún no leídas.
Discusión, reseñas del libro El origen y solo las opiniones de los lectores. Deja tus comentarios, escribe lo que piensas sobre la obra, su significado o los personajes principales. Especifica exactamente lo que te gustó y lo que no te gustó, y por qué crees que sí.