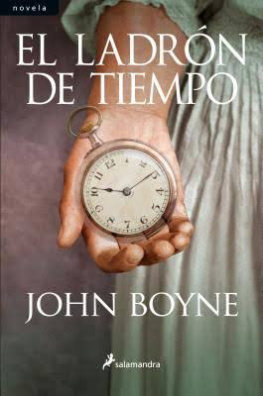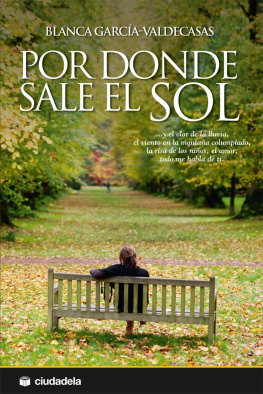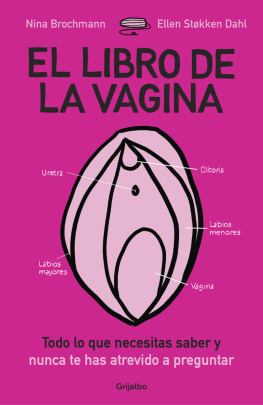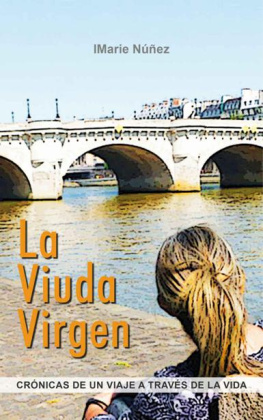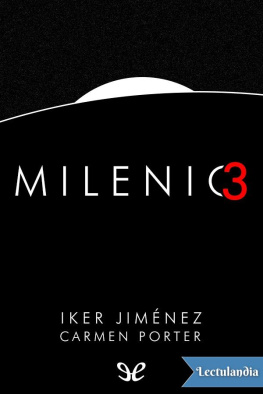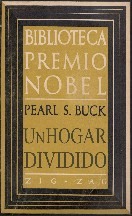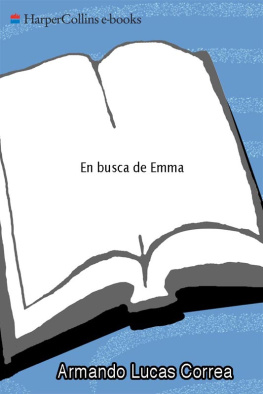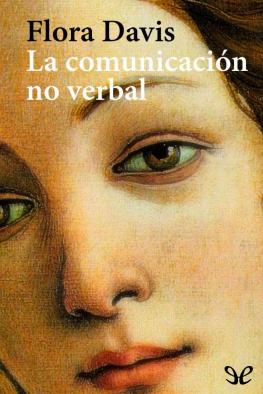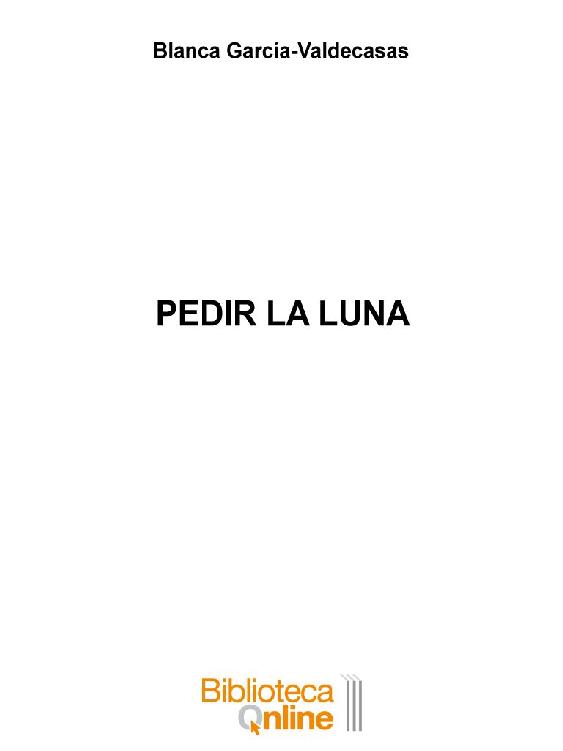Annotation
El día cuatro de Enero del año 2.000 Constanza Morales cruza el Parque del Retiro camino de su trabajo. Va deprisa en la mañana helada mientras recuerda cómo fue su vida en el último año del siglo y del Milenio. A causa de una pelea con su hermana, que involucra a toda la familia, a principios del año, deja su Sevilla natal y se traslada a Madrid. Allí sólo conoce a una prima de su padre, la tía Flora y su marido, Bernardo; son un matrimonio sin hijos y la acogen con gran afecto, y a un chico, Francis, que conoció en el tren y le gustó mucho. Pronto ensancha el círculo de sus amistades, la chica que le busca un piso donde vivir, los habitantes de los otros pisos en la casa, amigas de la tía Flora, compañeros de trabajo... Le ocurren más cosas de las que esperaba y aprende que muchas de ellas no son lo que al principio parecían.
PEDIR LA LUNA
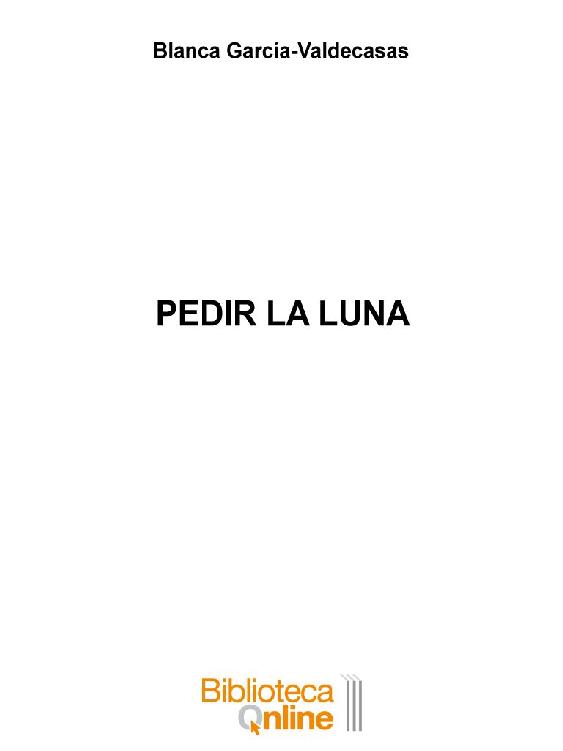
Créditos
Primera edición digital: septiembre de 2018
Pedir la luna
© Blanca García-Valdecasas, 2018
© BibliotecaOnline, 2018
Castillo de Fuensaldaña 4
28232 Las Rozas Madrid
Teléf.: 91 3776546
www.bibliotecaonline.net
Diseño de cubierta: BibliotecaOnline
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra en cualquier tipo de soporte o medio, actual o futuro, y la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos.
Elaboración del eBook: epubspain.com
ISBN: 978-84-17539-00-9
Índice
Portada
Portadilla
Créditos
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
A Ana Espinosa y G-V,
ejemplo y luz en nuestras vidas
I
Dicen que habéis llegado. Además, sin el ruido y el caos que esperaban algunos. Bienvenido, Tercero. Bienvenido, Veintiuno.
Siglo nuevo y un nuevo Milenio: es emocionante. No hay tanta gente que haya vivido esta experiencia. Abuela Joaquina tenía mucha ilusión en llegar, la pobre; sólo por tres años no lo ha visto... una lástima. Y yo, Constanza Morales, una chica sin importancia, os saludo, camino de mi oficina en el segundo día laborable de este año dos mil. Es Martes, cuatro de Enero; en realidad, primer día de trabajo porque ayer no se hizo gran cosa. También espero que sea para mí el principio de muchas cosas buenas y estimulantes, como encauzar mejor mi vida y sacarle más partido; desde luego lo voy a intentar. Hoy me siento más real: peso y volumen. Piso la tierra dura, estoy aquí; este sitio que lleno es mío propio. Curioso cómo todo está en la cabeza, en la disposición, no necesariamente en ningún acontecimiento. Y he decidido: voy a ser feliz. Bueno, si me dejan entre unos y otros. He salido más temprano de casa, así puedo dar un paseo. El frío de la mañana hace brotar de mí nubecitas de vapor si abro la boca. Voy por la calle Príncipe de Vergara, entraré al Retiro por la puerta que llaman de Madrid y cruzaré el Parque hasta salir a la Plaza de la Independencia.
No sé si de verdad estoy estrenando Siglo y Milenio; se ha armado bastante discusión con eso: que si empieza ahora o en dos mil uno. Yo recuerdo fotos que guardaba mi abuela, seguramente de la suya, de la Exposición de 1900. Ellos celebraron entonces la entrada del siglo veinte, así que yo celebraré hoy el XXI y el Milenio y, si viene a cuento, lo volveré a celebrar cuando sea. El año en sí me parece lo más importante, la sensación de que acaba uno y otro empieza, la continuidad de esa cinta de años —anillos de oro alrededor del sol— que nos lleva por nuestra vida. Fue Arthur quien dijo que el anillo, como se dan los matrimonios, es símbolo de fidelidad porque es un “añito,” annellus, y representa la continuidad de la Tierra alrededor del Sol. O al revés, como pensaban antes, el Sol alrededor de la Tierra. Arthur es la única persona que conozco que sabe latín para hablarlo de corrido.
Los años son continuidad aunque unos sean tan diferentes de otros. Desde luego, el que acaba de terminar había empezado más bien aburrido para mí. Monótono, dentro de una rutina, como quien duerme la siesta. Pero a mediados de Enero cambió todo de golpe. Mi hermana y yo tuvimos una bronca monumental que involucró fatalmente a toda la familia, más algunos amigos cercanos, y acabó haciéndome la vida muy difícil.
A partir de ese momento las cosas fueron como si salieran unas de otras, desenvolviéndose en más cosas inesperadas. De no haber sido por aquello, mi adorable Jefe del trabajo no habría insistido en trasladarme de la oficina de Sevilla a la de Madrid. Si no hubiera ido a Madrid no habría conocido a Francis, si no hubiera buscado piso nunca habría conocido a Misi. Ni Misi ni yo hubiéramos conocido a Martin y Arthur ni... Enfin, nunca ningún año me había traído tantas cosas, malas o buenas, como el que acabábamos de dejar.
Parece mentira, pero hace unos meses estábamos Misi y yo sentadas en una cervecería de la Plaza de Santa Bárbara, bajo la sombra manchada de unos árboles medio tuberculosos, en pleno centro de Madrid; delante de nosotras dos cervezas, aceitunas y dos pinchos de tortilla. Sábado, hora del aperitivo, hartas de andar. Ella me dijo:
—¿Sabes cuál es tu principal problema? Y mío también. Que no somos capaces de pedir la luna.
Buscábamos vivienda para mí, habíamos visitado tres pisos aquella mañana. El último, en la calle Santa Teresa, nos había llevado a restaurarnos con asiento y las cañas. La casa necesitaba aun más restauración que nosotras. La fachada amenazaba con perder sus bonitas cornisas y la escalera estaba tan dilapidada que uno quizá se encontrase un buen día sin poder bajar hasta la calle. Desalentada, había insinuado que tal vez debería comprar el apartamento que habíamos visto antes cerca de la Plaza de Castilla: pequeño y sin gracia pero recién pintado.
No hacía más que unas semanas que conocía a Misi y ya era, pensaba yo, una de mis mejores amigas. A las de Sevilla, mi tierra, las había borrado después de mi pelea con Macarena y a Queti, la que más quería, no la veía desde hacía cuatro años; al acabar la carrera se sumó a una organización de voluntarios para trabajar con los más pobres de no sé que lugar en África. Ya ni me escribía siquiera; quizá no hubiera allí correo o tenía tanto trabajo que no podía escribirme. Yo la echaba de menos
Misi se estaba portando muy bien conmigo. Entonces no sabía cuánto no sabía de la vida de Misi. Sólo que trabajaba en una agencia de propiedades pequeña, y acaso furtiva, de la que era socia con tres amigas más.
Me encontraba en Madrid: atrás quedaban familia, amigos, las calles de mi ciudad con sus árboles y olores, esa cálida luz que no se encuentra en ninguna otra parte. Los rincones que amaba del Parque María Luisa, la Glorieta de Bécquer donde solía ir desde los trece años a mirar con devoción al poeta del que estaba —y pensaba que siempre iba a estar— profundamente enamorada... mi mundo, todo.
Dura tarea estar sola aquí pero suavizada por la presencia de los tíos, Flora y Bernardo, desde luego de Francis desde el principio y enseguida después por la amistad de Misi. Tal como habían ocurrido las cosas, a Sevilla nunca iba a volver como no fuera de visita; ya no había sitio para mí en la casa de mis padres. Tenía algún dinero ahorrado de mi trabajo, más una cantidad que me dejó mi madrina, la hermana mayor de mi padre, al morir. Pobre, una de esas enfermedades que no perdonan. Decidí comprar mi propio piso; no era tan fácil como había imaginado. De momento estaba en una pensión con una dueña pesada, habladora y llena de pretensiones, a mi ver totalmente injustificadas. Me había acogido con muestras de aprecio pero había ido cambiando con el paso de los días. Tal vez se hartaba de la gente o le molestaba que recibiera a Francis en la habitación. Me resultaban cada día más desagradables ella, su casa y el olor de ambas. A veces me decía a mí misma que sería mejor comprar cualquier cosa antes que seguir allí.
Página siguiente