En la claridad de la tarde, el lago no tenía matices, ni brazos hacia el campo y los árboles; estaba dentro de sus orillas. Y su color no brillaba ni se extendía alrededor.
Había llegado entonces a la altura del huerto de mi casa, donde acaba la cuesta y solo quedan veinte metros hasta la puerta. Comprendí entonces que nadie podía acudir en mi ayuda.
1
Después
Cogió el teléfono. «Hola, Manuel», dijo. «Manuel, hola, soy yo. Tengo miedo, Manuel.»
«¿Por qué?», preguntó Manuel, con una voz que le dio pena; antes de conocerla, Manuel nunca había tenido una voz así.
«Tengo miedo, Manuel, hay alguien», repitió pegada al móvil. «Te lo ruego, estoy muerta de miedo.»
«Tranquilízate, dime dónde estás.»
«En el rellano.» Silencio. «¿Qué debo hacer? Te lo ruego, Manuel», suspiró, «dime qué debo hacer.»
«¿Y Mara?», dijo Manuel, suspiró, «¿dónde está Mara?»
«Aquí, conmigo», susurró, resopló en el móvil. «¿Manuel?»
«Sí.»
«Tengo miedo, Manuel.»
«Marchaos de ahí, ahora mismo… tomad un taxi, nos vemos en el bar que está al lado del castillo de Sant’Angelo, ¿te acuerdas?», había dicho Manuel. Llegaron al bar al mismo tiempo, a ella le pesaban las piernas cuando se apeó del taxi, sudaba, la niña, Mara, dormía en sus brazos, apretaba el bolso en una mano, él aparcó la motocicleta. Ya era de noche, los automóviles circulaban muy rápido junto al Tíber, se veía el castillo de Sant’Angelo imponente, iluminado, pero estaba oscuro, era agosto, hacía demasiado calor, costaba respirar, y había un ambiente de derrota. «¿Quién podía ser?», ella no lo dejó ni quitarse el casco, se abalanzó sobre él, tiró el bolso al suelo, abrió los brazos y se le pegó para que la abrazara, sin soltar a Mara. Luego se apartó, le apretó con fuerza la muñeca, Manuel no conseguía desatar la correa del casco. «Espera», le dijo. Ella siguió, «¿Qué debo hacer, Manuel?». Y entonces soltó la hebilla.
Manuel pudo por fin quitarse el casco, lo guardó en el transportín, el pelo se le había pegado a la frente, las sienes, la nuca, se enjugó el sudor, recogió el bolso de ella, lo dejó colgando de la mano, cogió a la niña en brazos, resultaba extraño ver a un hombre en camisa oscura y pantalones azules con una niña dormida, la cabeza en su hombro, y un bolso de mujer meciéndose junto a su pierna. Le rodeó el hombro con el brazo libre, la llevó al bar abierto toda la noche, se estiraba con la mano el cuello de la camisa, se asfixiaba, le abrió la puerta, le cedió el paso. «Anda, cariño, hablemos dentro, pasa, venga», miró hacia atrás. Se sentaron a una mesa, él dejó el bolso sobre la superficie metálica que refractaba las luces de neón del bar, colocó con cuidado a la niña en un banco al lado de ellos, la acomodó lo mejor que pudo. Entonces cogió las manos de Carla, la miró. «Lo siento mucho», dijo en voz alta, «pero creo que es cosa de Vito, mejor dicho, no lo creo, sino que estoy seguro.»
Y siempre era cosa de él, todo, desde que Carla tenía diez años, ahora tenía treinta y ocho, ella sentía que tenía setenta, suspiró. Permanecieron sentados a la mesa del bar frente a la ribera del Tíber, era agosto de 2012, un agosto dentro de los cánones, caluroso, decía el boletín informativo (no, estaba fuera de los cánones, decía Carla, un calor nunca visto, infernal), ellos estaban dentro del bar y mientras hablaban de vez en cuando miraban por el ventanal, miradas furtivas e ininterrumpidas, esa noche había un polvo extraño en toda Roma, como el que arrastra el siroco, y se levantaba y revolvía por la ribera del Tíber al paso de cada automóvil, se distinguía con claridad, iluminado por los faros contra la negrura de la noche, el que removían los autobuses era espeso y arenoso, lo partían a su paso y lo atravesaban, los coches desaparecían dentro y reaparecían, a las motocicletas las devoraba, luego salían marrones como la arena. Hacía demasiado calor y era de noche pero de vez en cuando pasaban automóviles, autobuses, motocicletas, gente. Sin embargo, por suerte, al otro lado del ventanal, delante del bar y también en las proximidades, al menos por lo que podían distinguir desde allí dentro los dos, al menos hasta ese momento, por suerte no se veía a nadie apostado fuera.
«Y no es solo cosa de Vito, Carla, siento decírtelo», dijo Manuel, le estalló el timbre del móvil en el bolsillo, le dio un vuelco el corazón, cogió el móvil. Carla lo miraba triste, él miró el teléfono. «Tranquila, no es nada», miró de reojo al camarero, una quemadura abultada le cruzaba la mejilla, guardó el móvil. «Y no es solo cosa de Vito», continuó, «también es cosa de su familia, y no solo de su familia sino también de los amigos de su padre.» Carla levantó las manos en señal de rendición, luego estrechó la taza de manzanilla que él le había pedido pese al calor. La manzanilla despedía vaharadas largas y claras. «Pero si su padre, el General», dijo ella, «no se levanta de la cama desde hace cinco años. Manuel, por favor, también tú, cómo puede ser.»
«¿Qué dices, Carla? ¿Qué tiene que ver levantarse o no levantarse?» La niña, Mara, suspiró dormida. Carla también le echó una ojeada al camarero, cuando este se volvió a mirarla ella apartó rápidamente los ojos. «Esa es gente mala, perversa», dijo Manuel, «me lo dijiste tú, esos lo resuelven todo con violencia. Para esa gente da igual que el padre esté vivito y coleando o enterrado. Son amigos hasta que se vuelven enemigos.» Carla escuchaba, pero ponía una cara como si oyese todo eso por primera vez. «Pero no puede ser», dijo, «hace semanas que Vito se comporta bien, ya lo hemos dicho varias veces, ¿no?, lo ha dejado, se acabó. Manuel, escúchame, hay algo más, algo va mal.» Manuel se pasó una mano por la cara, de pronto tenía los ojos hundidos y grandes ojeras, como si les hubiera entrado agua. «Pero, Carla, cariño, me lo dijiste tú», se excusó, meneó la cabeza. «Vito, su familia, su ejército de amigos. Con esos no se acaba nunca.» Y cuántas veces Vito le había dicho a ella: Juro que te mato, Carla, te degüello como a un cerdo, y mato también a nuestros hijos.
2
Antes
El 6 de agosto de 2012 Maria Addolorata llamada Mara, la hija menor de Carla, cumplía tres años. Dos años antes, tras obtener el divorcio, Carla había alquilado para ella y Mara un piso en la via Prenestina, lo más lejos que pudo de aquel en el que habían vivido todos juntos hasta entonces. Era un antiguo complejo que se había construido para los empleados ferroviarios y que ahora estaba abandonado a su suerte, compuesto de edificios bajos, un patio interior, salidas a diferentes calles. Nicola, el hijo mayor, de veintiún años, y su hermana Rosa, de diecinueve, habían alquilado dos habitaciones en un piso de estudiantes a dos manzanas de la casa de su madre, él era pinche de cocina en un local de la plaza Navona, ella, camarera en el mismo lugar. Los cuatro no cabían en el apartamento de dos habitaciones de la via Prenestina, y además el sueño de Nicola era que su novia se fuera a vivir con él, y a Rosa la entusiasmaba la independencia. Mara, Nicola, Rosa: todos eran hijos de Vito Semeraro.



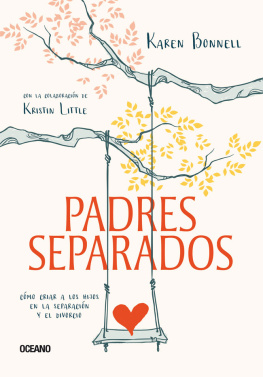
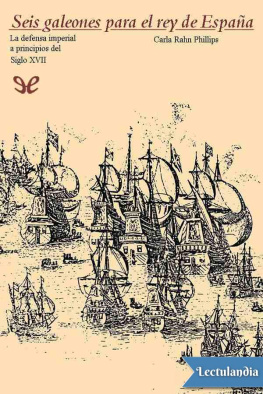

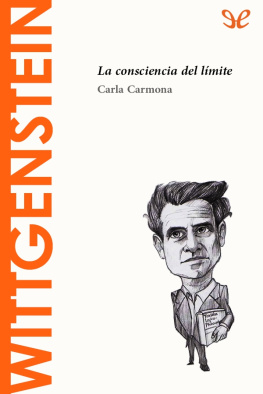
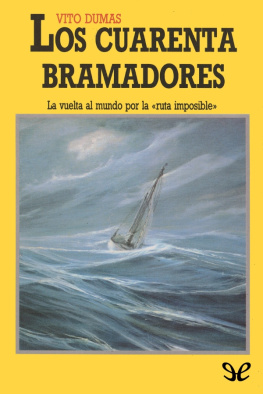


 @megustaleerebooks
@megustaleerebooks @adictosalcrimen
@adictosalcrimen @megustaleer
@megustaleer