I
Cuando se despertó ya estaba. Presumiblemente mientras dormía también. La mancha. De pie y solo al fondo de un ferry a Kladow apenas concurrido, felizmente protegido tras un cristal de seguridad contra el frío del lago al anochecer, Alexander Bruno no podía seguir negando la mancha que había crecido en su campo de visión y lo acompañaba a todas horas, la vacuidad que ahora distorsionaba su vista de la orilla cada vez más lejana. Le obligaba a atisbar por los bordes para entrever las mansiones y cervecerías, la franja de arena del centenario centro de vacaciones, los veleros protegidos con lonas. Había llegado a Berlín, tras circunvalar medio mundo, hacía un par de semanas, aunque no supiera si para escapar a su destino o para aceptarlo.
Había dejado pasar el tiempo en Charlottenburg, desayunando en cafeterías tranquilas, viendo cómo los días iban alargándose, oyendo más inglés del que le habría gustado y apurando el dinero que le quedaba. El esmoquin había permanecido en su funda, el estuche de backgammon, cerrado. Todo ese tiempo la mancha lo había acompañado sin él saberlo. Bruno era su transporte, su anfitrión. Había cruzado aduanas con la inocencia del contrabandista accidental: «Nada que declarar». Fue solo después de telefonear por fin al número que le había proporcionado Edgar Falk y aceptar visitar la casa del ricachón en Kladow, solo al despertar, el mismo día en que había desempolvado el esmoquin y el estuche de backgammon, cuando la mancha había insistido en que reconociera su existencia. Una vieja amiga a la que nunca había conocido y a la que no obstante reconocía.
¿Por qué complicarse la vida? Podría estar muriéndose.
Bajo las circunstancias de su propio miedo, el trayecto del S-Bahn por la interminable ristra de estaciones entre Westend y Wannsee se le había hecho a Bruno tan largo como el viaje de Singapur a Berlín. La ciudad alemana, con sus grafitis y sus solares en construcción, sus engañosas franjas de zonas verdes y sus tuberías rosas a la vista, poseía una expansión y circunferencia propias. Berlín se movía a través del tiempo. En el S-Bahn a Wannsee las chicas altas en mallas negras con bicicletas y auriculares, tan predominantes en Charlottenburg y Mitte, habían disminuido, reemplazadas por adustos hombres de negocios prusianos y abuelas de mirada estricta que se arrastraban de vuelta a casa con maletines y bolsas de la compra. Para cuando llegó al ferry poco quedaba capaz de aniquilar la irresistible ilusión de que la ciudad había sido de nuevo conquistada y dividida en sectores, de que el silencio y la melancolía imperantes derivaban de remordimientos y privaciones no de setenta años atrás, sino recientes como escombros humeantes.
Cuando Bruno había telefoneado a su rico anfitrión para preguntarle cómo llegar a Kladow, este le había recomendado que no se perdiera la experiencia de cruzar el lago en el ferry al anochecer. Bruno, había dicho el alemán, no debía quitarle el ojo a la orilla derecha para ver la famosa Stranbad Wannsee, la tradicional playa berlinesa, ni a la izquierda, donde se levantaba la villa de la Wannsee-Konferenz. Era el lugar donde se había planeado la Solución Final, aunque a Bruno había tenido que explicárselo el conserje de su hotel. Naturalmente, ahora que la buscaba con la mirada, no tenía forma de distinguir la casa del resto de las mansiones de la orilla occidental, cada una de la cuales se alzaba sobre el vacío del centro de su campo de visión.
¿Durante cuánto tiempo había considerado que la mancha no era más que una mosca flotante de la retina o el fantasma acechante de su distracción? Había que ser tonto para no conectarla con el sempiterno dolor de cabeza que le había provocado, mientras se alejaba caminando de la estación de Wannsee por el parque empinado que conducía al muelle de embarque e introducía los dedos en el bolsillo interior de la chaqueta del esmoquin en busca del paquete de paracetamol, esa incomparable aspirina británica de la que se había vuelto dependiente. Para luego tragarse un par de pastillas, con el lago resplandeciente ante él por toda agua. Aceptaría el veredicto de que era tonto si eso significaba que el paracetamol le arreglaba la vista. Si transformaba en un pastel lo que en ese momento era una rosquilla: el mundo. Bruno levantó la mano. La mancha oscureció su palma como había hecho con la orilla. Se fijó en que había perdido un gemelo.
—Disculpe —dijo.
Se lo dijo a una chica alta con mallas negras, una de las que habían viajado en su vagón del S-Bahn desde la moderna ciudad de Mitte para tomar el ferry. Había aparcado la bicicleta en las barras correspondientes antes de acercarse a donde él estaba junto a las ventanillas traseras. Bruno se estaba disculpando por estar arrodillado palpando el suelo, por si acaso el gemelo simplemente había caído a sus pies. Un impulso inútil, como el del borracho del chiste que, al vagar una noche por una calleja y descubrir que ha perdido la llave, la busca no donde cree haberla perdido sino bajo una farola, simplemente porque allí hay más luz.
Se acordó del chiste porque la chica se agachó a ayudarle sin saber lo que buscaba. En el chiste, un policía ayudaba al borracho y también buscaba un rato al pie de la farola. Entonces, al agacharse a su lado, Bruno vio que «chica» no era la palabra adecuada. Tenía la cara arrugada, severa a la vez que atractiva. Berlín estaba lleno de mujeres de esbeltez atlética, ataviadas con una indumentaria universal y cuya figura no delataba su edad.
—Kontaklinsen?
—No… no…
Todos los berlineses hablaban inglés, e incluso cuando no lo hablaban resultaba fácil entenderlos. En Singapur los idiomas extranjeros, el mandarín, el malayo y el tamil, lo habían aislado felizmente en un cono de incomprensión. ¿Habría supuesto la chica un problema de visión porque Bruno estaba tanteando como un ciego?
—Kuffenlinksen… —probó, pellizcándose la manga abierta.
Dudaba de que la palabra existiera en algún idioma. «Y también es probable que pronto pierda la vida», añadió en pidgin telepático, solo para comprobar si ella lo escuchaba.
No dio muestras de leerle el pensamiento. Un alivio. Alexander Bruno había renunciado a la transferencia de pensamientos hacía años, con el despertar de la pubertad. No obstante, se mantenía alerta.
—¿Inglés? —preguntó ella.
A Bruno le gustaba que lo tomaran por inglés. Alto y de pómulos marcados, le habían dicho que se parecía a Roger Moore o al bajista de Duran Duran. Sin embargo, era más probable que la mujer se refiriera solo al idioma.
—Sí. Se me ha caído una joya. Lo siento, no sé cómo se dice en alemán. Una joya masculina.
Mostró el puño ligeramente manchado, quemado por los planchados de hotel. Que lo viera. Bruno era consciente de que su atractivo residía en su glamour arruinado. Tenía el cuello y la mandíbula, según recientes inspecciones en el espejo, del padre al que nunca conoció. La carne ya solo se le pegaba al mentón como antaño si adelantaba la barbilla y echaba la cabeza un poco hacia atrás, una postura que reconocía como propia de la vanidad de la mediana edad. Se descubría a menudo adoptándola.


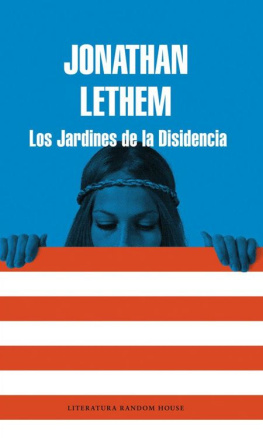

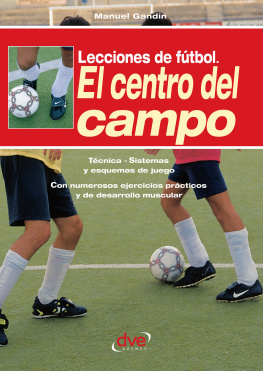



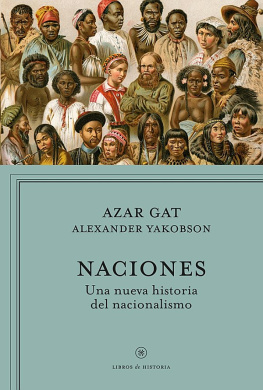
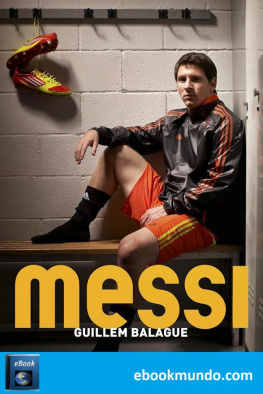


 @megustaleerebooks
@megustaleerebooks @Litrandomhouse
@Litrandomhouse @Litrandomhouse
@Litrandomhouse