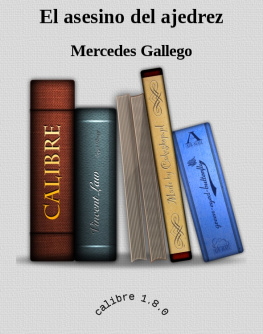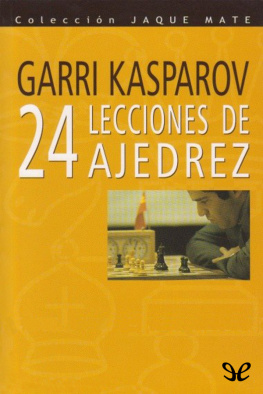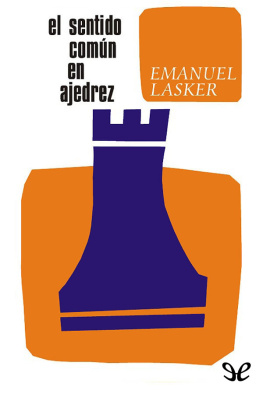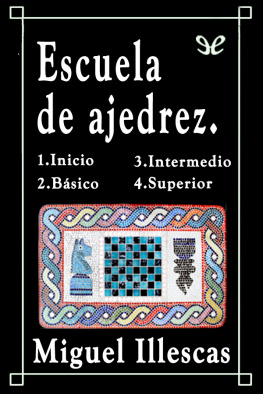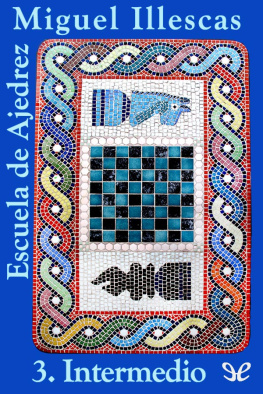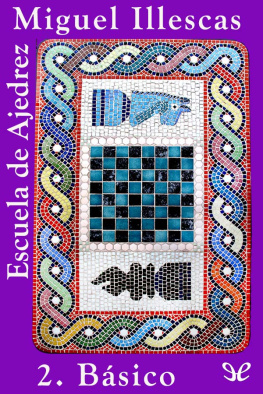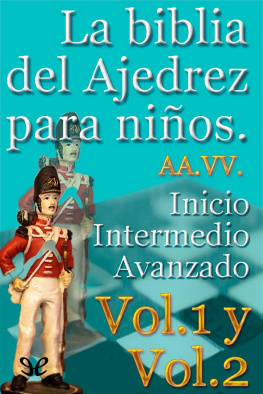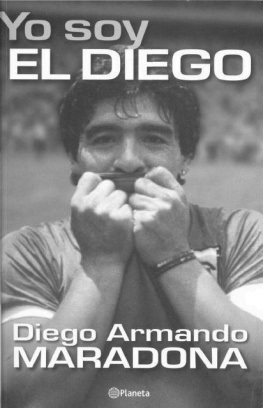Julio Castedo Valls (Madrid, 1964) es licenciado en Medicina y especialista en Neurorradiología. Compagina su trabajo con la literatura. Hasta la fecha ha publicado dos ensayos, Las cien mejores películas del siglo XX y Buen uso del lenguaje en los textos científicos y los informes clínicos ; una colección de relatos, La máscara de mi piel , y otra de piezas de teatro breve, Terencio . Es también autor de las novelas Apología de Venus , El fotógrafo de cadáveres y Redención , que han obtenido el reconocimiento de la crítica. Su primera novela fue El jugador de ajedrez (reeditada por Booket en 2017), cuya adaptación cinematográfica llega a los cines en 2017. Además del responsable del guion, Julio Castedo ha sido uno de los productores de la película junto con Gerardo Herrero y Juan Antonio Casado.
VII
Por las tardes, aquel día también lo hicimos, tú y yo nos sentábamos cerca de la ventana del salón, y acariciados por la luz blanda de la tarde que se filtraba a través de los visillos jugábamos al ajedrez. Ya supondrás que sólo jugábamos con el tablero y con las piezas, porque tú eras muy pequeña y todavía no tenías la capacidad de organizar una partida.
—Éste es el rey —te decía—, como es muy viejecito, sólo puede dar un paso cada vez, pero como es el que manda, lo da para donde quiere. Puede moverse aquí y aquí...
Tú mirabas muy atenta, creo que comprendiéndolo todo, y luego reproducías con tus manos blancas y pequeñas los movimientos.
—¿Y ésta? —me preguntabas con un saludable afán de conocimiento.
—Ésta es la torre, se pone en las esquinas... aquí, se mueve siempre en línea recta. Puede avanzar todos los cuadros que quiera... Uno, dos, tres...
Mientras jugábamos apareció tu madre, estaba recién maquillada y se había puesto el perfume francés que me evocaba la felicidad de nuestras primeras citas. Marianne tenía un considerable talento para arreglarse y dedicaba a ello buena parte del día. Yo no le pregunté dónde iba, nunca lo hacía, pero noté que ese día ella intentaba justificarse.
—Voy un momento a la telefónica, a llamar a mi madre.
—Muy bien, acuérdate de darle recuerdos de mi parte. Venga, Margaux —te dije—, dale un beso a mamá, que se va.
Tu madre nos besó a los dos con uno de aquellos besos suyos al aire para no manchar con el pintalabios recién puesto, y salió de la casa.
—Y éste es el caballo —seguí diciéndote—, se mueve en forma de ele mayúscula y es el único que puede saltar por encima del resto de las piezas.
Tenías una devoción especial por los caballos, no sólo por el de ajedrez, o por los de verdad, sino por cualquier dibujo o juguete que representase un caballo. Cogiste uno de los caballos negros, e imitando el ruido de un relincho, sin acertar de forma demasiado precisa con su movimiento, lo desplazaste brincando por todo el tablero.
Yo me levanté mientras jugabas y me situé junto a la ventana para ver salir a Marianne, que comenzaba a caminar por la acera. Era una mujer con mucho estilo, más sofisticada que yo, y me sentía orgulloso de haberla enamorado. Ver a tu madre caminar por la calle me parecía un espectáculo exquisito: nunca se paraba delante de ninguna tienda, caminaba con el ritmo de una gran señora, ni deprisa ni despacio, como si actuara al dictado de lo sublime. Era consciente de que no pasaba desapercibida, mas aunque aquello la halagaba, nunca se alteró por las frecuentes miradas o los comentarios de los hombres.
Ella acudía una vez al mes al locutorio de la compañía telefónica, pues nosotros no teníamos el suficiente dinero para mantener una línea en nuestra casa; desde allí llamaba a sus padres con objeto de interesarse por su salud y para estar al tanto de las novedades de su familia. Sé que a Marianne le habría gustado ir a Francia a verlos de vez en cuando, y a mí me habría gustado que hubiese podido hacerlo, pero mi sueldo apenas nos llegaba para subsistir.
Algunas veces, yo, que por discreción nunca entré en el locutorio telefónico con Marianne, imaginaba cómo serían aquellas apresuradas conversaciones con su madre, si se desahogaría con ella, o si escondería detrás de tópicos y ambigüedades nuestras muchas estrecheces para no hacerla sufrir: «¿Mamá? Hola, mamá, ¿qué tal estás?... Yo muy bien, aquí todo igual, ya sabes... La niña está preciosa, cómo me gustaría que la vieses... claro, claro que habla francés, igual que español, es una niña muy lista y muy buena... Oye, dime ¿qué tal sigue papá?... ¿Y qué le dijo el médico?... Me alegro, dale muchos besos de mi parte... Y recuérdale tú que se tome las medicinas, ya sabes lo despistado que es... Os echo mucho de menos, no te imaginas cuánto... Sí, sí, te escribiré una carta la semana que viene. Y escríbeme tú también, por favor. Tengo que colgar, mamá, la conferencia es muy cara... adiós, un beso, mamá, te quiero...». Reconozco que imaginaba aquellas conversaciones impregnadas de tristeza, porque desde el final de la guerra tu madre fue una mujer esencialmente triste.
Supe también, sin que estuviera en mi ánimo querer saberlo, que Marianne mantenía una correspondencia regular con uno de sus amigos de la infancia, un hombre llamado Pierre Boileau. En cierta ocasión vi caer un sobre de una de sus carpetas. Cuando lo recogí ella ya había salido, y después de dudar un instante por lo que podía tener de incorrecto mi comportamiento, no pude reprimir el impulso de abrirlo y leer su contenido, puesto que la solapa aún no estaba pegada:
Querido Pierre:
¡Cuánto me ha alegrado tu última carta! Todo lo que me dices sobre ti y sobre tus negocios son buenas noticias; me da la sensación de que debes de ser muy feliz. Me alegro sinceramente por ti y por tus padres, a los que ya sabes que adoro.
Comprende que no puedo responderte por escrito a todas las locuras que me propones, y no me hagas ese tipo de preguntas por carta; prefiero que seas más discreto.
Pierre, necesito que me ayudes... Ya te lo he insinuado alguna vez, pero ahora te lo pido por favor, tienes que buscarme un empleo en Francia, no soporto más este país. Diego sigue trabajando con los militares, les da clases particulares de ajedrez a cambio de una miseria y yo no encuentro trabajo. Si consiguiera un buen empleo en Francia, algo que Diego considerara serio y estable, creo que podría convencerlo para que nos fuéramos a vivir allí. No me lo niegues, por favor, ya soy suficientemente infeliz como para perder también la esperanza de volver a Francia... ¡Qué mala suerte he tenido!
Gracias, Pierre, perdóname si te he puesto en un apuro por pedirte este favor, lo hago porque sé que de verdad eres mi amigo. Escríbeme cuando sepas algo, pero sé muy prudente, no querría que Diego pensara que estoy tramando un plan a sus espaldas... Adiós... a mí también me gustaría verte. Da recuerdos de mi parte a tus padres.
Y un beso para ti.
Marianne
Leer aquella carta me causó un intenso dolor. Y no sólo porque dejase ver una infelicidad cuya magnitud yo no había sido capaz de detectar; Marianne demostraba un gran afecto hacia Pierre Boileau y un evidente deseo de volver a verlo. En parte esa actitud me pareció comprensible; de alguna forma, él representaba una idealización no sólo de su país, sino de su propia juventud, y su recuerdo contribuiría a ahondar su ya evidente sentimiento de pérdida, pero ¿había algo más? Quizá fueron pareja en el pasado, o quizá él fue un pretendiente rechazado que prefirió mantenerla como amiga a eliminarla por completo del escenario de su vida, pero de cualquier forma, ahora era ella la que recurría a él. No me atreví a preguntárselo y ella nunca mencionó esa carta. Tal vez sospechó que la había perdido, o que ya la habría enviado, puesto que yo, paralizado por los celos, no la devolví al interior de la carpeta y ella tampoco le concedió mayor importancia. Su actitud debería haberme tranquilizado, porque si detrás de esa carta hubiese habido una relación amorosa entre ellos, aunque fuera platónica, el hecho de haberla perdido y de que pudiera caer en mis manos tendría que haberla incomodado, haber generado en ella cierta inquietud por lo que yo hubiese podido pensar, pero no fue así. No obstante, confieso que para mí aquellas palabras se transformaron en un molesto rescoldo que intenté apagar en vano con desesperación.