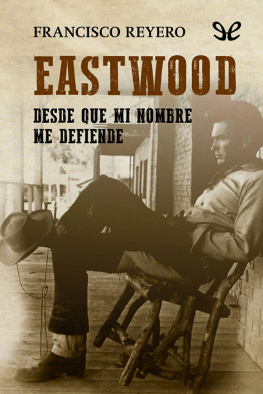ÚLTIMAS OBRAS PUBLICADAS
EN ESTA COLECCIÓN
61- Los primeros en G-3, Elliot Dooley.
62- Crucero al infinito, Eric Sorensen.
63- La esmeralda sangrante, Trevor Sanders.
64- Ulises cósmico, Law Space.
65- La memoria del futuro, Rocco Sarto.
TREVOR SANDERS
TAXI ESPACIAL
Colección
HEROES DEL ESPACIO n.° 66
Publicación semanal
EDICIONES CERES, S. A.
AGRAMUNT, 8 - BARCELONA (23)
ISBN 84-85626-56-7
Depósito legal: B. 16.232-1981
Impreso en España - Printed in Spain
1.ª edición: julio, 1981
© Trevor Sanders 1981
texto
© Miguel García 1981
cubierta
Esta edición es propiedad de
EDICIONES CERES, S. A
Agramunt, 8
Barcelona - 23
Impreso en los Talleres Gráficos de EBSA
Parets del Valles (N-152, Km 21,650) Barcelona - 1981
CAPITULO PRIMERO
Era un bello atardecer estival, un espléndido día de verano terrestre, en el hemisferio norte.
La temperatura no excedía de los veinticuatro grados centígrados, el clima ideal.
Había unos flecos malva de nubes en el cielo, la luna bicorne en menguante ya había iniciado su noctámbulo periplo celeste. El sol iba camino de esconderse al fondo del mar Báltico.
Cien metros bajo mis pies, Cosmópolis descansaba, lánguida y perezosa. No había tráfico apenas de vehículos rodados en sus amplias avenidas. Los pasos elevados de peatones también estaban desiertos.
Sólo algunas elegantes naves de recreo se deslizaban lentamente por los carriles aéreos.
Sé muy bien que aquella tarde aún cercana había hombres, muchos hombres y mujeres que luchaban y sufrían, pues ése ha sido siempre el sino del ser
humano.
Los hombres dichosos siempre han sido escasos. Esos «pocos felices» a los que se refiere la parábola de aquel mago medieval, quizá legendario, que se llamó Stendhal.
¿O era Balzac?
No importa. En aquella tarde de verano del año 7033 de Nuestro Señor Henry Ford, uno de los escasos mamíferos felices era yo, Lars Magnum.
Bajo tierra, las Máquinas Pensantes trabajaban incansables. Yo, cientos de metros encima de Ellas, creía sentir el rumor sapiente de su rutina, de su moroso trajín.
Cosmópolis, como ocurre todos los veranos, estaba prácticamente despoblada. Era una temporada en la que el trabajo escaseaba, por no decir que era inexistente.
Sin embargo a mí no me importaba. Estaba contagiado por la modorra vacacional de la ciudad, estaba como hipnotizado y dichoso en aquel silencio de atardecida.
Tenía entonces un año menos que ahora, y ahora tengo treinta y cinco. Tenía un negocio próspero, que me pertenecía. Yo era el dueño de mi tiempo, de mi cuerpo, de mi mente. Era un hombre sano, robusto, moderadamente culto (no hay que pasarse en eso, bien lo dicen las sagradas escrituras del profeta Thomas Edison), con un coeficiente de inteligencia bastante superior al normal y —¿por qué no decirlo de una vez?— bien parecido. Muy bien parecido.
Yo tenía más de veinte mil rupias (de tránsito legal en todo el sistema solar) en mi cuenta bancaria. No tenía problemas con el fisco y tampoco (¡al fin!) con la ley. Me había juramentado, además, que no los volvería a tener en el futuro.
Mi vida aventurera (al menos eso era lo que yo creía) formaba ya y para siempre sólo parte del pasado. Recuerdos tan sólo, muy gratos algunos, pero nada más que eso.
Así era. Después de tantos años de vivir si no al margen por lo menos al borde de la ley, yo me había asentado. Me había convertido en un ciudadano honrado, un buen fordiano creyente aunque no practicante, un mortal común, de clase media alta, con negocio propio y próspero... sólo que infinitamente más guapo que el común de los mortales.
En eso radicaba mi único problema. Un problema que, os lo aseguro, a todos vosotros os gustaría tener. Para completar mi imagen de buen burgués honesto, de ejemplar propietario de empresa, sólo me faltaba elegir compañera, conducirla al pie del altar para que Ford nos uniera, pedir al Ministerio de Planificación Familiar la necesaria autorización para procrear (mi situación social me permitía tener hasta tres hijos) y dedicarme desde entonces a ver pasar la vida frente a mí y a no seguir sufriéndola a través de mí. Transformarme, compañera mediante y hogar asentado, de protagonista en espectador.
Sólo que, ¿a cuál de ellas elegir? A Myrna, a Liann, a Fleur, a Chleo, a Safo, a Molí... y tantas y tantas otras. Cualquiera de ellas me hubiera dado el sí sin vacilar. Todas conocían suficientemente mi capacidad amatoria, todas sabían muy bien de mi excelente carácter y todas estaban enteradas de lo muy saneada que estaba mi cuenta bancaria. A todas, además, les hubiera encantado lucir un compañero permanente tan apuesto como yo.
Era yo el que no se decidía. Algo impropio del macho de la especie, lo sé. Pero ¡qué queréis! Cuando las opciones son tantas y tan variadas, difícil se hace la elección.
Yo me tomaba mi tiempo. Seguiría (pensaba) cotejando virtudes y defectos de las candidatas. ¿A cuál de ellas llamaría por la visiplaca para vernos esa noche? Las repasaba mentalmente, una tras otra, de pie frente a la ventana, cuando se encendió a mi espalda la luz roja.
Yo me veía reflejado en el cristal de la ventana. Veía mi semisonrisa memoriosa de placeres ya acaecidos y confiada en placeres inminentes.
También veía, a mi espalda, la mesa con sus aparatos. La visiplaca, el dictáfono ultrasónico, el interfono subetéreo, el cubo tridimensional de imágenes.
Fue en el cristal bruñido de la ventana que vi la luz roja encendida y me volví.
La luz roja indicaba que alguien preguntaba por mí en la mesa de recepción del edificio. Alguien que se había trasladado por la mortecina Cosmópolis para verme en persona, en mitad del verano boreal.
Lo incongruente del caso me llamó poderosamente la atención. Sólo un motivo muy grave podía obligar a un ser humano a trasladarse en el espacio para hablar con alguien, y más en aquel lánguido verano, en cambio de comunicarse mediante visiplaca.
Temí, por un instante, que se tratara de alguna de mis innumerables amigas, y que el motivo de la visita fuera los celos. ¡Porque los celos existen, al menos entre la mitad femenina de la especie homo sapiens! Todos esos psiquíatras electrónicos que aseguran que los celos, al igual que la viruela y las caries, son enfermedades erradicadas definitivamente, sólo dicen paparruchadas. Hacedme caso a mí, que soy un hombre con experiencia. Los celos todavía existen entre las mujeres. Son raros, lo sé, pero existen.
Sin haber desechado del todo el temor, aunque resignado a enfrentarme a lo peor, conecté la visiplaca con la mesa de recepción.
El rostro del conserje me sonrió en tres dimensiones. —Hay unas personas aquí que desean hablar con usted, señor Magnum —me dijo.
Indudablemente, el pobre hombre estaba tan perplejo como yo. O más perplejo aún.
—Les pregunté si se habían citado por visiplaca y me han dicho que no —agregó el conserje. —¿Le han dicho quiénes son, qué quieren? —Son el profesor Junger Marzoth y la doctora Inge Gaspel. Me han dicho que quieren consultarle a usted un asunto muy privado y muy urgente. —Enfóquelos, por favor.
Las precauciones nunca están de más. Y menos si uno se llama, como yo, Lars Magnum. Y menos todavía si uno ha sido, como yo lo fui, contrabandista, espía, policía espacial de fronteras, traficante de armas y piedras preciosas, cazador galáctico furtivo.
En una vida intensa como la mía, uno se agobia literalmente de enemigos.
Los dos rostros, sin embargo, que asomaron sucesivamente en la visiplaca nada me decían.
El hombre era un siriano típico, y sin duda de clase aristocrática. Era alto, de aspecto casi envarado de tan erguido, gastaba monóculo infrarrojo y tenía las características orejas en punta de los sirianos.
Página siguiente