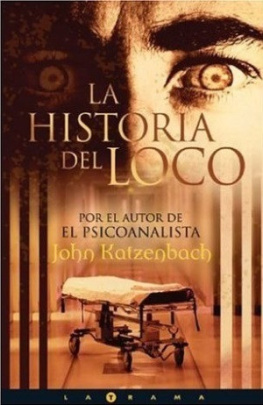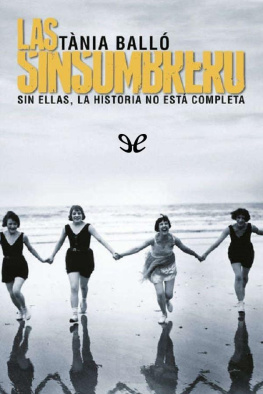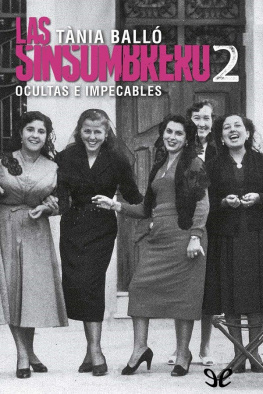John Katzenbach
Un Asunto Pendiente
A Day of Reckoning, 1989
PARTE 1. MARTES POR LA TARDE
Se sentía increíblemente afortunada. A principios de mes había estado convencida de que no encontraría nada para los Wright, de que éstos terminarían gastándose todas sus ganancias en la bolsa en Hamden o Duchess County y encargarían a otro agente que les buscara la casa en el campo que querían. Pero después de mucho pensar se acordó de la vieja propiedad Halliday, en North Road. Llevaba años desocupada, probablemente desde que la anciana señora Halliday había muerto y sus herederos -sobrinas y sobrinos que vivían en Los Ángeles y Tucson- la habían puesto en manos de la agencia. Todos los agentes de la Inmobiliaria County States habían hecho la correspondiente visita de inspección de la propiedad y, después de tomar buena nota de las goteras del tejado, el mal estado de las cañerías y, en suma, la decrepitud que produce el paso del tiempo, habían sentenciado que no se vendería, sobre todo por su emplazamiento, en una comunidad que estaba experimentando un auge de la construcción. Después había caído en el olvido, como una tierra en barbecho a la que poco a poco invade la maleza del bosque vecino, el mismo por el que había llevado a los Wright en su coche, traqueteando por casi un kilómetro de barro hasta la entrada principal. Los últimos rayos de luz otoñal atravesaban la oscuridad del bosque con una claridad inusitada, buscando cada hoja seca, comprobando, inspeccionando, iluminando cada rincón y resquicio. La gran masa oscura de árboles sobresalía y anulaba la luz del sol que la atravesaba.
– Lógicamente tendrán que hacer bastante obra… -acababa de decir pero, para su felicidad, los Wright la habían ignorado, ocupados en admirar los últimos matices otoñales en la vegetación en lugar de la inminencia inexorable del invierno. Casi de inmediato habían empezado a hacer planes: Aquí haremos un invernadero y en la parte trasera una galería. El salón no me preocupa, seguro que podemos tirar ese tabique… Seguían hablando de decoración cuando, ya en la oficina, firmaban la oferta de compra. Mientras tomaba su cheque Megan se había unido a ellos, sugiriéndoles arquitectos, contratistas, decoradores. Estaba segura de que la oferta sería aceptada y de que los Wright convertirían la casa en una verdadera obra de arte. Tenían el dinero y las condiciones para ello: no tenían hijos (sólo un pastor irlandés), dos buenos sueldos y tiempo para gastarlos.
Esa mañana esa certeza se había visto confirmada con un contrato de venta firmado por los propietarios.
– Bueno -se dijo en voz alta mientras sacaba el coche del estacionamiento para volver a casa-. No lo estás haciendo tan mal.
Cuando llegó, vio el deportivo rojo de las gemelas bloqueando, como de costumbre, la rampa de entrada. Habrían vuelto del instituto y seguramente ya estarían prendidas del teléfono, Lauren en un aparato y Karen en el de la habitación contigua, pero sentada en la entrada de forma que pudieran verse, hablando en el dialecto propio de los adolescentes. Tenían su propia línea, una concesión a su edad y un pequeño precio que pagar a cambio de no tener que contestar el teléfono cada cinco minutos.
Sonrió y miró el reloj; Duncan no regresaría del banco hasta una hora después, eso suponiendo que no tuviera que trabajar hasta tarde. Decidió que hablaría con él acerca de las horas extra, que le robaban tiempo de estar con Tommy, sobre todo. Las chicas vivían en su propio mundo y mientras éste no incluyera alcohol, drogas o malas compañías, todo marchaba bien. Sabían dónde encontrarla si necesitaban hablar: siempre lo habían sabido. Durante un momento pensó con admiración en la relación tan especial que hay entre padres e hijas. La había vivido con Duncan, cuando las gemelas aún gateaban, los tres rodando por el suelo haciéndose cosquillas; también la había vivido con su padre. Entre padres e hijos era distinto, aquí entraban en juego las peleas y la competición, el territorio ganado y perdido, lo normal en la batalla de la vida. Al menos, así es como debía ser.
Su vista se detuvo en la bicicleta roja de Tommy, tirada entre los arbustos.
Pero con mi hijo no. El pensamiento la hizo ruborizarse y sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Su hijo no tenía nada de normal.
Como siempre, notó que los ojos se le enrojecían. Entonces se dijo a sí misma con humor, como hacía siempre: Megan, ya has llorado todo lo que tenías que llorar. Y además está mejor, mucho mejor. Casi bien.
De repente le vino un recuerdo de su hijo, cuando aún era un bebé agarrado a su pecho. Ya en el parto había sabido que no sería como las gemelas, con sus ciclos ordenados de comidas, siestas, pubertad, adaptándose a cada nueva etapa con total naturalidad, como obedeciendo una plan maestro interno, sensato y lógico. Había mirado fijamente a esa forma diminuta y agitada, todo instinto y asombro, tratando de encontrar su pezón, y supo entonces que le rompería el corazón cien veces, y después otras cien más.
Salió del coche y se abrió paso hasta el cerco. Sacó la bicicleta del arbusto húmedo, conteniendo un insulto entre dientes al salpicarse la falda de agua de lluvia y, sujetando con cuidado el manillar tratando de no pisarse la punta del zapato, bajó el pedal de apoyo. La bicicleta quedó erguida en el camino de entrada.
Y qué, pensó, eso me hizo quererlo aún más.
Sonrió. Siempre supe que ésa era la mejor terapia. Quererlo más todavía.
Se quedó mirando la bicicleta. Y tenía razón.
Los médicos habían cambiado el diagnóstico dos docenas de veces: retraso mental, autismo, esquizofrenia infantil, problemas de aprendizaje… así que decidieron que era mejor esperar y ya verían qué pasaba. En cierto modo estaba orgullosa de la manera en que Tommy había desafiado cualquier clasificación demostrando que cada opinión de los expertos era equivocada, rebuscada o sencillamente inexacta. Es como si dijera: al cuerno con todos, y se limitara a seguir su camino en la vida tirando del resto de la familia, unas veces acelerando, otras frenando, pero siempre siguiendo su ritmo interior.
Estaba siendo un camino difícil, y Megan se sentía orgullosa.
Se volvió y miró su casa. Era de estilo colonial, pero nueva y situada a unos cuarenta metros de la carretera, en la mejor zona de Greenfield. No era la casa más grande de la calle, pero tampoco la más pequeña. Había un gran roble en el centro del césped y recordó como, hacía seis años, las gemelas habían colgado de él un neumático viejo, no tanto para columpiarse ellas como para atraer a los niños del vecindario y hacer así nuevos compañeros de juegos. Siempre iban un paso por delante. El neumático seguía ahí, colgando inmóvil en la creciente oscuridad. Pensó otra vez en Tommy y en el tiempo que pasaba allí columpiándose atrás y adelante, hora tras hora, ajeno a los otros niños, al viento, a la lluvia, sus ojos indómitos abiertos mirando fijamente al cielo, absorbiéndolo.
Esas cosas ya no me asustan, pensó. Ya no lloraba ante sus excentricidades: que se cepillara los dientes durante dos horas, que pasara tres días sin comer. Cuando se negaba a hablar una semana entera o cuando no quería dormirse porque tenía demasiado que decir y le faltaban palabras. Miró el reloj. Ya estaría en casa, y ella le prepararía caldo de carne y pizza casera, su comida favorita. Además habría helado de durazno, para celebrar la venta de la casa de Halliday. Mientras pensaba en el menú calculó mentalmente su comisión. Daría para pasar una semana en Disneylandia este invierno. A Tommy le gustaría, las gemelas protestarían, dirían que era un plan para niños, pero luego lo pasarían en grande. Duncan en el fondo disfrutaría con las atracciones y ella descansaría en la piscina tomando sol. Asintió para sí. ¿Y por qué no?
Página siguiente