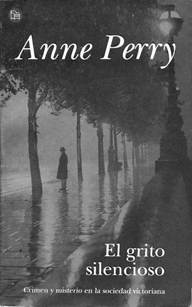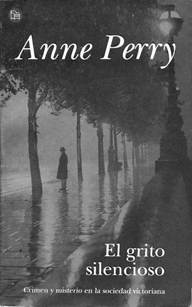
Anne Perry
El Grito Silencioso
Nº 8 Serie Monk
Para Simon, Nikki, Jonathan y Angus.
John Evan temblaba de frío mientras el viento de enero azotaba el callejón. P. C. Shotts sostenía en alto su linterna de ojo de buey para alumbrar los dos cuerpos. Formaban un amasijo de ropa y sangre sobre los gélidos adoquines del pavimento unos dos metros más allá.
– ¿Alguien sabe qué ha ocurrido? -preguntó Evan, castañeteando los dientes.
– No, señor -contestó Shotts, desanimado-. Una mujer los encontró y el viejo Briggs vino a avisarme.
Evan no salía de su asombro.
– ¿En este preciso lugar?
Echó un vistazo alrededor, a las paredes mugrientas, al arroyo y a las escasas ventanas ennegrecidas por la mugre. Las puertas que alcanzaba a ver eran estrechas, daban directamente a la calle y estaban manchadas por años de humedad y hollín. La única farola se encontraba a unos veinte metros de distancia, brillando apenas como una luna perdida. Le desagradaba sobremanera el movimiento que intuía justo fuera del cerco de luz, las figuras encorvadas aguardando al acecho, la miríada de pordioseros, ladrones y desdichados que vivían en los bajos fondos de St Giles, a tiro de piedra de Regent Street, en el corazón de Londres.
Shotts se encogió de hombros, bajando la vista hacia los cuerpos.
– Bueno, está claro que no estaban borrachos ni se estaban muriendo de hambre o frío. Con toda esta sangre, lo más seguro es que la mujer se asustase y gritara y, atemorizada ante la posibilidad de que la culparan, siguiera gritando hasta que llegó más gente. -Negó con la cabeza-. Por estos pagos saben bien cómo apañarse para cuidar unos de otros. Le diré incluso que, si hubiese tenido más temple y se hubiese parado a pensar, seguramente habría seguido su camino sin hacer nada.
Evan se inclinó hacia el cuerpo que tenía más cerca. Shotts bajó un poco la linterna para que observara mejor la cabeza y el torso. Era un hombre que, a juicio de Evan, ya había superado la cincuentena. Tenía el pelo canoso y espeso, y la piel suave. Cuando Evan la tocó con el dedo, la notó tensa y fría. Sus ojos aún estaban abiertos. Le habían golpeado de tal modo que Evan sólo logró hacerse una idea muy general de sus rasgos. Daba la impresión de haber sido un hombre apuesto. Saltaba a la vista que su ropa, pese a los desgarrones y las manchas, era de excelente calidad. Hasta donde Evan podía deducir, se trataba de un hombre de estatura media y constitución robusta. No era fácil decirlo, ante un sujeto doblado de aquel modo, con las piernas torcidas y parcialmente debajo del cuerpo.
– Por el amor de Dios. ¿Quién le habrá hecho esto? -preguntó a media voz.
– No lo sé, señor -contestó Shotts, tembloroso-. Nunca había visto a nadie tan molido a golpes, ni siquiera por aquí. Tiene que haber sido un loco, es lo único que se me ocurre. ¿Le han robado? Supongo que sí.
Evan movió un poco el cuerpo para acceder a los bolsillos del abrigo. En los exteriores no había nada. Probó dentro y halló un pañuelo limpio y planchado, de algodón de primera calidad, finamente bordado. Nada más. Hurgó en los bolsillos del pantalón y encontró un puñado de calderilla.
– El ojal está desgarrado -observó Shotts, examinando la chaqueta-. Parece que le hayan arrancado el reloj y la cadena. A saber lo que andaba haciendo por aquí. Esto es un poco peligroso para alguien de aspecto semejante. Fulanas y pelanduscas las hay a montones a menos de un kilómetro al oeste. En Haymarket hay todas las que se quiera y no es peligroso. ¿Usted vendría hasta aquí?
– No lo sé -contestó innecesariamente Evan-. Quizá si averiguamos el motivo por el cual lo hizo sabremos lo que le ha sucedido. -Se puso en pie y se acercó al otro cuerpo. Era un hombre más joven, rondaría los veinte años, aunque su rostro también estaba tan magullado que sólo el trazo afilado de la mandíbula y la fina textura de la piel aportaban algún indicio sobre su edad. La compasión y un acceso de ira ciega se apoderaron de Evan cuando observó la parte inferior de las ropas que cubrían su torso empapadas en sangre, la misma que aún se filtraba y manaba de debajo de su cuerpo, manchando los adoquines.
– Dios mío -dijo con voz ronca-. Pero ¿qué ha pasado aquí, Shotts? ¿Qué clase de criatura puede hacer algo así? -No usó el nombre de Dios en vano. Como hijo de cura rural, fue educado en una pequeña comunidad campesina, donde todo el mundo se conocía, para bien o para mal, y donde las campanas de la iglesia sonaban por igual en la casa solariega que en la cabaña del labriego o la posada del tabernero. Había conocido la felicidad y la tragedia, la bondad y también todos los pecados que la envidia y la codicia propiciaban.
Para Shotts, criado no lejos de los desagradables y oscuros bajos fondos de Londres, la escena no resultaba tan chocante, aunque bajó la vista hacia el muchacho con un estremecimiento de compasión por él y de miedo ante la posibilidad de que alguien fuera capaz de hacer aquello.
– No sé, señor, pero espero que atrapemos al cabrón que lo hizo y confío en que lo cuelguen. Yo lo haría si estuviera en mi mano. Aunque no será fácil cogerlo. No veo por dónde empezar. Y no podemos contar con que nos ayude mucho la gente de por aquí.
Evan se arrodilló junto al segundo cuerpo y palpó los bolsillos en busca de algo que al menos le identificara. Al rozar el cuello del muchacho con los dedos sintió un escalofrío de incredulidad, casi de horror. ¡Estaba caliente! ¿Era concebible que todavía viviese?
Si estaba muerto, lo estaba desde hacía menos tiempo que el hombre mayor. ¡Tal vez llevaba horas tirado y desangrándose en aquel callejón helado!
– ¿Qué pasa? -preguntó Shotts, mirándole fijamente con los ojos muy abiertos.
Evan puso la mano delante de la nariz y los labios del joven. No notó nada, ni el más leve signo de aliento.
Shotts se agachó y acercó más la linterna.
Evan sacó su reloj de bolsillo, limpió el cristal con el interior de la manga y lo sostuvo frente a los labios del joven.
– ¿Qué pasa? -repitió Shotts, en voz alta y estridente.
– ¡Creo que está vivo! -susurró Evan. Acercó el reloj a la luz para examinarlo. Había una diminuta mancha de vaho-. ¡Está vivo! -exclamó alborozado-. ¡Mire!
Shotts era muy realista. Evan le caía bien y, sabiendo que era hijo de un párroco, tenía con él ciertas concesiones.
– Quizá murió después que el otro -dijo amablemente-. Es horrible lo malherido que está.
– ¡Aún está caliente! ¡Y todavía respira! -insistió Evan, inclinándose más-. ¿Ha avisado a un médico? ¡Consiga una ambulancia!
Shotts negó con la cabeza.
– No puede salvarlo, señor Evan. Ya está muy lejos. Lo mejor que podemos hacer por él es dejar que muera del todo sin que sepa lo que le pasa. De todas formas no creo que pueda decirnos quién le atacó.
Evan no levantó la vista.
– No estaba pensando en lo que pudiera decirnos -repuso, y era cierto-. Si está vivo tenemos que hacer cuanto podamos. No hay nada que decidir. Ocúpese de que alguien traiga un médico y una ambulancia. ¡Venga!
Shotts titubeó, mirando a ambos lados del callejón desierto.
– No me va a pasar nada -dijo Evan bruscamente, aunque no estaba muy seguro. No le apetecía quedarse a solas en aquel lugar. Se sentía como un pez fuera del agua. A diferencia de Shotts, él no pertenecía a aquel mundo. Era consciente de su miedo y se preguntó si se le notaría en la voz.
Shotts obedeció a regañadientes, dejándole el ojo de buey. Evan vio desaparecer su fornida silueta al doblar la esquina y sintió un instante de pánico. No tenía nada con qué defenderse si el asesino, quienquiera que fuese, regresaba.
Página siguiente