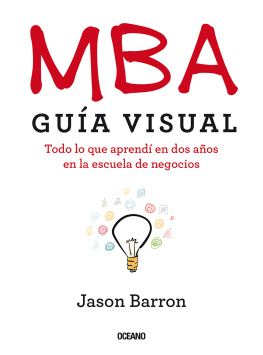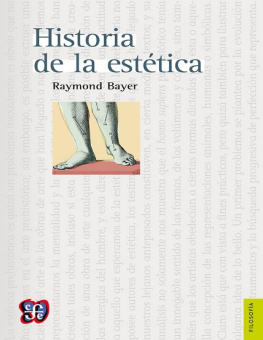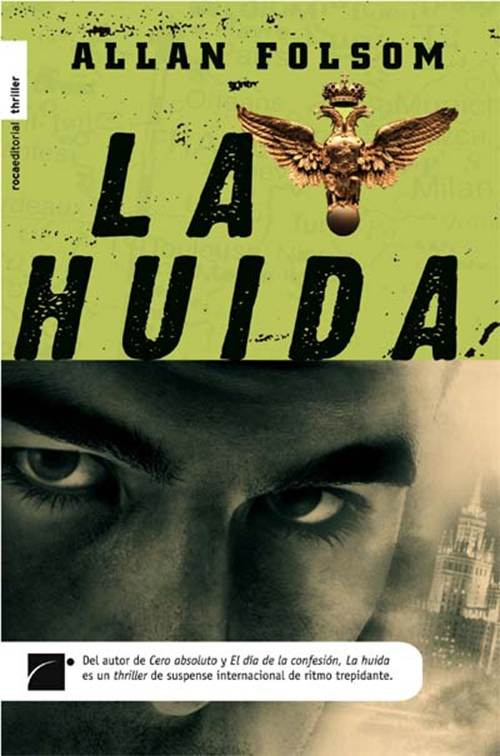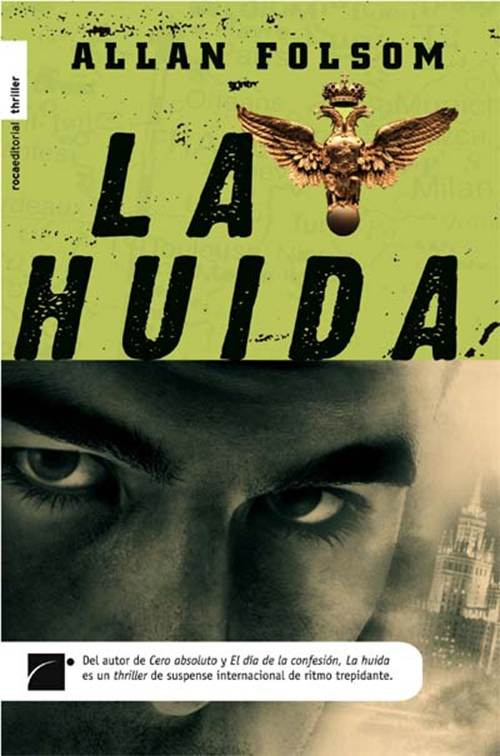
Para Karen y para Riley,
y en memoria de mi padre y de mi madre
París
En el estudio privado de una elegante residencia de la avenida Victor Hugo había dos hombres sentados. Eran viejos amigos y ambos empresarios de renombre, más o menos de la misma edad, cuarenta y pocos años. Uno de ellos era Alfred Neuss, ciudadano estadounidense nacido en Rusia. El otro, Peter Kitner, era británico de origen suizo. Ambos estaban tensos e inquietos.
– Continúa -dijo Kitner serenamente.
– ¿Estás seguro?
– Sí.
Neuss vaciló.
– Vamos.
– Está bien. -Neuss encendió a regañadientes el interruptor de un proyector de cine de 8 mm que tenía en la mesa, a su lado. Apareció una luz intermitente y la pantalla portátil que tenían delante cobró vida.
Lo que vieron a continuación fue una película muda de 8 mm y de realización casera. El escenario era el moderno Parc Monceau, en la rive droite de París. La escena, un cumpleaños infantil. Era divertida, graciosa, llena de color. Veinte o más niños y niñas jugaban con globos y se lanzaban trozos de tarta, o se disparaban cucharas llenas de helado los unos a los otros bajo la mirada atenta de unas cuantas niñeras y de algún que otro padre que más o menos mantenían el infantil revuelo bajo control.
Al cabo de un rato la cámara se apartaba hacia otro grupo de unos diez invitados que se habían enfrascado en un improvisado partido de fútbol. Eran todos chicos y, como los otros, tenían diez u once años de edad. El fútbol era lo suyo y jugaban con dureza y abandono. Un chute demasiado fuerte mandó el balón bajo unas ramas de árbol que colgaban encima de unos arbustos. Uno de los niños salió corriendo a buscarlo y la cámara lo siguió.
El niño tenía diez años y se llamaba Paul. La cámara retrocedía un poco y se detenía para seguirlo mientras se acercaba a los arbustos y recogía la pelota. De pronto, otro muchacho aparecía por entre el follaje. Era mayor, más alto y más fuerte; tal vez de doce o trece años. Paul se detenía y le decía algo, señalándole el lugar al que había ido el balón. Y entonces, como de la nada, en la mano del chico mayor aparecía un objeto. Tocaba un botón y una enorme hoja de cuchillo surgía del mismo. Al instante siguiente, el muchacho avanzaba y hundía el cuchillo con todas sus fuerzas en el pecho de Paul. De pronto, la cámara salía en estampida hacia la escena, botando mientras avanzaba. El chico mayor levantaba la vista, sorprendido, y miraba directamente a la cámara que lo filmaba. Luego daba media vuelta y trataba de huir, pero la persona con la cámara lo cogía de la mano y le daba la vuelta. Él luchaba con todas sus fuerzas para liberarse, pero no lo conseguía. De pronto, soltaba el cuchillo y se alejaba. La cámara caía hacia atrás, al suelo, para captar en primer plano a Paul, con los ojos abiertos de par en par, yaciendo inmóvil, agonizando.
– ¡Páralo! ¡Apágalo! -gritó Kitner de pronto.
Alfred Neuss detuvo el proyector bruscamente.
Peter Kitner cerró los ojos:
– Lo siento, Alfred, lo siento. -Se tomó unos segundos para recuperarse y luego miró a Neuss-. ¿No está la policía al corriente de la existencia de esta película?
– No.
– ¿Ni del cuchillo?
– No.
– ¿Y ésta es la única copia?
– Sí.
– ¿Tienes tú el cuchillo?
– Sí, ¿quieres verlo?
– No, nunca.
Kitner apartó la mirada, pálido como la cera, los ojos perdidos. Finalmente se recompuso:
– Coge la película y el cuchillo y guárdalos en algún lugar al que sólo tengamos acceso tú y yo. Usa a quien creas necesario, a la familia si hace falta; paga el precio que sea. Pero sea cual sea el precio, asegúrate de que, en el caso de que me enfrentara a una muerte inoportuna, la policía de París, de acuerdo con los abogados que representan mi legado, tiene acceso directo e inmediato tanto al cuchillo como a la película. La manera de hacerlo la dejo en tus manos.
– ¿Y qué hay del…?
– ¿Asesinato de mi hijo?
– Sí.
– Yo me encargo de eso.
Los Ángeles
Veinte años más tarde. Estación de Amtrak. Comunidad desértica de Barstow, California. Martes 12 de marzo, 4:20 h
John Barron cruzó solitario hacia el tren envuelto en el frío de la noche del desierto. Se detuvo en el vagón 39002 del Amtrak Superliner Southwest Chief y esperó a que un bigotudo revisor ayudara a subir los peldaños a un anciano con gafas de culo de botella. Luego él mismo subió al tren.
Una vez dentro, bajo una luz tenue, el revisor le dio los buenos días, le marcó el billete y luego le indicó su asiento más allá de unos cuantos pasajeros soñolientos, hacia la mitad del vagón. Veinte segundos más tarde, Barron colocó su bolsa de viaje en el estante de arriba y se sentó en la butaca de pasillo junto a una atractiva joven vestida con camiseta y vaqueros ajustados que dormía acurrucada contra la ventana. Barron la miró y luego se acomodó, con la mirada más o menos atenta a la puerta por la que había entrado. Al cabo de medio minuto vio a Marty Valparaiso subir a bordo, darle el billete al revisor y sentarse justo enfrente de la puerta. Pasó un rato y luego oyó el pitido del tren. El revisor cerró la puerta y el Chief se puso en movimiento. En un segundo, las luces de la ciudad desértica dieron paso a la oscuridad absoluta del paisaje desnudo. Barron oía el gemido de los motores diesel a medida que el tren cogía velocidad. Intentó imaginarse cómo se vería desde arriba, como en las vistas aéreas que se ven en las películas: una enorme serpiente de setecientos metros, veintisiete vagones, deslizándose hacia el oeste a través de la oscuridad del desierto antes del amanecer en dirección a Los Ángeles.
Raymond estaba medio dormido cuando subieron los pasajeros. Primero pensó que eran sólo dos, un anciano de gafas gruesas y andar cansino y un hombre joven de pelo oscuro con vaqueros y una parca que llevaba una pequeña bolsa de deportes. El anciano se sentó en una plaza de ventana en su misma hilera, al otro lado del pasillo; el joven pasó de largo para colocar su bolsa en el estante de arriba, una docena de asientos más atrás. Y fue entonces cuando subió el último pasajero. Era delgado y enjuto, probablemente de treinta y muchos o cuarenta y pocos años, e iba vestido con un abrigo de sport y pantalones. Le dio el billete al revisor, éste se lo marcó y luego el hombre se sentó en una butaca frente a la puerta.
En circunstancias normales Raymond no le habría dado más vueltas, pero aquellas circunstancias no tenían nada de normales. Hacía poco más de treinta y seis horas había matado a dos personas con un revólver en la trastienda de una sastrería de Pearson Street, en Chicago. Muy poco después se subía al Chief rumbo a Los Ángeles.
Era un viaje en tren que no tenía previsto, pero una tormenta de granizo inesperada había forzado el cierre de los aeropuertos de Chicago y le había obligado a tomar el tren en vez del avión directo a Los Ángeles. El retraso era desafortunado, pero no tuvo elección y desde entonces el viaje había transcurrido sin incidentes, al menos hasta que se detuvieron en Barstow y los dos hombres abordaron el tren.
Por supuesto que cabía la posibilidad de que no fueran más que dos trabajadores de la zona periférica que se desplazaban cada mañana a Los Ángeles, pero no parecía lo más probable. Sus gestos, la manera en que se movían y se comportaban, el modo en que se habían colocados ambos lados de él, uno en el asiento de pasillo frente a la puerta, el otro a oscuras, más atrás… En efecto, lo tenían acorralado de una forma que le resultaba imposible ir hacia un lado o el otro sin toparse con ellos.
Página siguiente