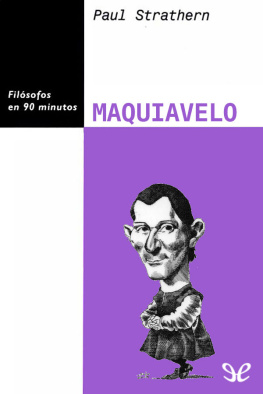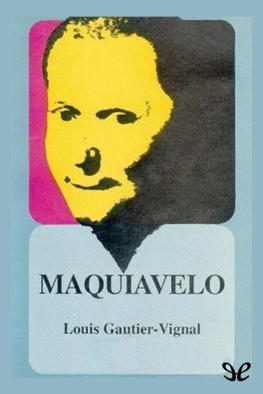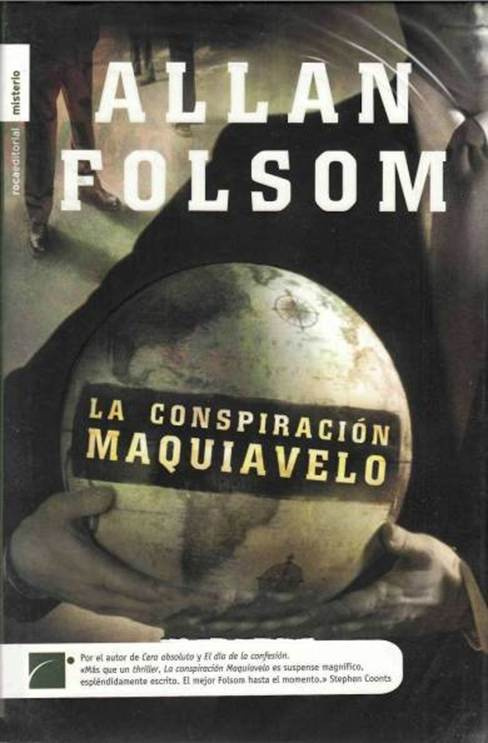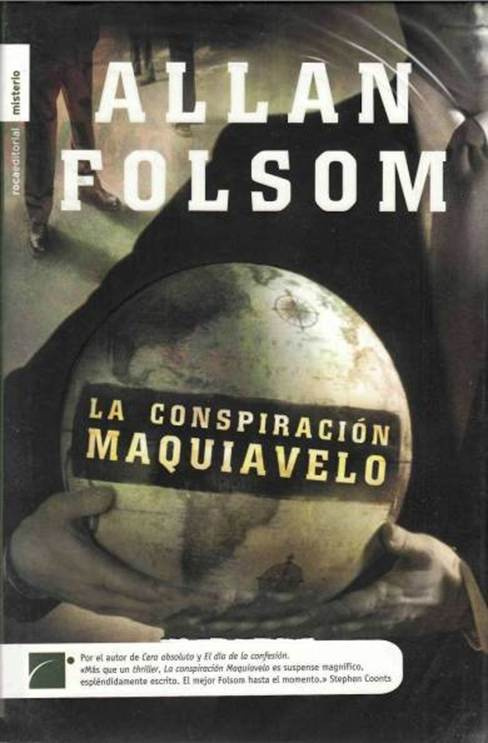
Allan Folsom
La conspiración Maquiavelo
Washington DC
Hospital Universitario George Washington
Unidad de cuidados intensivos, 22.10 h
Ellento bombeo del corazón de Nicholas Marten sonaba como un tambor oculto en algún rincón de su interior. Su propia respiración, al inhalar y exhalar, resonaba como si se tratara de la banda sonora de una película. Lo mismo que el sonido de la respiración dificultosa de Caroline, tumbada en la cama junto a él.
Por la que debía de ser la décima vez en pocos minutos, la miró. La mujer tenía los ojos cerrados, como antes, y su mano descansaba delicadamente en la de él. A juzgar por la escasa vida que había en ella, bien podía haberse tratado de un guante, sin más.
¿Cuánto tiempo llevaba en Washington? ¿Dos días? ¿Tres? Había volado desde Manchester, Inglaterra, donde tenía su hogar, casi inmediatamente después de la llamada de Caroline pidiéndole que fuera. En el minuto en que oyó su voz supo que algo terrible había ocurrido: era una voz llena de pavor, miedo e indefensión. Enseguida le explicó de qué se trataba: sufría una infección muy agresiva de estafilococos contra la cual no había tratamiento, y le habían pronosticado unos pocos días de vida.
Con todo el horror y el asombro del asunto, su voz todavía transmitía algo más. Rabia. Le habían hecho algo, le dijo, susurrando de pronto como si temiera que alguien pudiera oírla. Fuera lo que fuese lo que los médicos hubieran dicho o fueran a decir, ella estaba convencida de que la infección que la estaba matando había sido provocada por unas bacterias que le habían inoculado deliberadamente. En aquel momento, a juzgar por los ruidos que se oyeron de fondo, alguien entró en la habitación. La mujer acabó la conversación bruscamente con la súplica urgente de que fuera a verla a Washington y luego colgó el teléfono.
El no supo qué pensar. Lo único que sabía era que Caroline estaba terriblemente asustada y que su situación era todavía peor debido a las recientes muertes de su marido y de su hijo de doce años, cuando el avión privado en el que viajaban ambos se estrelló frente a las costas de California. Teniendo en cuenta el desgaste físico y emocional que esos trágicos acontecimientos le habrían ocasionado, y sin disponer de más información, a Marten le resultó imposible saber si había alguna base en las sospechas de Caroline. De todos modos, la realidad era que ella estaba gravemente enferma y le reclamaba a su lado. Y por todo lo que había percibido en su voz, supo que lo mejor era que fuera a verla lo antes posible.
Y lo hizo. El mismo día voló desde Manchester, en el norte de Inglaterra, a Londres, y de allí a Washington DC. En el aeropuerto Dulles International tomó un taxi directamente al hospital y luego reservó habitación en un hotel cercano. El hecho de que Caroline supiera su verdadera identidad y el riesgo que le había hecho correr al pedirle que regresara a Estados Unidos no salió en la conversación. No fue necesario. Jamás se lo habría pedido si algo terrible no estuviera pasando. De modo que regresó apresuradamente al país que cuatro años antes había abandonado temiendo por su vida y la de su hermana. Regresó -después de tanto tiempo y de los distintos rumbos que sus vidas habían tomado- porque Caroline había sido y seguía siendo su único amor verdadero. La amaba más que a cualquier otra mujer que jamás hubiera conocido y de una manera que le resultaba imposible de racionalizar. Sabía también que, aunque hubiera estado felizmente casada durante mucho tiempo, de alguna manera no verbalizada, incluso profunda, ella sentía lo mismo por él.
Marten levantó la mirada bruscamente cuando la puerta de la habitación se abrió de par en par. Una enfermera robusta entró seguida de dos hombres vestidos con traje oscuro. El primero era ancho de espaldas, de cuarenta y pocos años, y tenía el pelo oscuro y rizado.
– Tendrá que marcharse, por favor, señor -le dijo, respetuosamente.
– El presidente viene hacia aquí -dijo la enfermera de manera cortante, con una actitud brusca y autoritaria que hacía pensar que de pronto se había erigido en comandante de los hombres trajeados. Como un auténtico miembro del Servicio Secreto.
En aquel mismo instante, Marten sintió que la mano de Caroline apretaba la suya. Bajó la vista y vio que tenía los ojos abiertos. Estaban bien abiertos, con la mirada clara, y se posaron en los suyos de la misma manera en que lo hicieron la primera vez que se encontraron, en el instituto, cuando ambos tenían dieciséis años.
– Te quiero -le susurró.
– Yo también te quiero -respondió él, con el mismo susurro.
Caroline lo siguió mirando medio segundo más, luego cerró los ojos y su mano se relajó.
– Por favor, señor, tiene que marcharse ahora -dijo el primer tipo de traje.
En aquel mismo instante, un hombre alto, delgado, de pelo gris y con un traje azul marino cruzó el umbral de la habitación. No había duda de quién era: John Henry Harris, el presidente de Estados Unidos.
Marten le miró directamente.
– Por favor -dijo, a media voz-, permítanme quedarme un momento a solas con ella… Acaba de… -la palabra se le quedó trabada en la garganta- morir.
La mirada de los hombres permaneció en suspenso durante un brevísimo instante.
– Por supuesto -dijo el presidente, con tono sereno y reverente.
Luego, haciéndoles un gesto a sus guardaespaldas del Servicio Secreto, se volvió y salió de la habitación.
Al cabo de treinta minutos, con la cabeza gacha para protegerse del mundo, apenas consciente de en qué dirección andaba, Nicholas Marten recorría las calles casi desiertas de la ciudad un domingo por la noche.
Trataba de no pensar en Caroline. Trataba de no reconocer el dolor que le decía que ya no existía. Trataba de no pensar que hacía sólo un poco más de tres semanas que ella había perdido a su marido y a su hijo. Trató de alejar de su mente la idea de que tal vez le hubieran administrado intencionadamente algo que le provocó la fatal infección.
«Me han hecho algo.» Su voz le retumbó de pronto en la cabeza como si acabara de oírla. Resonaba con la misma fuerza y vulnerabilidad y rabia que lo había hecho cuando lo llamó a Inglaterra.
«Me han hecho algo.» Las palabras de Caroline surgieron de nuevo, intentando alcanzarle todavía, tratando de persuadirle sin ninguna duda de que no se había puesto simplemente enferma, sino que la habían asesinado.
Lo que era aquel «algo», o al menos lo que ella creía que era, y cómo había empezado, se lo contó durante el primero de los dos únicos momentos lúcidos que había tenido desde su llegada.
Ocurrió durante el doble funeral de su marido, Mike Parsons, un respetado miembro del Congreso originario de California, de cuarenta y dos años, que estaba en su segunda legislatura, y de su hijo, Charlie. Convencida de contar con la suficiente fortaleza para aguantar hasta el final, había invitado a numerosos amigos a su casa para que la acompañaran a celebrar las vidas de sus dos seres más queridos. Pero la conmoción del momento, unida a la casi insoportable presión que significaba el funeral y a la aglomeración de gentes bienintencionadas, acabaron por superarla y la llevaron a hundirse. Se retiró en medio de un mar de lágrimas y al borde de la histeria y se encerró en su habitación, mientras le gritaba a la gente que se marchara y se negaba siquiera a abrir la puerta.
El capellán del Congreso y pastor de su iglesia, el reverendo Rufus Beck, se contaba entre los dolientes y se encargó de que avisaran de inmediato a la médico personal de Caroline, la doctora Lorraine Stephenson. Ésta acudió rápidamente y, con la ayuda del pastor, convenció a Caroline de que abriera la puerta de la habitación. A los pocos minutos le había inyectado, como explicó más tarde Caroline, «algún tipo de sedante». Cuando se despertó, se encontraba en una habitación de una clínica privada, en la que Stephenson le había recetado varios días de descanso y donde, según sus propias palabras, «nunca volví a sentirme como antes».
Página siguiente