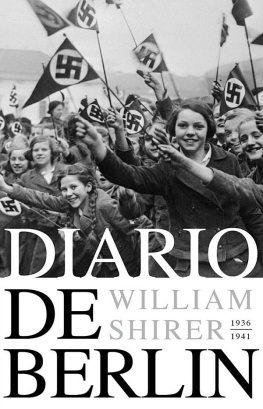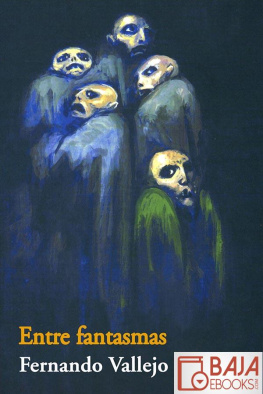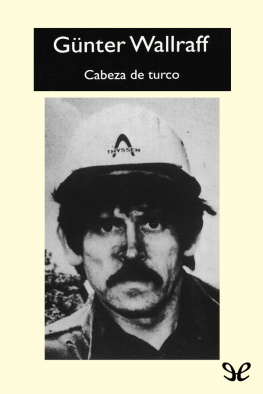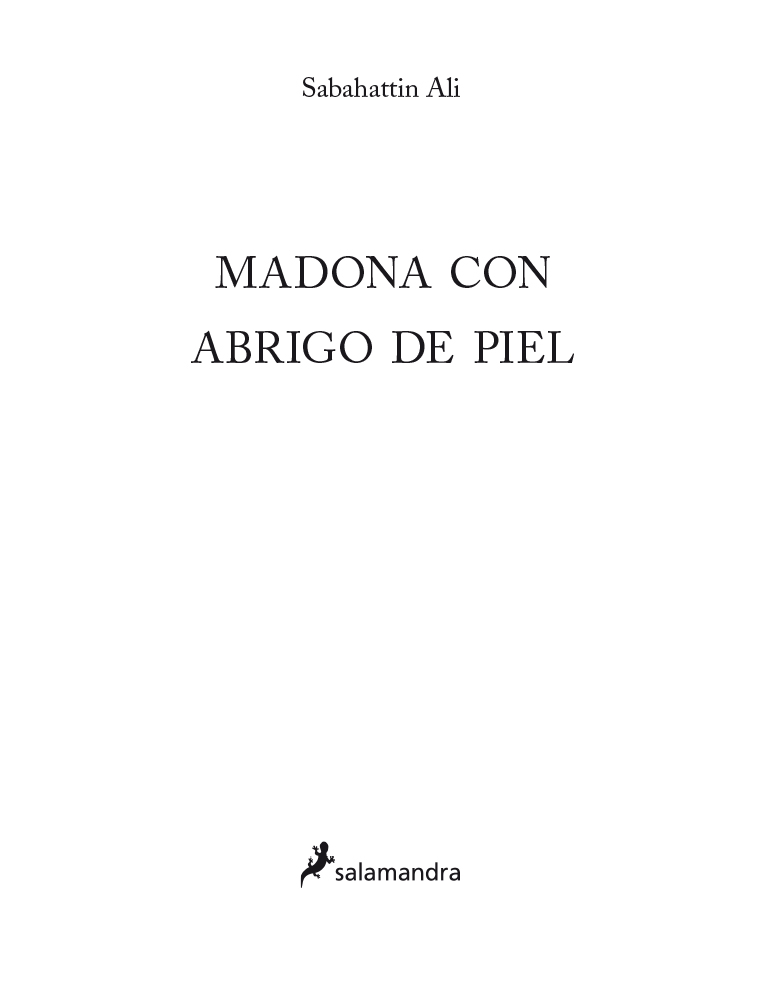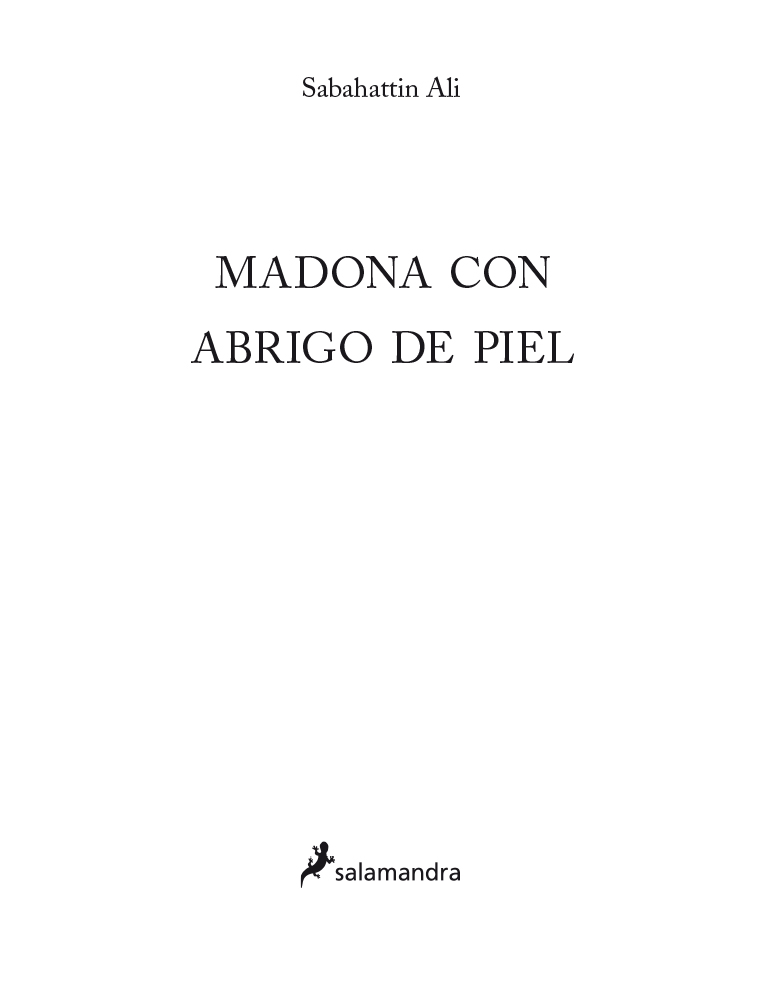
Contenido
Madona con abrigo de piel
De entre todas las personas que he conocido a lo largo de los años, nadie me ha causado una impresión tan fuerte. Pasan los meses y esa sensación sigue presente en mi vida. Cuando estoy a solas se me aparece la cara de Raif Efendi, con su expresión ingenua y esa mirada ausente que se esforzaba por sonreír cada vez que coincidía con otra mirada. Es cierto, no tenía nada de especial ni de extraordinario; en el fondo era un tipo de lo más corriente, uno de tantos con los que nos cruzamos todos los días sin siquiera mirarlos, porque nada en ellos nos despierta la curiosidad sobre ningún aspecto conocido o desconocido de su existencia. Cuando vemos a personas así, casi siempre nos preguntamos: ¿Para qué viven en realidad? ¿Qué sentido tiene su existencia? ¿Qué lógica, qué razón los empuja a respirar, a andar sobre esta tierra? Sin embargo, nos lo cuestionamos porque sólo nos fijamos en el exterior; no se nos ocurre pensar que ellos también tienen una cabeza y dentro de ella un cerebro condenado a funcionar, les guste o no, y por tanto, inevitablemente, su propio mundo interior. Y como dichos mundos no se manifiestan superficialmente, si en lugar de dar por hecho que estas personas carecen de vida espiritual sintiéramos curiosidad por esos universos inexplorados, es decir, un mínimo de interés por nuestros semejantes, quizá nos llevaríamos una grata sorpresa y descubriríamos una riqueza impresionante. No obstante, el ser humano, por alguna razón extraña, prefiere explorar sólo cuando intuye que va a encontrar algo. Siempre habrá un héroe dispuesto a adentrarse en una gruta donde vive un dragón, pero ¿quién tiene el valor de bajar a un pozo sin saber qué hay en el fondo? En mi caso, conocer a Raif Efendi fue pura casualidad.
Después de perder mi modesto empleo en el banco —todavía no sé por qué me despidieron, me dijeron que era por motivos económicos, pero una semana después ya habían puesto a otro en mi lugar— estuve bastante tiempo buscando trabajo por Ankara. Los cuatro ahorros que tenía me habían permitido hacer frente a los meses de verano sin demasiadas estrecheces, pero se acercaba el invierno y todo parecía indicar que pronto tendría que dejar de dormir en el sofá de algún que otro amigo. No me quedaba dinero ni para renovar el crédito de la tarjeta del pequeño restaurante donde comía cada día y que me caducaría en una semana. Estaba harto de presentarme a entrevistas sabiendo de antemano que no serviría para nada. A espaldas de mis amigos, me ofrecía como dependiente por las tiendas y cada vez que recibía una negativa, presa de la angustia, erraba por las calles hasta la medianoche. No podía olvidar lo desesperado de mi situación ni siquiera cuando algún amigo me invitaba a cenar. Y lo más curioso es que a medida que se agravaba, hasta el punto de que un día no pude seguir cubriendo mis necesidades básicas, también aumentaban mi timidez y mi vergüenza. Cuando me cruzaba por la calle con personas a las que había recurrido para encontrar trabajo, que además me habían ayudado como buenamente habían podido, bajaba la cabeza y seguía andando a toda prisa. Mi actitud había cambiado incluso con aquellos amigos a los que antes pedía abiertamente que me invitaran a comer o dinero prestado sin ruborizarme; ahora, cuando me preguntaban cómo me iban las cosas, les respondía con una sonrisa desmañada: «No me va mal, voy haciendo trabajos temporales aquí y allá», y salía corriendo. Cuanto más los necesitaba, más me alejaba de ellos.
Una tarde salí a pasear tranquilamente por el camino solitario que va de la estación al Palacio de Exposiciones; andaba y aspiraba el aire delicioso del otoño en Ankara con la esperanza de que me infundiera optimismo y me levantara el ánimo. El sol crepuscular que se reflejaba en las ventanas de la Casa del Pueblo y horadaba el edificio de mármol blanco con cuadrados de color sangre; el halo que envolvía las acacias y los pinos, y que no había forma de saber si era vapor o polvo; los obreros harapientos que caminaban encorvados y en silencio al acabar la jornada; las huellas de neumáticos en el asfalto... Todos parecían satisfechos con su existencia; aceptaban el mundo tal como era, y me invitaban a hacer lo mismo. Y eso es lo que pensaba hacer de ahora en adelante. Justo en ese momento pasó a mi lado un coche a toda velocidad. Volví la cabeza para mirarlo y me pareció reconocer el rostro que había detrás del cristal. En efecto, unos pasos más allá, el coche se paró y se abrió la portezuela: Hamdi, un compañero del colegio asomó la cabeza y me llamó.
Me acerqué.
—¿Adónde vas? —me preguntó.
—A ningún sitio, estaba paseando.
—Ven, vamos a casa.
Sin esperar a que le respondiera, me hizo subir. Según me explicó por el camino, venía de inspeccionar varias fábricas de la empresa para la que trabajaba.
—Como he enviado un telegrama a casa para avisar de mi llegada, seguro que mi mujer tiene algo preparado. Si no, ¡no me habría atrevido a invitarte! —dijo.
Me reí.
Hamdi era un buen amigo, pero no nos habíamos visto desde que me habían despedido del banco. Era subdirector en una empresa maderera y además se dedicaba a vender maquinaria a comisión; sabía que se ganaba bien la vida. Por eso no había acudido a él cuando perdí mi empleo, porque me echaba para atrás la idea de que pudiera pensar que iba a verlo para pedirle dinero en lugar de para que me ayudara a encontrar trabajo.
—¿Sigues en el banco? —me preguntó.
—No, me he ido.
Se sorprendió.
—¿Y adónde has ido?
—Estoy en el paro —le respondí de mala gana.
Me miró de arriba abajo, como examinando mi ropa, y no debió de arrepentirse de haberme invitado a su casa porque me dio una palmada en el hombro con una sonrisa amistosa y dijo:
—No te preocupes, esta noche lo hablaremos y encontraremos una solución.
Parecía satisfecho de su vida y seguro de sí mismo. Incluso podía darse el lujo de ayudar a sus amigos. Lo envidié.
Vivía en una casa pequeña y agradable. Su mujer era bastante fea pero simpática. Se besaron delante de mí sin el menor reparo. Hamdi me dejó a solas con ella y fue a refrescarse. Como no me había presentado a su esposa, me quedé plantado en medio del recibidor sin saber qué hacer. Ella estaba de pie junto a la puerta y me observaba de reojo. Estuvo pensando un rato. Posiblemente se le pasó por la cabeza decirme que pasara y me sentara, pero luego debió de considerarlo innecesario y se marchó sin decir una palabra.
Me preguntaba por qué Hamdi, que siempre era tan cuidadoso y prestaba una atención exagerada a los detalles —de hecho, a eso se debía parte de su éxito en la vida—, me había dejado plantado así. Es una costumbre arraigada entre los hombres que han alcanzado cierta posición tratar deliberadamente con desconsideración a los amigos de antaño, sobre todo a los que tienen una situación económica más modesta. Y luego, sin previo aviso y haciendo gala de su benevolencia protectora, tutearlos de forma amistosa, aunque antes los hayan tratado de usted, e interrumpirlos mientras hablan para preguntarles nimiedades con una sonrisa de amable condescendencia, como si fuera lo más natural del mundo... Me había encontrado con todo eso tan a menudo en los últimos días que ni siquiera se me ocurrió enfadarme con Hamdi ni sentirme ofendido. Simplemente pensé en marcharme de allí a la francesa y acabar con aquella situación embarazosa. Pero entonces entró una anciana que parecía una mujer de campo, con un delantal blanco, la cabeza cubierta y calcetines negros remendados, y me sirvió un café. Me senté en uno de los sillones azules con florecitas bordadas y miré a mi alrededor. En las paredes había fotografías de la familia y de artistas, y en un rincón, sobre una estantería, unas cuantas novelas baratas y varias revistas de moda que, sin duda, pertenecían a la señora de la casa. Había más revistas apiladas, y visiblemente manoseadas por las visitas, debajo de una mesita de fumar. Como no sabía qué hacer, cogí una, pero no me dio tiempo a abrirla porque Hamdi apareció en la puerta. Con una mano se atusaba el pelo mojado y con la otra se abrochaba los botones de la camisa blanca de cuello abierto.