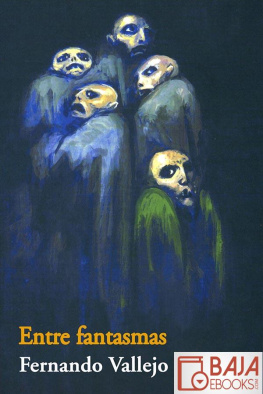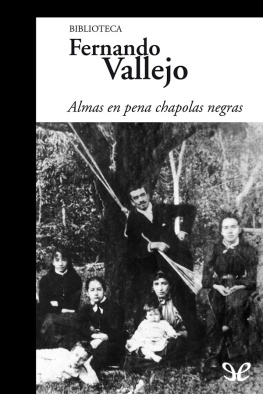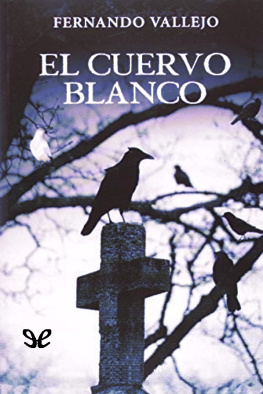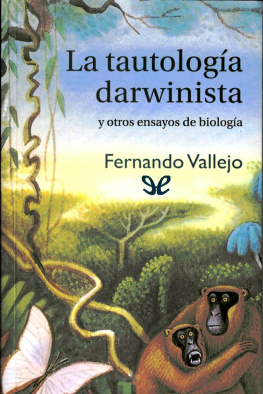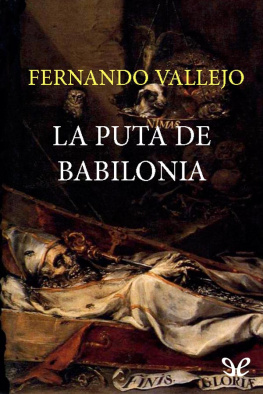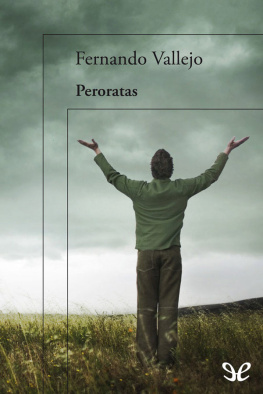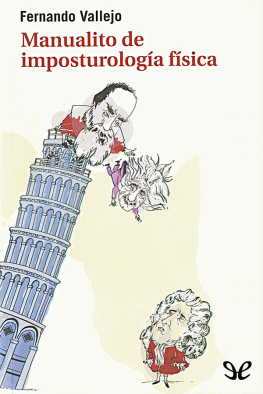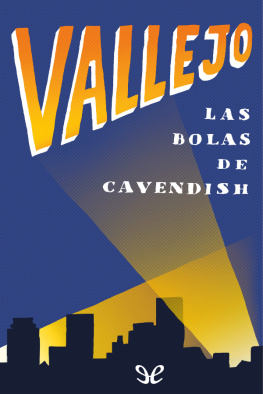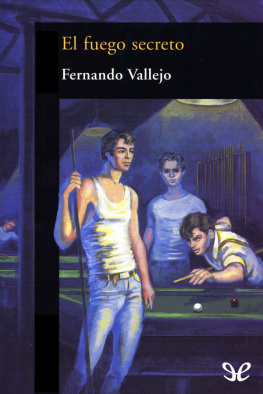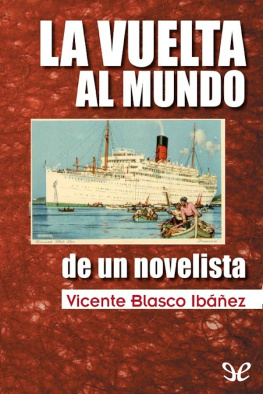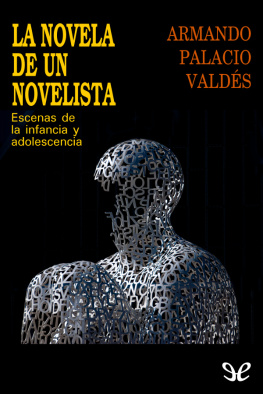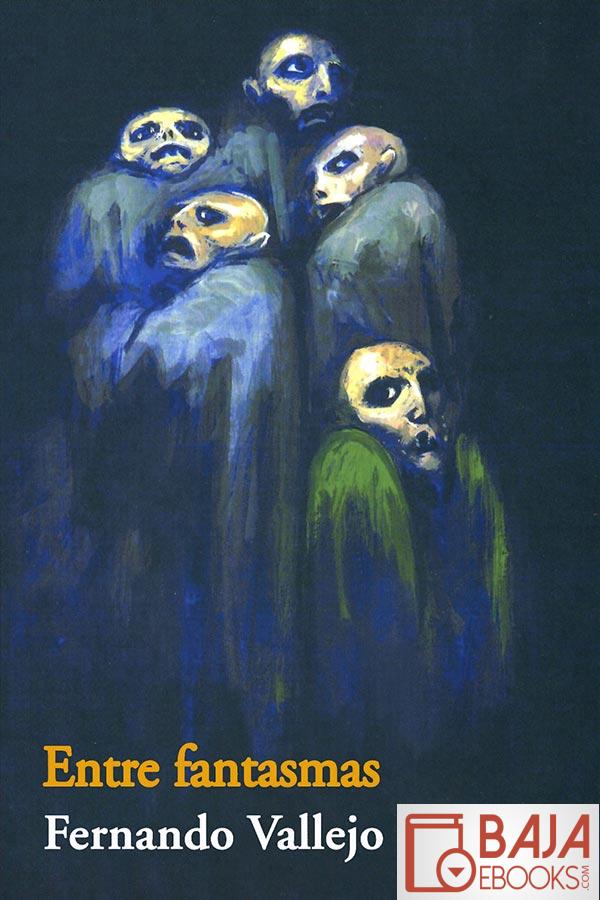Viene a continuación una verdadera racha de muertos. La Muerte, arreciando con la rabia de una tempestad borracha, en el curso de una semana se llevó a mi tío Ovidio, a mi primo Gonzalo, a mi hermano Darío y a la viuda de mi tío Argemiro, Lucía la inefable. Ovidio murió hablando; Gonzalo «la Mayiya» presa de un arrebato vesánico; Darío cayendo de un quinto piso enmarihuanado o borracho; y Lucía invocando a san Nicolás de Tolentino, el santo de sus devociones, el santo más milagroso, que desde la desaparición de su infantil marido la proveía religiosamente cada martes de todo lo necesario para la semana: frijoles, yucas, papas, arracachas, plátanos… Muertos todos, pues, como vivieron, como si la Muerte, cansada de imaginar nuevos e imprevistos desenlaces, se diera a matar en serie cual pinta un pintor moderno, digamos Cuevas, garabateando siempre las mismas caritas, los mismos mamarrachos, según la misma y manida fórmula. ¡Ay qué dolor!
¡Ay qué dolor! Han vuelto esta noche los musiciens del perro López con su canturria a no dejarme dormir, a exacerbarme las penas. Y hoy como ayer, como anteayer, como trasanteayer se pone a repasar mi insomnio la lista de los muertos y es el cuento de nunca acabar. Y yo, ¿estoy vivo, o estoy muerto? Muertisisísimo así esté quemando ahora incienso para ahuyentar los zancudos y de paso mis pensamientos. ¡Qué va! El incienso me retrotrae a la iglesia del Sufragio de mi infancia y pienso en Dios y en su bondad, que no existen. O si no, ¿dónde estás, dónde estáis? ¿En el abandono de los perros callejeros? ¿En el sufrimiento de las ratas de las alcantarillas? ¿O es que a unas y otros, para compensarles el horror de esta vida con que los encartaste, te los acabarás llevando al cielo? Dice el gordo Tomás de Aquino, el cerdo, que no, que los animales no entrarán a tu reino… Ah, me acabo de acordar de la rabia que mató a Tonino Dávila, primera víctima del shock del futuro en Medellín. Por allá a principios del siglo veinte, en los confines del tiempo, trajeron a Medellín, a lomo de mula, el primer carro, y lo pusieron a circular por el parque de Berrío, a darle vueltas y vueltas. Tonino, que vivía «en el marco de la plaza», empezó a desvariar, y mientras el carro echaba humo y alegremente resoplaba afuera, el pobre viejo se iba enloqueciendo, se iba desintegrando de rabia. Con cera se taponaba los oídos para no oír el traqueteo infernal pero en vano, el motor le taladraba los huesos de los sesos. No resistió lo que se le venía encima, el alud del futuro que me ha tocado a mí. Murió suplicando:
—¡Quítenme ese carro de encima que me está estripando la cabeza con las llantas!
Para dormirme me pongo ahora a rezar el rosario y a pasarles revista a mis amantes de antaño, mas no veo ni uno, ninguno, fantasmas idos, desvaídos. Pienso en ese Joselito que me regaló Chucho Lopera, pero es más fácil agarrar borracho un jirón de bruma.
En mi móvil imposibilidad de estar quieto en el aquí y ahora, tengo siempre el cuerpo en un lado y el alma en otro tiempo y otra parte. Ni siquiera cuando voy a lo largo del malecón con el mar al lado y bajo la luna llena… Ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera… ¿Sí te acordás, abuela, del caracol enorme de la finca Santa Anita que cuñaba tu puerta? Me lo llevaba al oído y oía el llamado verdiazul del mar:
—Ven, ven a conocerme.
¿Es ese mismo mar, abuela, del que me hablaste, el de una noche tuya de recién casada en Cartagena, con luna llena, rompiéndose en espumas contra el rompeolas? Te fuiste de Antioquia a conocerlo en un barquito de rueda por el Magdalena, el río del tiempo que tiene caimanes y desemboca en un mar de bucaneros: lo que siempre quise ser yo y no vendedor de alfombras. Abuela, donde quiera que estés ahora: vuelvo a oír, en virtud de tu recuerdo, el caracol que cuña tu puerta y se me baña el alma de azul salado.
En diciembre, en mi infancia, en Santa Anita, la noche se encendía en fuegos de artificio, ¿sí te acordás, abuela? Como los helados de Italia que cada uno tiene su nombre, así la pólvora en Antioquia. Hay (quiero decir «había») tacos, totes, pilas, papeletas, chorrillos, borrachitos, luces de Bengala, voladores… Las pilas eran las más bellas, surtidores de luces policromas. En cuanto a los borrachitos, partían como una exhalación y se iban por el suelo en las más imprevistas trayectorias, haciendo eses, espirales, rayas, para acabar, según el capricho de su inspiración, rumbo arriba y por dentro, por ejemplo, bajo la falda de una señora.
—¡Ay! —chillaba ella y se levantaba de un salto a apagarse a golpes sus vergüenzas.
—No fue nada, doña Aurora, vuelva a sentarse que ahora siguen los tacos.
Los tacos, los más peligrosos, eran petardos, bombas, que volaban con cuanto se les atravesaba: un tarro, una botella, una mano. Manco quedaba el polvorista borracho, sin con qué trabajar para mantener a los hijos. En cuanto a los voladores, precursores de los actuales cohetes que dizque van a la luna, salían rumbo a la oscuridad del cielo y arriba hacían ¡Pum! para soltarse en una lluvia de chispas de colores. Algunos no llegaban, se desinflaban en el camino sin acabar de ascender ni estallar en luces. Entonces se decía que el volador «se vanió». Me imagino que «vanearse» viniera de vacío, de vano. Pues eso, un volador vaniado ha sido mi vida. Promesas, promesas, promesas que se vaniaron. ¿Pero si hubieran ascendido a lo más alto y explotado en sus efímeros fuegos de artificio qué? Igual sería ahora, el oscuro silencio. Oigo en la callada oscuridad, zumbándome en el oído, el tinnitus auris. ¿Cuándo vendrá la muerte a apagarme esta joda? Mientras tanto, mientras llega, mantengo en el refrigerador enfriándose una botella de champaña Veuve Clicquot para el viejito de abajo, para celebrar el tránsito al Más Allá de esta detestable criatura. Aparte de la memoria de la Bruja y mis azaleas (que tengo que regar dos veces por semana), es la última razón que me queda para seguir en este negocio: por no darle el gusto. ¿Yo primero? ¡Jamás! Él primero. Después, si quieren de Allá Arriba, que se suelte el aguacero para poner a Mozart a todo volumen a ver si en este mundo tan empendejado todavía caen los rayos.
Pero Mozart no, mejor Leo Marini. Mozart es intemporal, música llovida de las esferas; Leo Marini en cambio está hecho de lo que estoy hecho yo, de dolor, de sangre, de tiempo. De un tiempo que fue el mío. Una noche, yendo con la Bruja por la calle de Amsterdam volví a oírlo de improviso, después de toda una vida, y entendí. Fue la revelación. «Ya lo verás que me voy a alejar, que te voy a dejar y que no volveré. Ya lo verás que esta vida fatal que me has hecho llevar la tendrás tú también…» Las frases me llegaban en jirones de un piso alto y una ventana iluminada. «Ya lo verás que no habrás de encontrar quién te pueda aguantar como yo te aguanté…» iba diciendo, sobre la fanfarria del acompañamiento y la percusión insistente, la letra burlona. Una sombra cruzó tras la ventana. ¿Quién podría ser? ¿Quién a estas alturas de este siglo atrabancado seguiría oyendo a Leo Marini? Conté los pisos y eran siete, y por un instante experimenté la sensación de que me había desdoblado, que me miraba a mí mismo cruzando por mi séptimo piso tras mi ventana. Yo era el otro. Entonces me despeñé en el pasado: volví a la finca Santa Anita y a ser el niño que fui en el corredor de las azaleas. Por la magia de Aladino o los milagros del recuerdo la sucia noche de smog se trocaba en una mañana soleada: mi tío Ovidio oía a Leo Marini en su vitrola. Ovidio era un muchacho, yo un niño. Y esos boleros, que eran su música, empezaron en ese exactísimo momento, brillando el sol en las azaleas, a ser la mía. Lo cual no deja de ser una aberración pues la música de uno es la que está de moda en la propia juventud, no en la de otro. Qué más da, nunca he sido más yo mismo que en ese instante. ¡Y haber tenido que vivir una vida entera para saberlo! Haber tenido que llegar hasta aquí, hasta ahora, hasta esta calle de esta noche de smog para descubrir con dolor en todo ese pasado mío revuelto algo que entonces no podía ver: la felicidad. ¡Cómo verla si la estaba viviendo! Conque esto es la vida, volverse uno fantasma de sí mismo… «Yo ya me voy, no me importa llevar en el alma un puñal y en el pecho un dolor, porque al fin el que la hace la paga, me largo sin nada, adiós ya me voy». Como en la vieja rocola insegura, indecisa, de aguja gruesa en el corredor de Santa Anita, por la calle de Amsterdam canta Leo Marini negando el tiempo y se me iluminan los lodazales del alma. La brisa sopla por el corredor de esos días venturosos y mece las azaleas.