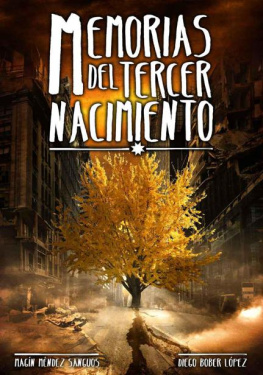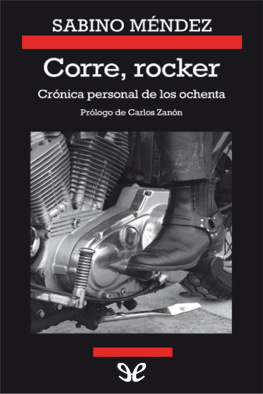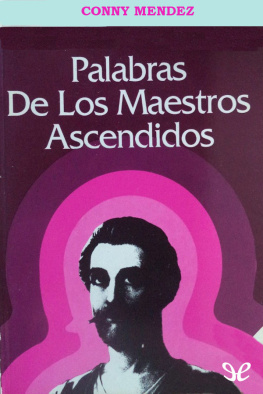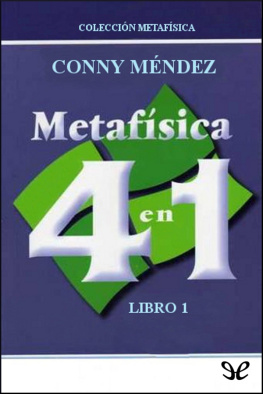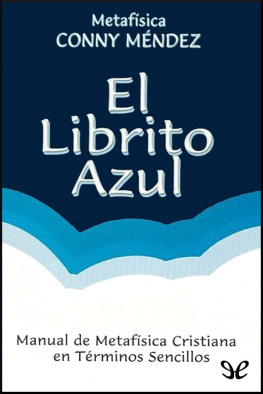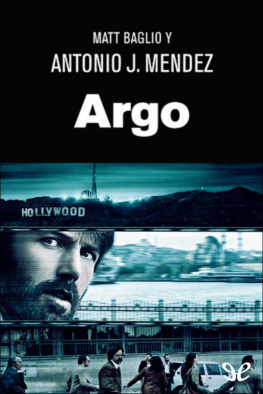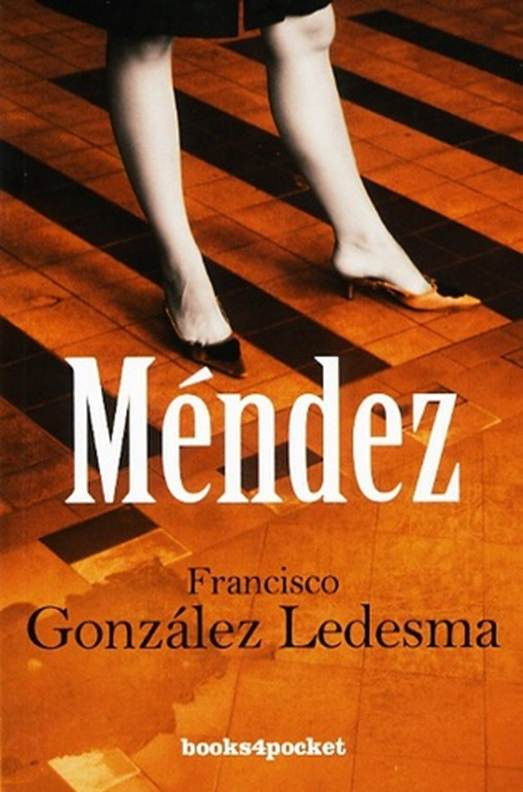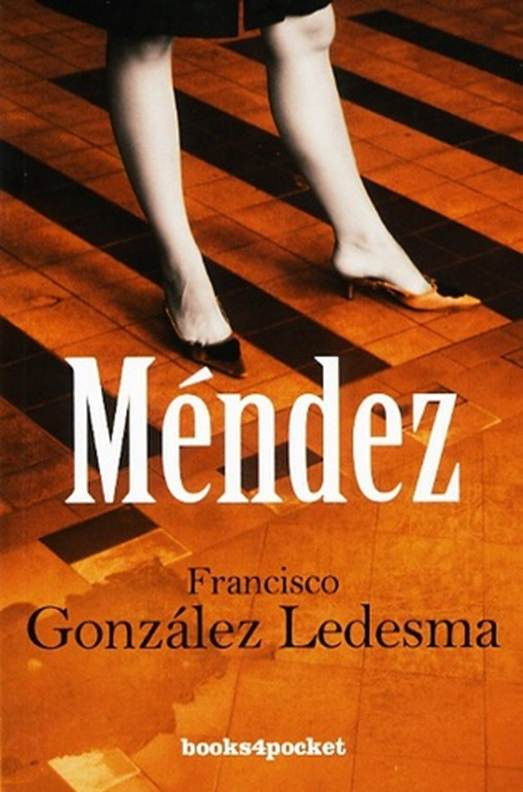
Francisco González Ledesma
Méndez
Inspector Méndez #8
Cuando Méndez, el viejo policía de los barrios bajos, comprendió que podía detener a Melgares, la calle estaba llena de gente y al mismo tiempo llena de soledad. Era esa soledad anónima del día que empieza, de la parada del autobús donde nadie habla a nadie y de los transeúntes agitados que al principio del mes ya empiezan a pensar en el final del mes. Melgares, fugitivo de presidio tras un robo sin demasiada importancia, estaba en la parada del autobús con un perro vagabundo, y por lo tanto era para Méndez una presa fácil.
Además, le habían ordenado buscarlo y detenerlo.
Y es que Méndez era el único policía de Barcelona que sabía que Melgares iba a acudir algún día allí. Tronado, olvidado y viejo, Méndez sabía sin embargo eso, y la razón era sencilla: durante años y años, antes de transformarse en un pequeño delincuente, Melgares había acompañado todas las mañanas a su novia Magda a aquella parada del autobús, cuando ella se dirigía a su trabajo y él a otro. Ahora Magda estaba muerta, y Melgares, cada mañana, pese a saber que la policía le buscaba, seguía acudiendo solo a aquella parada.
Nunca tomaba el autobús. Estaba un rato quieto allí, respiraba la soledad, miraba al vacío y se marchaba seguido por el perro.
Era facilísimo detener a Melgares, una vez conocido aquel secreto sentimental, pero Méndez no lo hizo. Méndez arrastró sus pies por la calle en primavera, fue y le dijo:
– Lárgate de aquí, Melgares. Haz lo que sea, pero vete de la ciudad. Si mañana estás aquí, te llevo a Comisaría acompañado por una banda de música.
Durante una semana, Méndez siguió acudiendo a aquella parada de autobús del suburbio para comprobar que Melgares se había ido. Y en efecto se había ido, pero seguía acudiendo el perro. El perro llegaba, se estaba un rato quieto, aspiraba la soledad y se alejaba con el rabo entre piernas. Era un callejero por derecho propio, como dice una vieja canción de Alberto Cortez. Pero también sentía la soledad.
Méndez lo comprendió muy bien. De la misma forma que Melgares recordaba allí a la novia que ya no aparecería, el perro recordaba allí al amo que no aparecería. Por eso una mañana Méndez fue hacia él, se inclinó, le acarició el lomo, y se lo llevó consigo para tenerlo en su casa.
El comisario, que sabía muy bien que Méndez estaba tras la pista de Melgares, le gritó:
– ¿Pero qué pasa? ¿Aún no ha podido detener a ese tipo?
Y Méndez contestó:
– He detenido a su perro.
Méndez contempló las sombras verticales de aquel verano que se negaba a morir. Y ayudó a la mujer a bajar del coche para acompañarla hasta la misma puerta de la cárcel.
– Adiós, Marlene -dijo-. Siento que el juez haya dictado contra ti orden de prisión provisional, pero por otro lado creo que te la mereces. Cuando me consultó le dije que sí, que en mi opinión debías ir a la cárcel. Me da un cierto asco una mujer que entra a robar en un piso del que se acaban de llevar a la inquilina muerta.
– Eso no era robar. Sólo me llevé un anillo -dijo Marlene, con una extraña sonrisa opaca.
– Porque el anillo valía lo suyo y porque era fácil de vender. Es lo que esperas: ¿venderlo, no? Por eso dices que no sabes dónde está. Hala, no me vengas ahora con el cuento de la lágrima. Entra y no perdamos tiempo.
Ella entró obedientemente. Antes de que la puerta de Ingresos se la tragara, dijo:
– Méndez, aquí tiene la llave de mi piso. ¿Quiere hacerme un favor?
– ¿Un favor yo a ti? ¿Y por qué?
– Tengo una jaula con dos pájaros que se van a morir de hambre y de sed. Están allí, en el piso, ¿sabe? Póngales alpiste y agua y pregunte si alguien los quiere. No merecen una muerte tan cruel, los pobrecillos. ¿Me puede hacer ese favor?
– Yo, el terror de los barrios bajos, dando de comer a dos pajaritos. Lo que me faltaba.
Pero Méndez le hizo el favor. Y fue entonces cuando entró en aquel piso pequeño, retorcido, sin vistas, que se había hecho sólo para la luz de las noches. Y también fue entonces cuando se fijó en aquel retrato de la pared. Era un retrato gris y que parecía resumir todos los años muertos, toda la tristeza de las baldosas y del aire de la casa. Sin embargo, pudo haber sido en otro tiempo un retrato hermoso.
«¿No es este el hombre que denunció el robo?», pensó Méndez. «¿No era este el amiguito de la muerta?».
En la foto estaba con Marlene, una Marlene vestida de novia. Y se veía perfectamente el anillo. Era el de la boda, era el mismo que Marlene había robado del piso de la mujer, aprovechando la confusión del entierro.
«De modo que este tío plantó a Marlene, la dejó hecha polvo y encima le regaló el anillo a la otra. La has cagado, Méndez».
Se llevó la jaula de los pájaros. Se los mostraría al juez diciendo que Marlene no iba a poder cuidarlos desde la cárcel, y que haría un bien dejándola libre. ¿Quién sabe si habría suerte?… Los jueces son unos sentimentales a veces. Pueden no apiadarse de una mujer, pero a veces se apiadan de dos pájaros.
Mierda. Tenía que capturar al Pencas.
El Pencas, como su propio apodo indicaba, era un caradura, un sinvergüenza, un cínico. Había hecho estafas inmobiliarias fingiendo ser el dueño de una finca, estafas de electrodomésticos fingiendo ser capitán de la Guardia Civil, estafas de fianzas judiciales fingiendo ser magistrado, y hasta estafas episcopales fingiendo ser obispo. El Pencas lo abarcaba todo. Hasta se decía que, siendo un obispo ful, le había quitado la querida a un obispo de los de veras.
El jefe de grupo le dijo:
– Ahí tienes el expediente, Méndez.
El expediente era larguísimo, histórico: se remontaba incluso a los últimos tiempos del franquismo, cuando vendió a una Centuria de la Falange una falsa bandera que, según él, había estado, cubierta de sangre y gloria, en la batalla del Ebro.
Méndez se defendió como pudo:
– No sé por qué he de buscarlo yo -dijo-. Yo sólo soy un policía que no se mueve del barrio y, cuando llueve, toma el autobús. En cambio, en Jefatura hay grupos especializados, de la policía científica, que disponen de teléfonos móviles y todo.
– Ni policía científica ni hostias, Méndez. El Pencas es un viejo moribundo como tú, o sea que los dos debéis tener más o menos las mismas costumbres y ya debéis de haber hablado, más o menos, con er mismo embalsamados De modo que vigila el barrio y búscalo. Después de muchos años de perderle la pista, ahora sabemos más o menos por dónde se mueve.
– ¿Y por dónde se mueve?
– Por la calle Cerdeña, aproximadamente por la Sagrada Familia, la calle Legalidad y hasta, si me apuras, por la calle de Las Camelias. Es una zona ancha, pero la puedes dominar. Y encima quedarás relevado de todo otro servicio.
Méndez gimió:
– ¿Qué servicio?…
Era verdad. Hacía tiempo que no le encargaban nada, ni siquiera investigar por la parte baja de las Ramblas quién le había robado la virginidad a un moro. Pero eso no impedía que estuviesen haciendo una cabronada con él. La Sagrada Familia quedaba muy lejos.
– No sabré llegar hasta allí -protestó.
– Pues le preguntas a un policía.
Méndez intentó seguir defendiéndose, pensó incluso fingir un accidente gastronómico (como por ejemplo comer en un bar de los suyos unos calamares de la época del mioceno) o hasta pedir la baja por stress, o sea exceso de trabajo, pero todo cambió cuando leyó aquella noticia en el periódico.
El Ayuntamiento iba a hacer obras en aquella parte de la calle de Cerdeña, iba a derribar casas, talar árboles, construir un parking y montar encima un jardincillo con dos parterres y un pipican. Méndez, desde el fondo de su mundo antiguo, en los barrios bajos de Barcelona, sintió que corría peligro un mundo más antiguo todavía.
Página siguiente