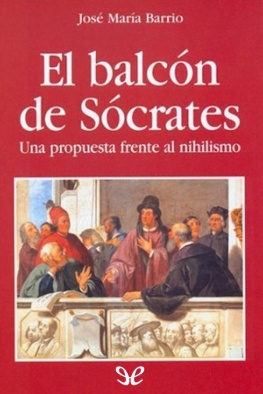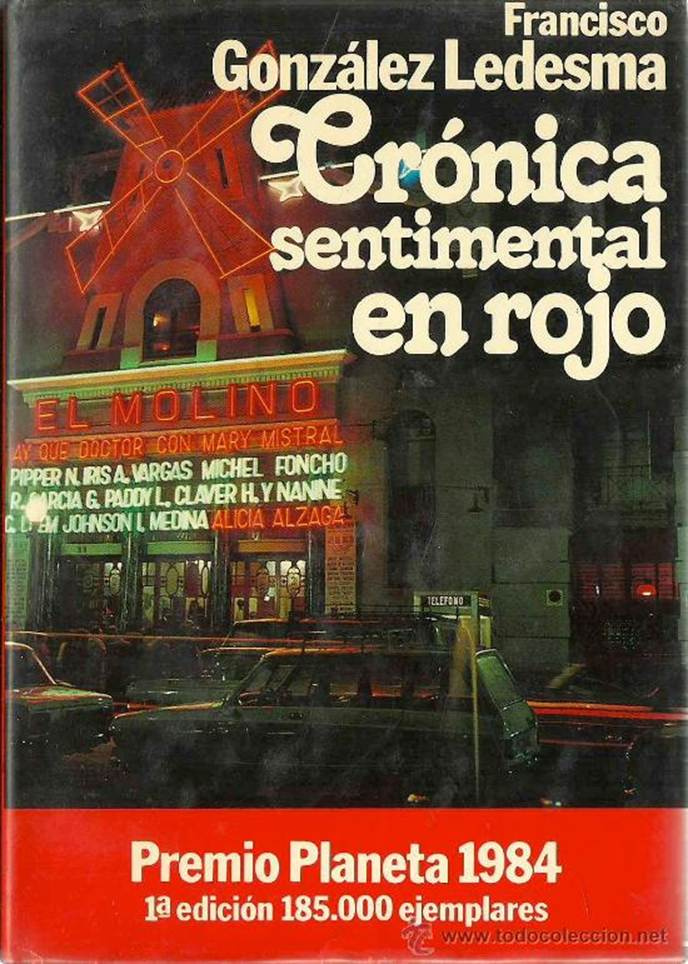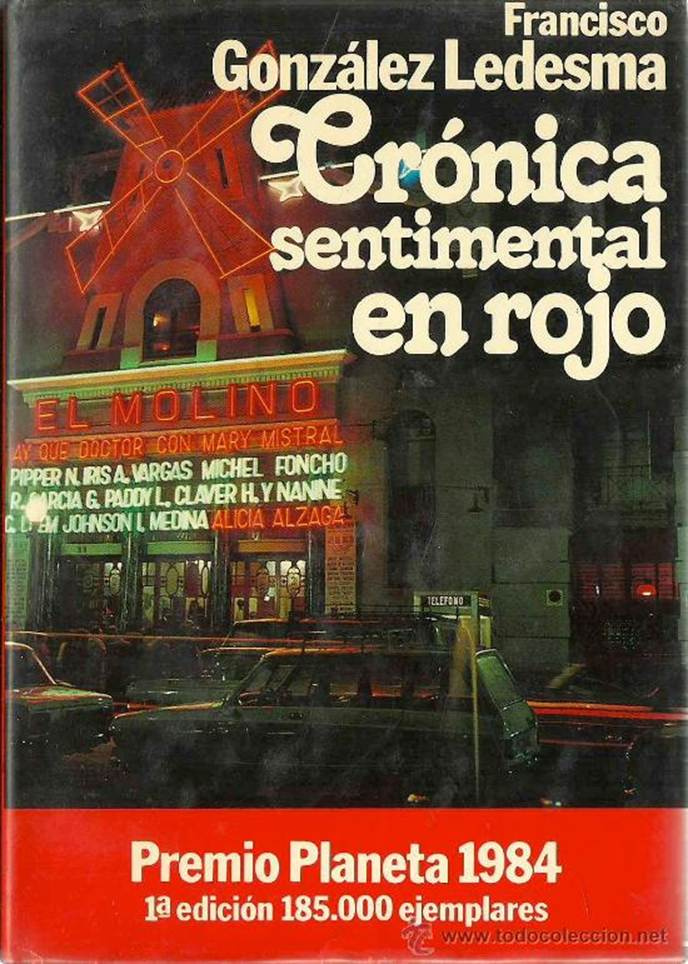
Francisco González Ledesma
Crónica sentimental en rojo
MÉNDEZ fue a buscarle a la salida de la Modelo.
– Me han dicho que tienes un empleo, Richard. La calle de Entenza santificada por una lluvia fina, frente a él el muro de las lamentaciones de la cárcel y a su espalda los portales silenciosos del verano que declina, que ya se va muriendo. Un bar donde el Xirinacs recibía las visitas de sus fieles y ante el que hacía huelga de hambre pidiendo la amnistía, uníos, cristianos rojos del mundo, uníos los que aún quedéis. Aunque el verano la ha ido aplastando, la ciudad aún palpita, y Méndez se acuerda entonces del viejo tiempo, malditas las playas, los ombligos con crema antisolar, las niñas con culín, los oficinistas con gafitas. A él, a Méndez, le obligaron a ir de servicio a las playas; él, Méndez, no quería. Él es una rata de ciudad y lo seguirá siendo hasta que muera en olor de santidad en una vieja habitación de la que fue casa de mujeres de La Emilia. Méndez tiende la mano al recién salido, comprueba de un vistazo que aún sigue fuerte, que conserva, aunque dormida, su antigua flexibilidad de tigre.
– Estás en forma, Richard. Un café, el primer café en libertad, la calle maravillosa y viva al otro lado del muro. Méndez que se rasca.
– Coño, Richard, aquí también hay pulgas. La calle Tuset, para que no se diga que no vamos a sitios finos, la Cova del Drac, lugar de luz discreta y velador antiguo, punto de reunión para jazzistas, escritores principiantes, niñas que han perdido el virgo, niños que han estrenado la moto. Y luego el largo paseo por las calles húmedas de la ciudad, coño, qué cosas, Richard, hasta la calle Nueva, hasta la gran madre negra, ya estás en el sitio donde todos te conocen, aquí nada malo te puede pasar. El hotel Ibérica, que en otro tiempo tuvo un no sé qué de finura, de cristal ovalado, de sillón de mimbre y de palmera enana, y que los años han convertido en un rincón patético para la última soledad de la última noche. Te he mandado reservar una habitación, Richard, quizá la misma donde yo conocí a una pelirroja de las Ramblas que parecía inglesa, que aún ponía los ojos en blanco como una buena mujer violada. Esto no es lo que era, ya lo ves; todo está lleno de travestís, de maricas, de navajeros, de tocadores del dos, de bujarrones, de moros clandestinos, de bingueros que han ganado y buscan tía, de bingueros que han perdido y necesitan buscar tío. Es la leche, Richard, ahora que ya tienes habitación, ahora que te has asegurado de que en la cama no hay ninguna vieja ni en el armario un muerto, vamos a tomar la última copa a la terraza del Poker, donde los precios son altos y donde hay que ponerse un tapón por si acaso, pero donde ves desfilar llena de vida toda la cloaca urbana. Hala, vamos allí y olvídate de la Modelo, olvídate de la cloaca que aún no puede desfilar, pero que está aguardando su noche.
– Me han dicho que tienes un trabajo, Richard.
– Bueno, ha sido una cosa muy curiosa, señor Méndez. Ha sido una cosa que no esperaba, una cosa que me proporcionó el abogado que me había correspondido de oficio. Sergi Llor, no sé si lo conoce.
– Claro que lo conozco. Pero yo lo he sabido por otra gente de la cárcel; gente que entra y que sale, tíos del permiso de fin de semana, del polvo rabioso con la amiga, la puñalada trapera a la enemiga y todo eso que llaman la paz social. Me han dicho que ibas a quedar libre y que tenías trabajo. Por eso he ido a recibirte.
Méndez tragó la cerveza, tragó la noche tan distinta de las de la playa, se metió muy adentro los añorados miasmas de aquel aire. Infelices miasmas las que pretendieran medrar en su cuerpo, porque iban listas, amén. Luego volvió a mirar a Ricardo Arce, el Richard, y una cálida, confortable sensación de simpatía le llegó hasta la garganta. Era una simpatía que salía del fondo del tiempo que se fue, de las sombras de calles que ya no recordaba nadie, era quizá la simpatía del hombre que se acaba, harto de soledades y de mujeres centenarias, hacia el hijo que nunca pudo tener. Pero menos miradas, menos pufletas y vamos a lo que importa: oye, Richard, te veo cojonudo.
– Parece que tengo que ser algo así como un guardaespaldas -dijo él, después de vaciar también su vaso de cerveza.
– Eres que ni pintado para eso. Antiguo boxeador, antiguo campeón de Cataluña de los pesos máximos. Qué tiempos aquellos los del Price, ¿eh? Ahora, mierda.
– Hubo gente que me aseguró que llegaría lejos -dijo nostálgicamente el Richard Arce de los carteles de las Rondas-. Pobre gente.
– Yo te diré por qué no llegaste lejos.
– ¿Por qué?
– Te he visto cien veces desde la primera fila, desde el mejor sitio, porque la bofia no pagaba. Y te lo diré: no llegaste lejos porque en el momento decisivo no querías hacer daño. Porque pensabas en el otro, que también se ganaba el pan, te fijabas en sus ojos de fiera acorralada, te acordabas de que a lo mejor era un compañero del gimnasio, te decías en el último instante que un golpe puede matar. Y eso no es bueno para llegar a ser campeón, Richard, un campeón ha de tener el cerebro completamente en blanco y en los puños dos máquinas.
– Sí, quizá fuera eso. El entrenador y algunos managers de los que corrían por allí, como el Caballero y el Clemente, también me lo habían dicho.
– Leches si te lo habían dicho. Te lo llegaron a escupir a la cara, y tú ni enterarte.
Méndez pidió otra ronda de cerveza y añadió:
– Pero sigues en forma, coño, en forma.
– En la cárcel me he ido entrenando como podía.
– Eso. Y además sin ver una tía. Eso, eso es lo que conviene. Lo que yo digo: en forma.
En seguida, como si se arrepintiese, añadió:
– Oye si quieres echar un polvo yo te presto el dinero. Ya ves lo que hay por aquí. No gran cosa, pero para un mal apaño ya vale.
– No, gracias, no tengo ganas ahora. Méndez le miró, analizó el asunto bajo el prisma de la buena educación, de las selectas formas de hablar, y hombre lleno de cualidades espirituales como era preguntó:
– Oye, tú no te habrás hecho del gremio del culo, ¿verdad?
– Me quisieron dar.
– Hostia.
– Entre dos.
– Hostia, hostia.
– Incluso llevaban auténticas navajas. Méndez:
– ¿Y qué pasó?
– Uno fue a parar a la enfermería. El otro aún está en el Clínico con el hígado reventado.
– Chico, estás en forma, Richard. Un hígado bien machacado de vez en cuando, eso es lo que hace falta.
– No quiero ir todavía con una mujer. Estoy como aturdido. Seguro que no haría nada.
– Claro que no. Un hombre no es una máquina, Richard. Déjalo para más adelante. Las mujeres no se acabarán.
– Oiga, hablando de lo que usted decía. Aún pego bien y no me asusto delante de una navaja. Yo sé que puedo hacer de guardaespaldas de cualquiera, y más con la mierdecilla que corre pegando sustos por ahí. La calle está llena de cabroncetes que sólo se animan cuando van cuatro. Pero me extraña lo de los antecedentes, si se trata de un asunto limpio, como pienso. ¿No los han pedido? ¿Nadie se ha enterado de quién soy?
– Un hombre a quien condenan, como te pasó a ti, por defender a una mujer, nunca es una mala persona. Sergi Llor lo sabe, y por eso te ha recomendado. Y si piden informes a la comisaría de tu barrio, es decir a mí, porque yo agarraré el papel en seguida, ya puedes imaginarte lo que diré. Hombre de entera confianza, adicto al régimen y todo eso.
– ¿Adicto a qué régimen? -Perdona. Aún hablo a veces como en los viejos tiempos. Se levantaron y fueron Rambla abajo, el último tramo, la última soledad del poeta y del marica que aún no se ha estrenado, la última soledad del puerto; por favor, Méndez, vamos al viejo barrio, lléveme al Paralelo, a las sombras del Victoria y de las mujeres que ya no existen, al silencio de las tres chimeneas de la fábrica de electricidad que marcaron mis ojos de niño, las aceras del Talía y el Arnau, del Condal y del América, de todos los cines que un día existieron y en los que hubo sueños de barrio, chicas sencillas que te enviaban la primera mirada, tías de bandera que salían de la pantalla y se quedaban flotando en el aire. Acompáñeme a las calles de antes, Méndez, porque yo solo no me atrevería, porque no sabría encontrarme cara a cara con el que un día quise ser y ya no seré nunca. Y los dos haciendo bajo la noche el largo camino del recuerdo, Méndez arrastrando ya los pies, ondia, la de tías con cachas y con medias negras que había antes en el Cómico; la calle de Margarit envuelta ya a estas horas en el silencio fósil de los coches. Mire, Méndez, el almacén de Gabelli, que aún existe; aquí se alquilaban los carruajes de caballos para ir a la iglesia de blanco o para ir al cementerio de negro, me contaba mi padre. Qué bodas y qué entierros los de entonces, oiga, Méndez, cuando había pompa de verdad y no ceremonias clandestinas como ahora; cuando todo el mundo se enteraba de que estrenabas virgo, cuando todo el mundo se enteraba de que estrenabas tumba. Mire, y aquí al lado aún se mantiene en pie la vieja fuente, la de los botijos anteriores a la invención del agua clorada, la de los chiquillos y los gatos, la fuente incluso de algún pájaro perdido. A ver, Méndez, deje que beba un momento, que me encuentre a mí mismo en el gesto ya olvidado, déjeme. Pero qué risa, Méndez, casi no sé ni apretar bien para que salga el agua, qué risa. Y Méndez que mira hacia otro sitio, Méndez que trata de no enterarse de nada, porque lo que hace el Richard no es beber, porque lo que hace es mojarse la cara para que no se note que está llorando, para que nadie sepa que el viejo tiempo se ha despedido de él para siempre, dejando sólo un rumor de agua.
Página siguiente