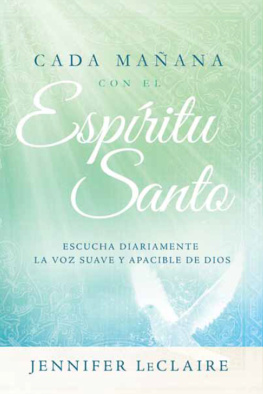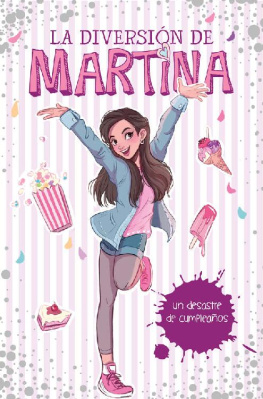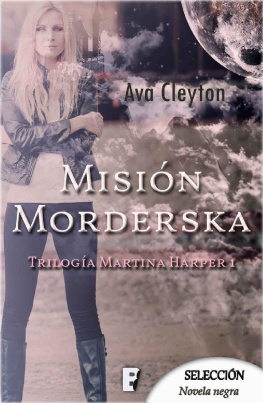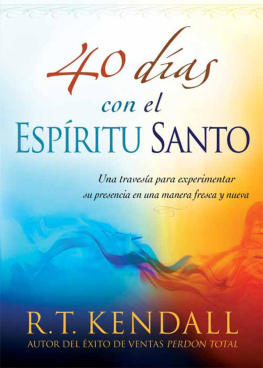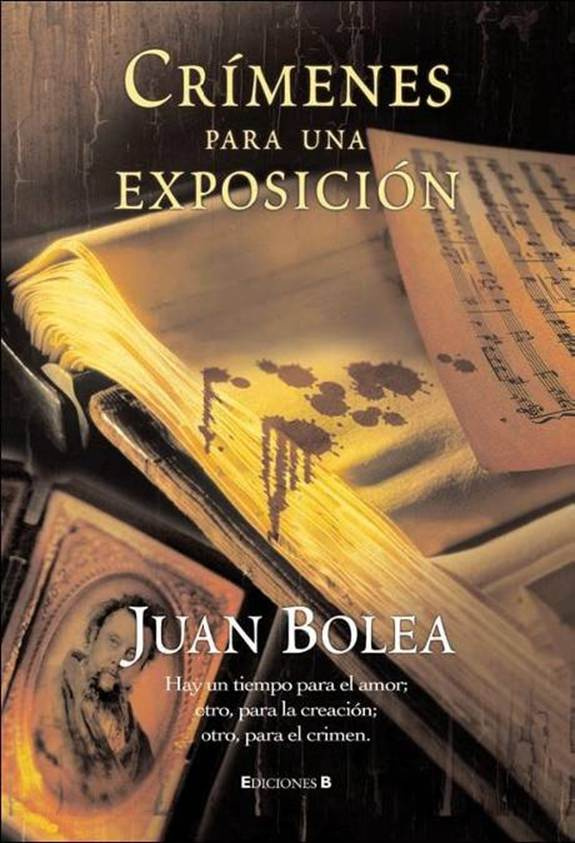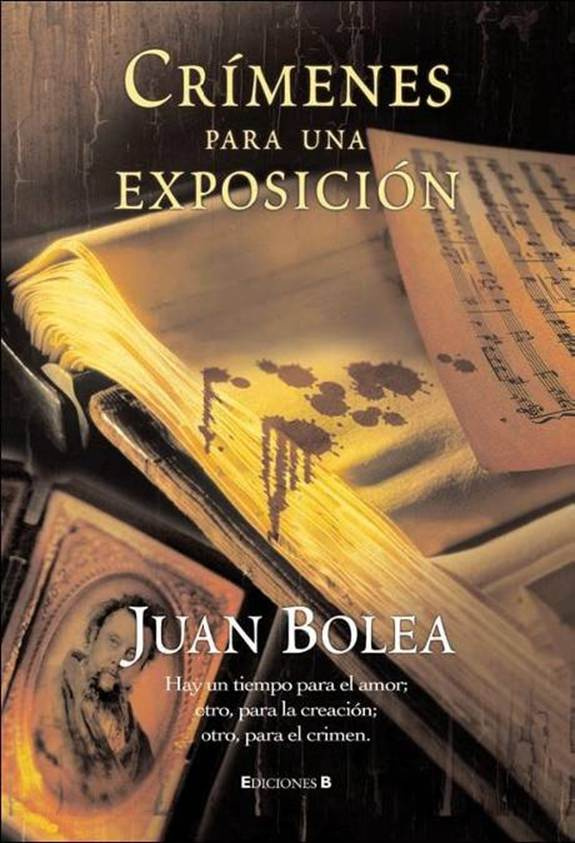
Juan Bolea
Crímenes para una exposición
Para AlfonsoMateo-Sagasta
Prater, 6 de diciembre de 1985, viernes
Aquel hombre con abrigo tirolés y un sombrero adornado con plumas de faisán llevaba más de una hora subido a la Noria Gigante del Prater. Había alquilado un vagón para él solo hasta la hora del cierre.
Cómodamente sentado, absorta la mirada en los blanquecinos hongos que caían del cielo, bebía a lentos sorbos una copa de Riesling mientras daba una vuelta tras otra a bordo de la descomunal atracción.
Otros pasajeros subían o bajaban de los restantes vagones, encima o debajo del suyo: turistas, familias enteras, incluso una pareja de novios, vestidos de ceremonia, todavía con arroz en los hombros, a los que el ocupante del solitario vagón, ajeno a su silencioso bullicio, vio besarse con esfumada pasión a través del vaho de las ventanillas.
Al caer la noche, la oscuridad envolvió el célebre parque de atracciones de Viena.
A pesar de la escasa visibilidad, el hombre creyó divisar a una mujer pelirroja entre las luces de las tómbolas.
Arrebujada en un abrigo de punto, a juego con el gorrito que apresaba su cabellera de fuego, ella le saludó con la mano. Al detenerse la noria, la mujer del pelo rojo indicó que deseaba subir al vagón.
– ¿Por casualidad la espera el caballero del sombrerito de caza? -le preguntó el taquillera-. ¿El que ha reservado sin límite? ¡Pensábamos que se trataba de un loco!
– De un loco maravilloso -le enmendó ella.
– Y de un hombre afortunado, por disfrutar de la compañía de una mujer como usted.
Riendo, ella le dio las gracias. Entró al vagón y se acomodó en los asientos, junto a su único y pintoresco ocupante.
– Tenías razón, queridito. ¡Los vieneses son tan gentiles!
El hombre enfundado en el abrigo tirolés hizo un ruidillo con los labios. La rutina de la noria lo había sedado; le fatigaba hablar.
– Y no has visto nada, mi reina. Te falta lo mejor: el Palacio de la Ópera.
Consultó su reloj, un modelo antiguo, de cuerda.
– Apenas queda una hora para el concierto de Maurizio Amandi. Será mejor que regresemos al hotel, si queremos cambiarnos de ropa y ocupar con puntualidad nuestro palco. Me pondré el frac. Al deshacer la maleta me fijé en que has traído el vestido de seda negra. En la Ópera habrá mujeres hermosas, pero destacarás sobre cualquier rival.
Ella le acarició el lóbulo de la oreja.
– ¡Estamos subiendo! Fíjate en la nieve… ¡Es como si estuviéramos en el cielo!
– Te prometí que visitaríamos el Prater.
La pelirroja hizo un mohín con los labios, como definiendo un beso.
– ¿Tendré que recordarte tus restantes promesas?
Su pareja esbozó una reprensiva mueca.
– ¿Es que nunca tienes bastante, pecorilla?
– ¡No puedo irme de Viena sin probar la tarta Sacher!
– Saborearás esa delicia -concedió él.
De mejor humor, la abrazó y le pellizcó las puntas de los pechos, que apenas destacaban sobre un jersey de cachemir.
– Nos vendrá bien cenar algo antes del concierto. Ando escaso de fuerzas. Para cumplir la misión que nos ha traído a Viena, necesitaremos energía extra.
– Aquí estación espacial llamando a la Tierra -parodió ella, deslizándole una mano entre los muslos-. Comprueben niveles energéticos.
El hombre la apartó con rudeza.
– ¿Ya quieres retozar otra vez, cabrita loca? ¿Es que no has tenido bastante con el revolcón del hotel? ¡Si no debe de hacer ni cuatro horas!
– Estoy mareada, se me va la cabeza… Cuando venía estaba pensando en ti, en tu… Me muero por…
– ¡Tú ganas! ¡Jugaremos a papás y a mamás! Pero antes, respóndeme: ¿has hecho tus deberes?
La boca de la pelirroja se curvó hacia abajo, como si fuera a llorar.
– ¿Acaso no cumplo siempre tus órdenes?
– ¿Porque te gusta hacerlo o porque me tienes miedo?
– Porque adoro cumplirlas.
– Niñita querida -murmuró, atrayéndola hacia sí y orientándole las manos hacia su cinturón, que él mismo procedió a desabrochar-. Ahora ya puedes proseguir con… tus comprobaciones energéticas.
– ¿Y si nos detienen por escándalo público?
El varón apuró su copa de Riesling. Una amarillenta gota, del color de la resina, le resbaló por la barbilla.
– La nieve nos protege, nadie nos verá.
Ella se arrodilló a su lado. Se quitó el gorrito de punto, sacudió la melena y le miró con ojos húmedos.
– ¿Qué quieres que te haga?
– Demuéstrame que el placer no está reñido con el deber, y que sigo siendo tu único dueño.
– Siempre lo serás.
– Así lo espero -murmuró él, apoyando la nuca contra el respaldo y exhalando el aire con ansiedad al sentir los labios de ella allá abajo.
Viena, 6 de diciembre.
A las ocho y media de aquella invernal tarde vienesa, Teodor Moser cerró su tienda de la Kärntnerstrasse, en el centro de la ciudad, y se dirigió caminando hacia el Palacio de la Ópera.
El anticuario judío llevaba un abrigo de pelo de camello, un traje de tres piezas y, en uno de los bolsillos, su abono de palco para asistir al concierto de esa velada: un programa doble sobre Cuadros de una exposición, la suite de Modest Mussorgsky, con Maurizio Amandi como intérprete solista en la primera parte; en la segunda, dedicada a la versión de Ravel, el propio pianista dirigiría la Filarmónica de Viena.
La nieve, de un amarillo pálido a la luz de las farolas, se acumulaba en las esquinas en blandos montones, que parecían de espuma.
Teodor Moser se sentía feliz. Unos meses antes, en junio, su primogénito, Joseph, se había graduado como arquitecto. No tardaría en establecerse por su cuenta ni en contraer matrimonio con la guapa y despierta Margarita, hija única y, por lo tanto, heredera, de Günter Schultz, propietario de una de las empresas inmobiliarias más rentables de Austria.
A diferencia de Teodor Moser (y siendo éste el único lunar que nublaba el horóscopo del anticuario), Günter Schultz, su futuro consuegro, no era un hombre instruido.
Hecho a sí mismo a partir de sus comienzos como albañil, Schultz jamás asistía a una ópera o a un ballet, ni visitaba otras exposiciones que las ferias de materiales de construcción o, según murmuraban las malas lenguas de la sociedad vienesa, la exhibición de carne enjaulada en los escaparates de los prostíbulos de Amsterdam, cuando el constructor viajaba a esa ciudad por asuntos de negocios. Teodor Moser estaba seguro de que ni siquiera sabía dónde radicaba la casa en la que Mozart había compuesto Las Bodas de Fígaro, ni el apartamento entre cuyas paredes el doctor Freud había establecido los principios del psicoanálisis. En alguna oportunidad, Moser había oído alardear a Schultz de no haber leído más de dos o tres libros, incluida la Biblia, en toda su vida.
Por fortuna, su hija, Margarita, que estaba estudiando artes decorativas, había salido muy diferente a su padre. Cultivada, discreta, dotada de simpatía natural y de una innata habilidad para las relaciones públicas, sería una esposa idónea para Joseph.
A diferencia de lo que le sucedía al propio Moser, Günter Schultz no estaba satisfecho con la unión de sus hijos. Pensaba que Margarita podría haber encontrado mejor partido que el de un muchacho judío. El constructor había dado a entender al anticuario que los gastos del enlace deberían correr de su bolsillo; sin embargo, llevado por el amor a su hija, anunció que, como regalo de boda, obsequiaría a los novios un ático de segunda mano, situado en los bulevares del Ring. El inmueble -había admitido Schultz- no se encontraba en el mejor estado, pero Joseph sabría reformarlo. Su futuro suegro había incurrido en un estro romántico (calificado de «patético» por Moser) al preguntarse en voz alta, con grosera facundia, si podría existir mayor placer para un arquitecto que «reconstruir y decorar su propio nido».
Página siguiente