Nadie más que ellos se merecen cada palabra que escribo: mis hijos. Gracias, María, gracias, Jaime, por llevar toda la vida haciéndome feliz. Lo nuestro es amor, chicos. ¡No hay duda!
Aprovecho para dar las gracias a vuestro padre. Él forma parte de Martina Harper , y eso nada podrá cambiarlo.
Además, quiero dedicar especialmente este libro a la familia Rubio Moreno: Pedro, mi hermano; Sara, mi cuñada; y Ángela, Germán y Martina; Marti, mi ahijada, la que tanto ha inspirado el personaje de Martina Harper niña, y Sari, su madre, por ser una de mis primerísimas fans, allá por el 2008. ¡Te quiero, cuñaá !
Tanto a ellos como al resto de mi familia, mi hermana Julia y mi cuñado Felipe, mis hermanos Tomi y mi cuñada Macarena, y Luis, mi hermano pequeño, todos mis sobrinos: a todos. ¡Gracias, os quiero muchísimo!
Y mención especial, como no podía ser de otra manera a mis padres. Sin vosotros esta gran familia no sería lo que es, y nuestros sueños no hubieran fructificado jamás.
C APÍTULO 1
L a intensidad de la niebla cubría los alrededores del castillo de San Servando y del puente de Alcántara, en aquella madrugada húmeda del mes de febrero. Desde la carretera de acceso a los aledaños del río Tajo, vislumbrar con claridad el paisaje parecía una ilusión. Acababan de recibir el aviso más inquietante de los últimos años. Un joven universitario salía todas las mañanas a correr con su perro Thor antes de ir a clase. Durante la hora de ejercicio difícilmente interrumpía su rutina para realizar algún que otro estiramiento en el transcurso del recorrido. Llevaba diez minutos escasos de footing cuando Thor, que se mantenía a su lado en todo el trayecto, salió como alma que lleva el diablo hacia una vieja casa abandonada, próxima a la carretera del Valle. Se trataba de una antigua propiedad que hacía muchos años sirvió para almacenar el material de un taller mecánico próximo a la Academia de Infantería. Por ese motivo, no era extraño encontrar alguna que otra caja vacía que antaño estaría llena de toda suerte de tornillos, tuercas, arandelas y herramientas de varios tamaños. El corredor había visto la casa cada día. Formaba parte del paisaje, al igual que lo hacían los molestos mosquitos en verano en la ribera del río, pobladas por sauces y tarayes, árboles y plantas que por su naturaleza se resistían a subsistir en soledad, lo que los obligaba a situarse junto a las choperas y a las alamedas. Nada parecía destacar entre los cañaverales, solo la presencia de algún hongo infeccioso que amenazaba con devorar gran parte del hábitat natural de los fresnos y de los olmos podría causar peligro. Sin embargo, el corredor nunca imaginó que su perro lo conduciría al lugar donde se hallaba lo que jamás hubiera deseado encontrar: el hedor de la muerte. Este se le quedaría grabado a fuego, para siempre, en la profundidad de su memoria.
En la escena del crimen, Bruno Bernal y Rubén Espadas de la Policía Judicial, con aspecto de vivir acostumbrados a la tragedia de forma cotidiana, se abrieron paso a través de las ramas mustias de los arbustos. Tuvieron que descartar el acceso con los coches de patrulla. No había dejado de llover en las últimas dos semanas, y el barro y el fango cubrían de charcos la orilla. Junto con ellos llegaron el médico forense y los miembros de la Policía Científica. Bruno Bernal acompañó a estos últimos, mientras su compañero se preparaba para hablar con el universitario. La lluvia hizo acto de presencia de nuevo. El lugar de los hechos era un barrizal ocupado por un cuerpo inerte. Todo estaba dispuesto para realizar la primera inspección técnico-policial, diligencia de gran importancia cuyo objeto principal era comprobar la realidad del presunto delito para luego servir de base a la investigación:
—¿Sabemos algo de la víctima, Mon? —preguntó Bruno Bernal. Era un hombre atractivo cuyas canas le proporcionaban un look muy interesante. Intentaba mantenerse en su peso, y en su rostro apenas se vislumbraban más arrugas de las «reglamentarias» a los cincuenta años. Conservaba un aspecto bastante saludable, al margen de las presiones y de los nervios inherentes a su oficio.
—Varón, origen caucásico, blanco. Por la longitud de las articulaciones y el diámetro del cráneo, a primera vista parece que se trata de un chico de una edad aproximada de entre tres o cuatro años… ¡Qué horror! Esto es una carnicería —exclamó Mónica Sánchez, una joven de larga melena castaña y rizada, y ojos demasiado pequeños, aunque muy expresivos, técnica de la Policía Científica, a la que todos llamaban Mon y a la que le entusiasmaba la moda. Ataviada con un chubasquero morado a juego con las gafas, llevaba puestos los guantes de látex e intentaba, a duras penas, sacar las mejores fotografías del cadáver. Las pautas se repetían en cada una de las intervenciones ordinarias, inmortalizando las lesiones externas del fallecido, las manchas de sangre, los cabellos que se encontraban a simple vista y las huellas de arrastre. Mon ya había sacado gran parte de las instantáneas cuando escuchó a su compañero.
—Por lo que se ve —terció el agente Francisco Muñoz, «Paco»—, el crío ha sido brutalmente asesinado —apuntó mientras observaba atónito los restos humanos—. No hay evidencia de sangre en el cuerpo, y lo han descuartizado de forma salvaje. Aunque es probable que la causa de la muerte haya sido un fuerte golpe en la cabeza. Tal vez con una piedra.
—¿Y del universitario? —preguntó Bruno—. ¿Qué podéis decirme?
—Al parecer lo ha descubierto aquí mismo, guiado por su perro —contestó Rubén—. No ha tocado nada, gracias a Dios. Se ha quedado paralizado y está sentado en el coche. Le he dejado una manta. Está muy afectado. Dudo mucho de que su testimonio pueda servirnos de ayuda, aunque no olvidemos que ha sido el primero en tener contacto con el cadáver, por lo que de momento es el único sospechoso.
—¿Pruebas? —volvió a preguntar Bruno.
—Brillan por su ausencia —intervino Paco.
Al igual que Mon, Paco llevaba dos años en la Científica y le apasionaba su trabajo. Era un hombre corpulento, de labios gruesos y pómulos marcados. Le gustaba raparse al cero y en su rostro destacaban los incisivos, por su tamaño y porque sobresalían de la boca como los dientes de un conejo.
—Fíjate —le explicó—, es como si hubiera sido atacado por una jauría de lobos…
—¿Lobos, aquí? Imposible —contestó Mon—. Recuerda que estamos en un ecosistema en el que abundan los jabalíes, los tejones, los conejos, los erizos, pero lobos, lo dudo. No obstante, las marcas y los desgarros en la piel han de ser post mortem . Por su aspecto….
—¿Adipocira? Mira, ha sufrido este fenómeno ligeramente —contestó Paco—. Es extrañísimo, el chico debe llevar muerto más de un mes. Ha desaparecido la rigidez del cadáver característica de las primeras veinticuatro horas. La humedad ha podido acelerar el proceso natural de putrefacción, pero por otro lado el frío lo debería haber conservado mejor.

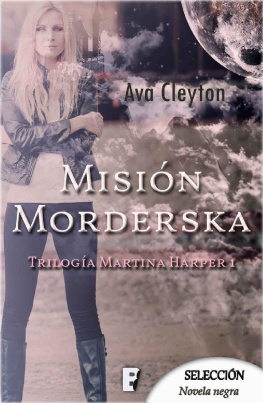





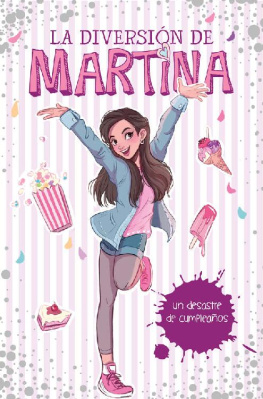
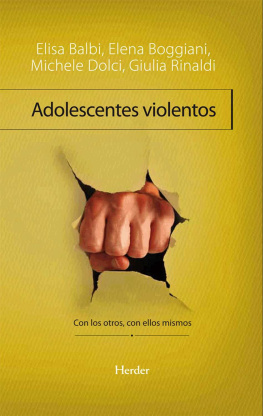


 @Ebooks
@Ebooks @megustaleer
@megustaleer @megustaleer
@megustaleer