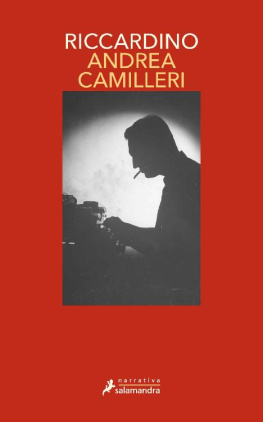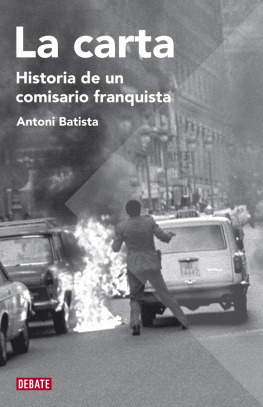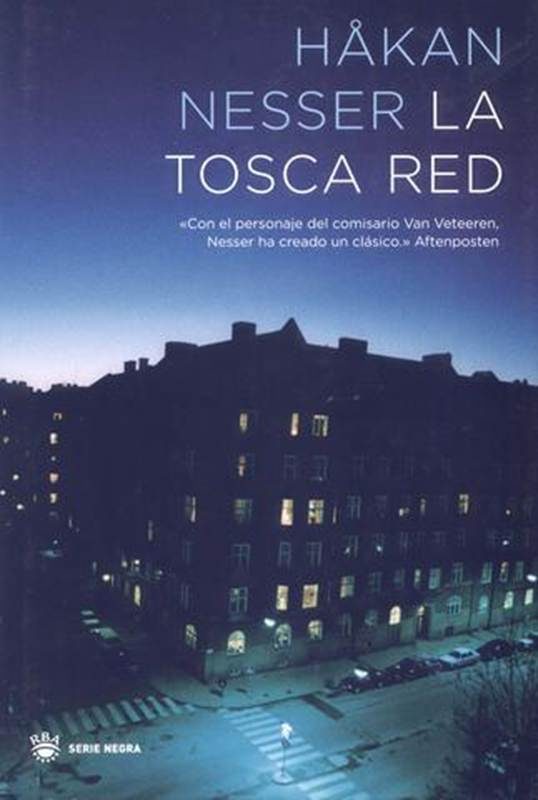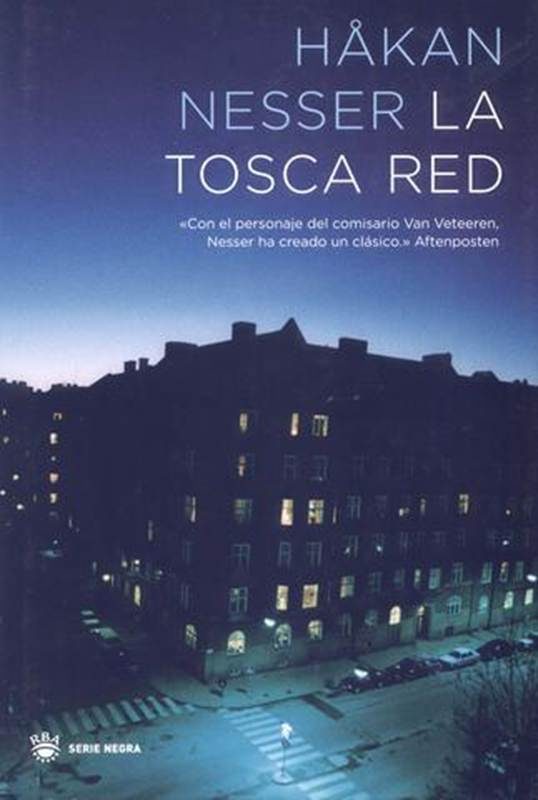
Título original: Det grovmaskiga nätet
© 1993, Håkan Nesser
© de la traducción: 2006, Marina Torres
Cuando al fin encontramos lo que hemos buscado en la oscuridad, nos damos cuenta casi siempre de que era eso precisamente lo que era.
Oscuridad.
c. G. Reinhart, intendente de policía
Sábado 5 de octubre – viernes 22 de noviembre
Se despertó y no recordaba su nombre.
Tenía muchos dolores. Escobas de fuego giraban en su cabeza y en su cuello, en el estómago y en el pecho. Quiso tragar pero se quedó en mero intento. Tenía la lengua empotrada en el paladar reblandecido. Le quemaba y le escocía.
Los ojos le palpitaban. Parecía que intentaban salirse de sus órbitas.
Es como nacer, pensó. Yo no soy nadie. No soy más que un enorme sufrimiento.
La habitación estaba a oscuras. Movió a tientas la mano libre, la que no estaba dormida y punzante debajo de su cuerpo.
Sí, allí había una mesilla de noche. Un teléfono y un vaso. Un periódico. Un reloj despertador…
Lo cogió, pero a medio camino se le resbaló entre los dedos y cayó al suelo. Buscó a tientas un rato, volvió a cogerlo y lo mantuvo en alto, bien cerca de su cara.
La esfera era un poco fosforescente. Él la reconoció.
Las ocho y veinte. De la mañana, seguramente.
Seguía sin saber quién era.
Eso no debía de haber pasado nunca antes. Seguro que se había despertado sin saber dónde estaba. O qué día era. Pero su nombre… ¿había perdido alguna vez su nombre?
¿John? ¿Janos?
No, pero algo parecido.
Estaba allí detrás, en alguna parte, no sólo el nombre sino todo… vida y milagros y circunstancias atenuantes. Allí estaba esperando. Detrás de una tenue membrana que habría que traspasar, algo que no había despertado todavía. En realidad eso no le producía la menor inquietud. Seguro que pronto lo sabría.
Quizá no fuera nada que valiera la pena esperar.
De repente se hizo más intenso el dolor detrás de los ojos. Provocado tal vez por el esfuerzo de pensar; en todo caso se había presentado al momento. Candente y espantoso. Un alarido de carne.
Ninguna otra cosa tenía importancia.
La cocina estaba a la izquierda y le resultaba familiar. Encontró el tubo sin dificultad; la certeza de que ésta tenía que ser su casa aumentó con rapidez. Naturalmente que todo iba a esclarecerse de un momento a otro.
Salió de nuevo al vestíbulo. Le dio una patada a una botella que estaba en la sombra delante de la librería. Se alejó rodando por el parquet y se paró debajo del radiador. Él fue hasta el cuarto de baño. Accionó la manija.
Estaba cerrado con llave.
Pesadamente se inclinó hacia delante. Se apoyó con las manos en las rodillas y controló el disco giratorio.
Rojo. Era eso. Ocupado.
El vómito le provocó una arcada.
– Abre… -intentó decir, pero no articuló más que un silbido.
Apoyó la cabeza en la fresca madera de la puerta.
– ¡Abre la puerta! -probó de nuevo, y esta vez la voz le salió algo mejor.
Para subrayar la gravedad de la situación golpeó un par de veces la puerta con los puños.
No hubo respuesta. No se oyó nada. Quienquiera que fuese el que estuviera allí dentro, era evidente que no tenía intención de dejarle entrar.
Sin previo aviso sintió que le subía una arcada del estómago. Tal vez de más abajo aún… él se dio cuenta de que ya era cuestión de segundos. Regresó apresuradamente dando tumbos por el vestíbulo. Hasta la cocina.
Esta vez le pareció más familiar que nunca.
Seguro que es mi casa, pensó mientras vomitaba en el fregadero.
Con ayuda de un destornillador hizo girar el pestillo de la puerta del cuarto de baño. Tuvo la clara sensación de que no era la primera vez que lo hacía.
– Perdona, no he tenido más remedio que…
Cruzó el umbral y, en el preciso instante de dar la luz, supo con claridad quién era.
Pudo también identificar inmediatamente a la mujer que estaba en la bañera.
Se llamaba Eva Ringmar y era su esposa desde hacía tres meses.
La posición de su cuerpo era extrañamente retorcida. El brazo derecho colgaba sobre el borde en un ángulo artificial. Las manicuradas uñas llegaban justo a las baldosas del suelo. Su oscura cabellera flotaba en el agua. Tenía la cabeza inclinada hacia delante y, como la bañera estaba llena hasta los bordes, no podía caber la menor duda de que estaba muerta.
Él se llamaba Mitter, Janek Mattias Mitter. Catedrático de historia y filosofía en el instituto Bunge de Maardam.
Familiarmente le llamaban JM.
Tras darse cuenta de esos hechos, vomitó de nuevo, esta vez en la taza del retrete. Luego extrajo otras dos tabletas del tubo y telefoneó a la policía.
La celda tenía forma de L y era de color verde. Un único tono uniforme; las paredes, como el suelo y el techo. Una moderada luz diurna se filtraba por el orificio de una ventana situada en lo alto. Por las noches podía ver una estrella.
En un rincón había un lavabo y un inodoro. Una cama sujeta a la pared. Una mesa inestable con dos sillas. Una lámpara en el techo. Otra junto a la cama.
Por lo demás, había ruidos y silencios. Lo único que olía era su propio cuerpo.
El abogado se llamaba Rüger. Era alto y torcido, cojeaba ligeramente de la pierna izquierda. A juicio de Mitter, tendría cincuenta y tantos; un par de años mayor que él. Posiblemente se habría tropezado con el hijo en el instituto. Incluso le habría dado clase… era un chico pálido que tenía mal cutis y notas bastante flojas, si no recordaba mal. Haría ocho o diez años o así.
Rüger le estrechó la mano. Se la apretó largo rato y con fuerza mientras le miraba gravemente y al mismo tiempo con benevolencia. Mitter comprendió que había hecho cursos para aprender a relacionarse socialmente.
– ¿Janek Mitter?
Mitter asintió.
– Asunto complicado.
Se despojó del abrigo. Lo sacudió para quitarle el agua y lo colgó del gancho de la puerta. El vigilante cerró con doble cerrojo y desapareció por el corredor.
– Está lloviendo fuera. En realidad se está mucho mejor aquí dentro.
– ¿Tiene usted un cigarrillo?
Rüger sacó un paquete del bolsillo.
– Coja usted los que quiera. No comprendo por qué no le permiten ni siquiera fumar.
Se sentó junto a la mesa. Puso el pequeño maletín de cuero delante de él. Mitter encendió un cigarrillo, pero permaneció de pie.
– ¿No quiere usted sentarse?
– No, gracias.
– Como quiera.
Rüger abrió una carpeta marrón. Sacó unas cuantas hojas escritas a máquina y un cuaderno de notas. Presionó varias veces un bolígrafo mientras se apoyaba en la mesa con los codos.
– Asunto complicado, ya lo he dicho. Quiero dejárselo claro desde el principio.
Mitter esperó.
– Es mucho lo que habla en su contra. Por eso es importante que sea usted sincero conmigo. Si no hay una confianza total entre nosotros, no podré defenderle con el mismo éxito que… bueno, ¿me comprende?
– Sí.
– Parto también de la base de que usted no dejará de aportar puntos de vista…
– ¿Puntos de vista?
– Acerca de cómo debemos actuar. Como es natural, el que prepara la estrategia soy yo, pero de quien se trata es de usted. Usted es una persona inteligente, según parece.
– Entiendo.
– Bien. ¿Quiere usted contar lo ocurrido o prefiere que le haga preguntas?
Mitter apagó el cigarrillo en el lavabo y se sentó junto a la mesa. La nicotina le había provocado un instante de vértigo y de repente no sintió más que un gran hastío.
Hastío de la vida. De aquel abogado encorvado, de aquella celda increíblemente fea, del mal sabor de su boca y de todas las preguntas y respuestas infranqueables que tenía delante.
Página siguiente