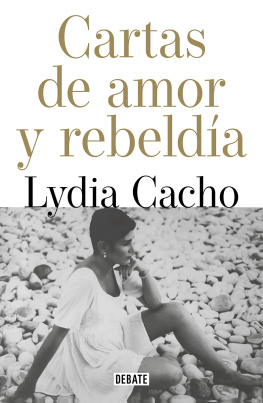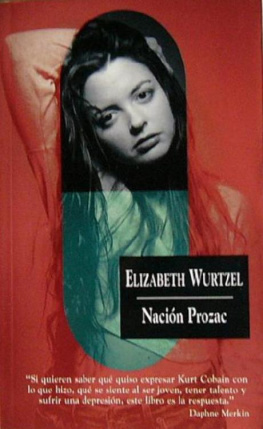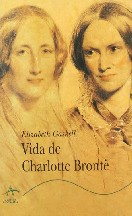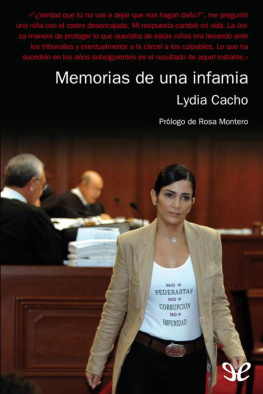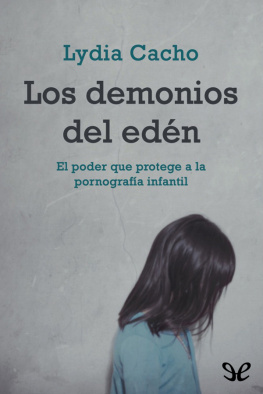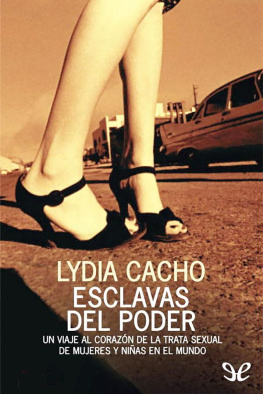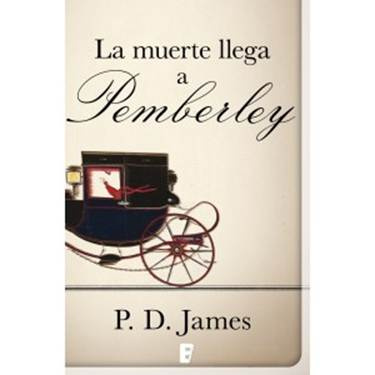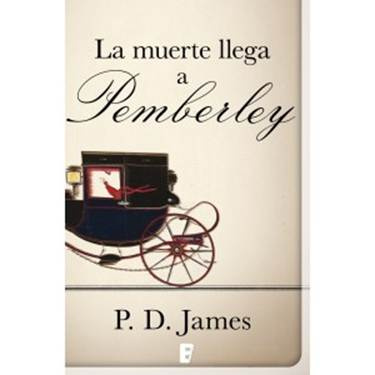
P. D. James
La muerte llega a Pemberley
Título original: Death Comes to Pemberley
Traducción de Juanjo Estrella
A Joyce McLennan, amiga y asistente personal, que mecanografía mis novelas desde hace treinta y cinco años. Con afecto y gratitud.
Debo una disculpa a la sombra de Jane Austen por implicar a su querida Elizabeth en el trauma de una investigación por asesinato, máxime porque en el capítulo final de Mansfield Park la novelista expone con gran claridad su punto de vista: «Que se espacien otras plumas en la descripción de infamias y desventuras. La mía abandona en cuanto puede esos odiosos temas, impaciente por devolver a todos aquellos que no estén en gran falta un discreto bienestar, y por terminar con todos los demás.» A mis disculpas, ella habría respondido sin duda que, de haber deseado espaciarse en temas tan odiosos, habría escrito este relato ella misma, y lo habría hecho mejor.
P. D. JAMES, 2011
Los Bennet de Longbourn
Las vecinas de Meryton, por lo general, coincidían en que el señor y la señora Bennet de Longbourn habían sido muy afortunados casando a cuatro de sus cinco hijas. Meryton, localidad pequeña que vive de su mercado, no figura en la ruta de ningún viaje de placer, pues carece de belleza, ubicación escenográfica o historia que la distinga, y su única casa digna de mención, Netherfield Park, si bien imponente, no aparece en los libros que recogen las muestras más notables de la arquitectura comarcal. La localidad cuenta con una sala de actos en la que con frecuencia se celebran bailes, pero carece de teatro, y el esparcimiento tiene lugar sobre todo en los domicilios particulares, donde el chismorreo alivia algo el aburrimiento de las cenas y las partidas de whist, que se suceden siempre en la misma compañía.
Una familia de cinco hijas casaderas atrae sin duda la atención compasiva de todos sus vecinos, en particular allí donde escasean otras diversiones, y la situación de los Bennet resultaba especialmente desafortunada. En ausencia de un heredero varón, la finca del señor Bennet pasaría al primo de este, el reverendo William Collins, que, como la señora Bennet no se privaba de lamentar en voz muy alta, podía echarlas a ella y a sus hijas de la casa estando el cuerpo de su esposo todavía caliente en la tumba. En honor a la verdad debía admitirse que el señor Collins había intentado reparar la situación en la medida de sus posibilidades. Asumiendo los inconvenientes que la decisión le acarreaba, pero con el beneplácito de su imponente patrona, lady Catherine de Bourgh, había abandonado su parroquia de Hunsford, en Kent, para visitar a los Bennet con la noble intención de tomar por esposa a una de sus cinco hijas. La señora Bennet aceptó la idea con gran entusiasmo, pero hubo de advertirle de que la mayor de ellas iba, con toda probabilidad, a prometerse en breve. Su elección de Elizabeth, la segunda en edad y belleza, había topado con el resuelto rechazo de la joven, y él se había visto obligado a buscar una respuesta más benévola en la señorita Charlotte Lucas, amiga de Elizabeth. La señorita Lucas había aceptado gustosamente su proposición, y el futuro que aguardaba a la señora Bennet y a sus hijas pareció quedar sellado, sin que, en general, sus vecinos lo lamentaran en exceso. A la muerte del señor Bennet, el señor Collins las instalaría en una de las espaciosas casas de campo de su propiedad, donde recibirían el consuelo espiritual que él les administraría, y donde se alimentarían de las sobras de las cocinas de los Collins, engordadas de vez en cuando por alguna pieza de caza o algún corte de panceta.
Sin embargo, por fortuna, los Bennet lograron escapar de aquellas dádivas. A finales de 1799, la señora Bennet podía felicitarse de ser la madre de cuatro hijas casadas. Cierto es que el matrimonio de Lydia, la menor, de solo dieciséis años, no había sido precisamente honroso. Se había fugado con el teniente George Wickham, un oficial del ejército destinado en Meryton, fuga que, se supuso, terminaría como deben terminar tales aventuras, con Lydia abandonada por Wickham, expulsada de su casa, rechazada por la sociedad y sometida finalmente a una degradación que el decoro impedía mencionar a las damas decentes. Sin embargo, y contra todo pronóstico, el matrimonio sí había llegado a celebrarse. Fue un vecino, William Goulding, el primero en propagar la noticia: se había cruzado con la diligencia de Longbourn y la señora Wickham, recién casada, había asomado la mano por la ventanilla abierta para que él le viese la alianza. A la señora Philips, hermana de la señora Bennet, le encantaba contar una y otra vez su versión de la fuga, según la cual la pareja iba de camino a Gretna Green, pero se había detenido brevemente en Londres para que Wickham informara a su madrina de su inminente boda y, a la llegada del señor Bennet en busca de su hija, la pareja había aceptado la sugerencia de la familia de que el enlace se celebrara, para conveniencia de todos, en Londres. Nadie creía aquella invención suya, pero sí se reconocía que el ingenio demostrado por la señora Philips al pergeñarla merecía, al menos, que ante ella se impostara cierta credulidad. A George Wickham, claro está, jamás volverían a aceptarlo en Meryton, no fuera a despojar a las criadas de su virtud y a los tenderos de sus beneficios, pero se convino que, si su esposa acudía a ellos, la señora Wickham sería recibida con el mismo trato educado y tolerante antes dispensado a la señorita Lydia Bennet.
Se especuló mucho sobre cómo se había acordado aquel matrimonio celebrado con retraso. La hacienda del señor Bennet apenas si generaba dos mil libras anuales, y era opinión compartida que el señor Wickham habría intentado obtener al menos quinientas, más la cancelación de todas sus deudas en Meryton y en otros lugares, antes de aceptar el enlace. El señor Gardiner, hermano de la señora Bennet, debía de haber aportado el dinero. Su prodigalidad era bien conocida, pero tenía familia, y sin duda esperaría que el señor Bennet le devolviera la suma prestada. En casa de los Lucas preocupaba considerablemente que la herencia de su yerno pudiera verse menguada en gran medida por esa necesidad, pero al constatar que no se talaban árboles, no se vendían tierras, no se prescindía de criados, y que el carnicero no parecía reacio a servir a la señora Bennet su pedido semanal, se supuso que el señor Collins y la querida Charlotte no tenían nada que temer y que, tan pronto como el señor Bennet recibiera digna sepultura, aquel podría tomar posesión de las propiedades de Longbourn seguro de que no habían sufrido merma alguna.
En cambio, el compromiso que siguió poco después de la boda de Lydia, el de la señorita Bennet con el señor Bingley, de Netherfield Park, se recibió con aprobación. No fue, precisamente, un anuncio inesperado: la admiración que el señor Bingley profesaba por Jane había quedado patente ya en su primer encuentro, que había tenido lugar durante un baile de gala. La belleza, la amabilidad, y el ingenuo optimismo de la señorita Bennet sobre la naturaleza humana, que la llevaba a no hablar nunca mal de nadie, la convertían en la preferida de muchos. Pero pocos días después de que se anunciara el compromiso de su hija mayor con el señor Bingley, se propagó la noticia de un triunfo aún mayor para la señora Bennet, triunfo que, en un primer momento, fue acogido con incredulidad. La señorita Elizabeth Bennet, su segunda hija, iba a casarse con el señor Darcy, propietario de Pemberley, una de las grandes mansiones de Derbyshire, y quien, según se rumoreaba, disponía de una renta de diez mil libras anuales.
Era del dominio público en Meryton que la señorita Lizzy odiaba al señor Darcy, sentimiento generalmente compartido por las damas y los caballeros que habían participado en el primer baile de gala al que el señor Darcy asistió en compañía del señor Bingley y sus dos hermanas, y durante el cual dio muestras inequívocas de su carácter orgulloso y del desdén arrogante que sentía por los presentes, dejando claro, a pesar de que su amigo, el señor Bingley, le instara a ello, que ninguna de las asistentes era digna de ser su pareja de baile. En efecto, cuando sir William Lucas le presentó a Elizabeth, Darcy declinó bailar con ella, y confió después al señor Bingley que no era lo bastante bonita como para tentarlo. Se dio por sentado que ninguna mujer podría alcanzar la felicidad ejerciendo de señora Darcy, pues, como comentó Maria Lucas, «¿quién querría contemplar ese rostro tan desagradable frente a una, durante el desayuno, el resto de su vida?».
Página siguiente