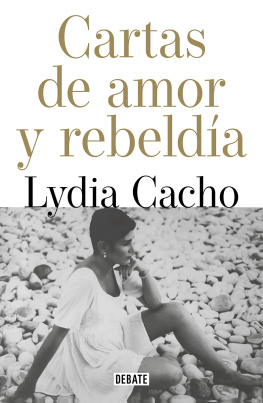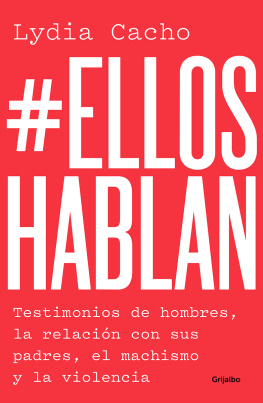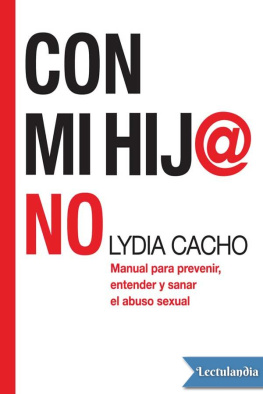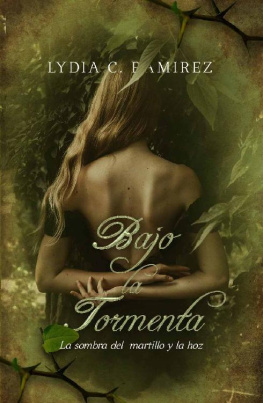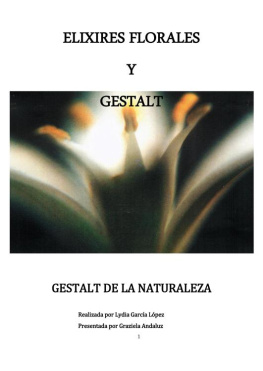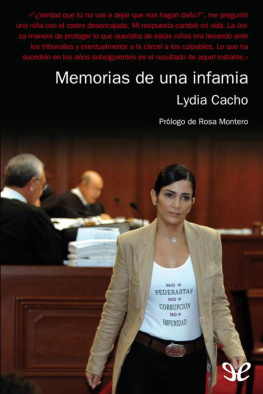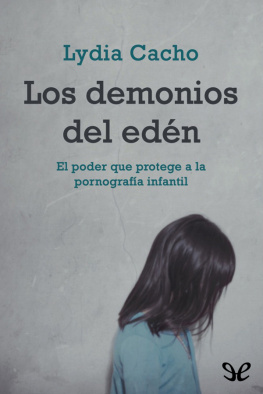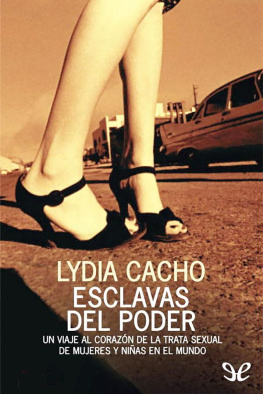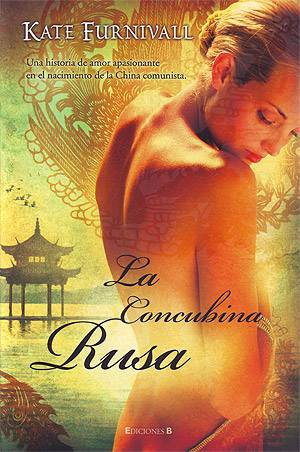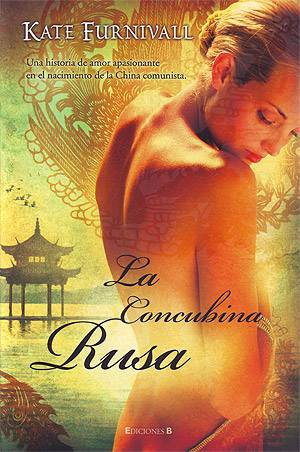
Kate Furnivall
La Concubina Rusa
Título original: The Russian Concubine, 2007
Traducción: Juanjo Estrella
La Concubina, 1
En memoria de mi madre, Lily Furnivall,
cuya historia ha inspirado la mía.
Con amor

Agradezco inmensamente, en primer lugar, a Joanne Dickinson, de Little, Brown, por su entusiasmo y compromiso, y a Teresa Chris por su fe inalterable en el libro. Muchas gracias también a Alia Sashniluc por proporcionarme el léxico ruso con tanto ahínco, y a Yeewai Tang por ayudarme tan generosamente con el chino.
Doy muchas gracias a Richard por abrir la puerta de mi mente que me llevó a China, y a Edward y a Liz por su valiosísimo apoyo.
También me gustaría agradecer al Brixham Group por escuchar mis temores y brindarme buenos consejos, y a Barry y a Ann por sacarme a jugar cuando lo necesitaba.
Y, sobre todo, deseo expresar una gratitud inmensa a Norman, por sus ideas, su apoyo y todo el café que me ha preparado.
Rusia, diciembre de 1917
El tren chirrió hasta detenerse. La locomotora, jadeante, lanzó al cielo blanco una nube de vapor grisáceo, y los veinticuatro vagones de carga de los que tiraba traquetearon y crujieron hasta quedar inmóviles, silenciosos. En la quietud de aquel paisaje helado, vacío, resonaron cascos de caballos y órdenes pronunciadas a gritos.
– ¿Por qué paramos? -preguntó en un susurro Valentina Friis a su marido.
Su aliento, como una cortina de hielo, dibujó volutas entre ambos. Exhausta, se le ocurrió que aquélla era la única parte de su cuerpo a la que aún quedaban fuerzas para moverse. Volvió a agarrarle la mano con fuerza, no para entrar en calor, sino porque necesitaba saber que seguía ahí, a su lado. El negó con la cabeza, con el rostro azul de frío, pues se había quitado el abrigo para arropar con él a la niña que dormía en sus brazos.
– Este no es el fin -dijo.
– Prométemelo -musitó ella.
Su esposo esbozó una sonrisa, y juntos se arrimaron a los listones de madera basta de un vagón que se usaba para el transporte de reses, y acercaron los ojos a las finas rendijas que quedaban entre tablón y tablón. A su alrededor, otros hacían lo mismo. Ojos desesperados, ojos que ya habían visto demasiado.
– Pretenden matarnos -declaró con voz neutra el hombre de barba que se encontraba a la derecha de Valentina. Llevaba el gorro de astracán calado hasta las orejas, y hablaba con un marcado acento georgiano-. Si no, ¿por qué se habrían detenido en medio de la nada?
– Dios te salve, María, Madre de Dios, protégenos.
Era el lamento de una anciana que seguía acurrucada sobre el suelo sucio, envuelta en tantos chales que parecía un buda pequeño y gordo, aunque debajo de todas aquellas capas de ropa maloliente apenas latía un saco de piel y huesos.
– No, babushha -insistió otra voz masculina, que provenía del fondo del vagón, donde el viento gélido se colaba sin tregua por entre los listones, llenando sus pulmones del hálito de Siberia-. No, tiene que ser el general Kornilov. Él sabe que viajamos en este tren de carga, olvidados de la mano de Dios, hambrientos. Y no permitirá que muramos. Es un gran comandante.
Un murmullo de aprobación recorrió el racimo de rostros demacrados, y a los ojos sin brillo asomó el destello de una esperanza. Un muchacho de pelo rubio muy sucio, que llevaba mucho rato tendido, inerte, en una esquina, se puso en pie y, aliviado, se echó a llorar. Hacía mucho que nadie malgastaba sus fuerzas en llantos.
– Dios te oiga -imploró un hombre tuerto que llevaba un vendaje manchado de sangre sobre el muñón de un brazo. De noche gemía y gemía en sueños, pero de día se mostraba callado y tenso-. Estamos en guerra -añadió, secamente-. El general Kornilov no puede estar en todas partes.
– Insisto. Está aquí. Ya lo verán.
– ¿Tiene razón, Jens? -preguntó Valentina, alzando el rostro para mirar a su marido. A sus veinticuatro años, era menuda y frágil, pero poseía unos ojos oscuros, sensuales, capaces de lograr, durante unos momentos, que un hombre olvidara el frío y el hambre que le devoraba las entrañas, o el peso de una criatura en sus brazos. Jens Friis tenía diez más que ella, y temía que, si los soldados bolcheviques errantes se fijaban en su hermoso rostro, aunque fuera un instante, estuviera perdida. Inclinó la cabeza y le rozó la frente con los labios.
– Pronto lo sabremos -se limitó a responder.
La barba roja de su mejilla sin afeitar rascó los labios cortados de Valentina, que de todos modos agradeció el contacto, y el aroma de su cuerpo sin lavar, pues le recordaba que no había muerto ni estaba en el infierno. Porque eso era exactamente lo que aquello parecía; la idea de que aquel viaje de pesadilla, recorriendo miles de kilómetros a través del hielo y la nieve, durara para siempre, toda la eternidad, y fuera la condena cruel que se había ganado por desobedecer a sus padres, la acechaba de día y de noche, cuando estaba despierta y cuando conciliaba el sueño.
De pronto, la gran puerta corredera del vagón se abrió, y unas voces ásperas gritaron: «Vse is vagona, bistro!» ¡Fuera de los vagones!
La luz cegó a Valentina. ¡Había tanta luz! Después de la penumbra constante del interior, de aquel mundo en perpetuo crepúsculo, la luz corrió hacia ella desde la inmensa bóveda celeste, rebotó en la nieve y la privó de visión. Parpadeó varias veces, y se obligó a fijarse bien en la escena que se desarrollaba a su alrededor.
Lo que vio le heló la sangre.
Una hilera de rifles. Todos apuntando directamente a los pasajeros harapientos que descendían del tren y se apretujaban en grupos, con los abrigos bien pegados al cuerpo, para ahuyentar el frío y el temor. Jens se acercó a la anciana para ayudarla a bajar, pero antes de agarrarle la mano alguien la empujó desde atrás, y la mujer cayó sobre la nieve, boca abajo. No emitió el menor sonido, ni un grito. Pero el soldado que había abierto la puerta del vagón la puso en pie al momento, zarandeándola con la misma indiferencia con que un perro zarandea un hueso.
Valentina intercambió una mirada con su esposo. Sin palabras, bajaron a la niña del hombro de Jens y la colocaron entre los dos, ocultándola entre los pliegues de sus abrigos largos mientras avanzaban, juntos.
– ¿Mamá? -Fue un susurro. Aunque sólo tenía cinco años, la pequeña ya había aprendido la necesidad del silencio. De la quietud.
– Shhh, Lydia -murmuró Valentina, que a pesar de todo no pudo evitar bajar la vista para mirar a su hija. Lo único que vio fueron unos ojos grandes, castaños, en un rostro palidísimo y con forma de corazón, y unos pies calzados con botines, cubiertos de nieve. Se arrimó más a su esposo, y el rostro desapareció. Sólo la manita que se aferraba a la suya le decía que su hija seguía ahí.
Aquel señor de Georgia que iba en el vagón estaba en lo cierto: se hallaban en medio de la nada. Un paisaje olvidado de la mano de Dios, donde no había más que nieve, y hielo, y alguna roca ocasional, azotada por el viento, negra, resplandeciente. En la lejanía, una hilera de árboles esqueléticos se alzaba como recordatorio de que la vida era posible incluso allí. Pero ése no era lugar para vivir. Ni para morir.
Los hombres a caballo no parecían miembros de un ejército. Nada remotamente similar a los oficiales elegantes que Valentina solía encontrarse en los salones de baile y en las troikas de San Petersburgo, o patinando sobre hielo en el Neva, presumiendo de uniforme nuevo y modales impecables. Esos hombres eran distintos, ajenos por completo al mundo de elegancia que ella había dejado atrás. Esos hombres eran hostiles. Peligrosos. Unos cincuenta se habían distribuido a lo largo del tren, al acecho, hambrientos como lobos. Se protegían del frío con abrigos de muy distinto pelaje, algunos negros, otros grises, uno de un verde intenso. Pero todos sostenían los mismos rifles alargados, y observaban con idéntica expresión de odio.
Página siguiente