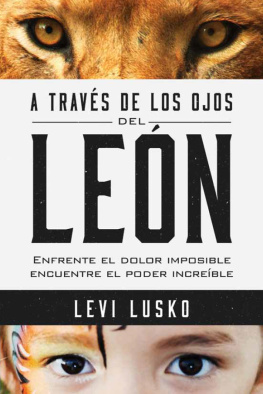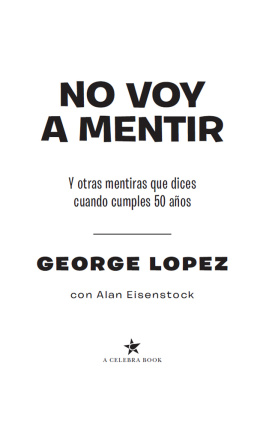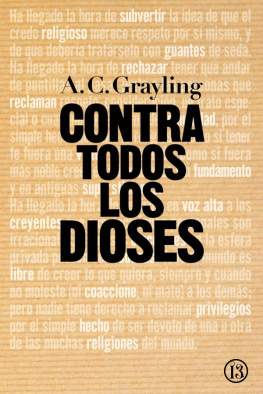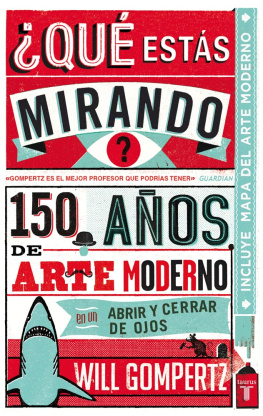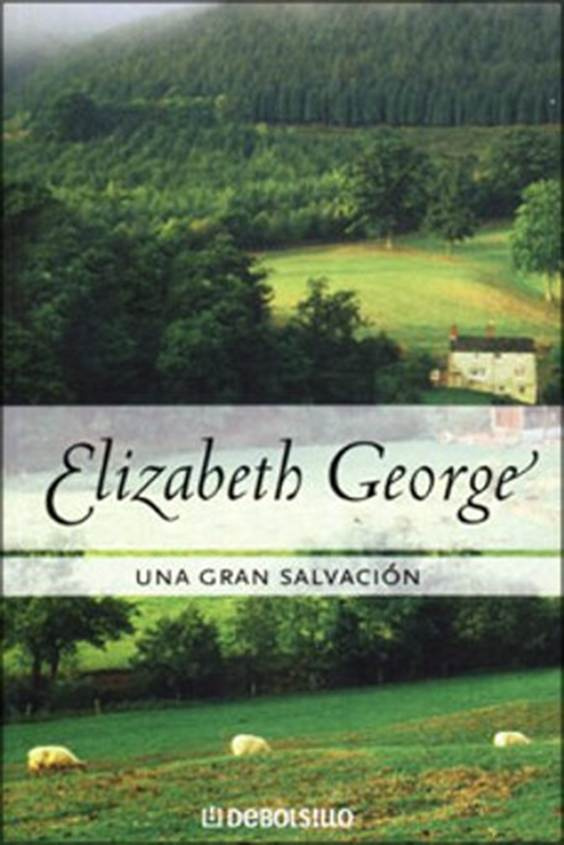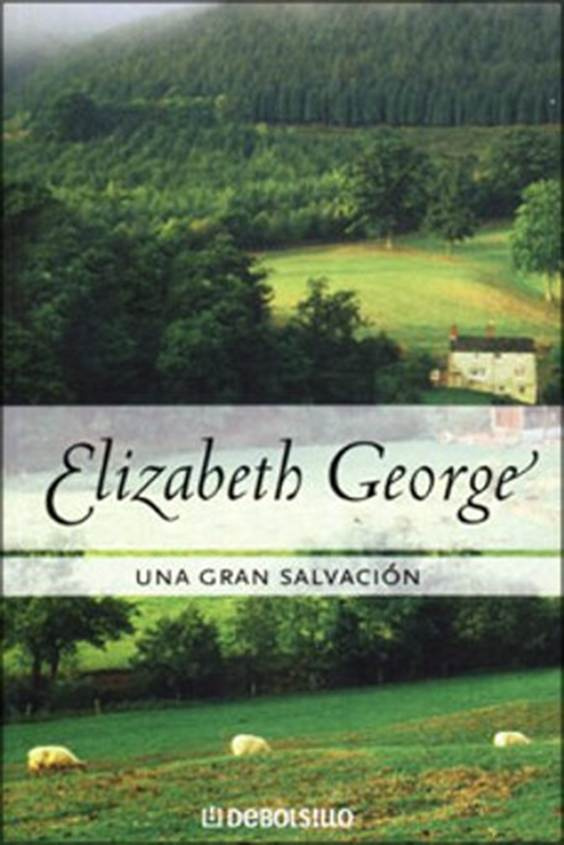
Elizabeth George
Una gran salvación
Inspector Lynley 1
Era un despropósito de la peor especie. Estornudó de una manera ruidosa, húmeda, totalmente imperdonable, en el rostro de la mujer. Llevaba tres cuartos de hora aguantándose, rechazando el estornudo como si fuera la vanguardia de Enrique Tudor en la batalla de Bosworth, pero al final se rindió, y después de hacerlo, para empeorar las cosas, empezó a hacer ruido con la nariz.
La mujer se lo quedó mirando. Era una de esas damas cuya presencia siempre le hacía sentirse como un imbécil. Medía más de metro ochenta y su atuendo, mal armonizado, revelaba la característica despreocupación indumentaria de la clase alta británica. De edad indefinida, intemporal, le escudriñaba con sus ojos azules, fríos como la hoja de una navaja, la clase de ojos que hacían saltar las lágrimas a muchas criadas cuatro décadas atrás. Debía de tener bastante más de sesenta años, quizás bordeaba los ochenta, pero nadie podría decirlo con exactitud. Permanecía erguida en su asiento, las manos entrelazadas sobre el regazo, en una postura aprendida en el colegio de señoritas que no permitía ni el menor movimiento propicio a la comodidad.
No le quitaba los ojos de encima, la mirada fija primero en el alzacuellos y luego en la nariz que goteaba de una manera evidente.
Disculpe, señora, le pido mil perdones. No permitamos que una pequeña inconveniencia, como un estornudo, se interponga en una amistad como la nuestra.
Siempre era muy divertido cuando entablaba conversaciones mentales. Sólo cuando hablaba en voz alta todo se embrollaba de un modo terrible.
Volvió a emitir un ruido nasal y ella le miró de nuevo. ¿Por qué diablos viajaba aquella mujer en segunda clase? Había subido al tren en Doncaster, como una rechinante Salomé ataviada con algo más que siete velos, y durante el resto del viaje se había dedicado alternativamente a sorber el café tibio y maloliente que servían en el ferrocarril y mirarle con una desaprobación que gritaba “Iglesia de Inglaterra” a la menor oportunidad.
Y entonces, el estornudo. Una conducta impecablemente correcta desde Doncaster hasta Londres podría haber excusado, hasta cierto punto, su catolicismo romano a los ojos de la mujer. Pero ¡ay!, el estornudo le condenó para siempre.
– Eh… ah… si me disculpa usted…
No había manera. Tenía el pañuelo en el fondo del bolsillo y para sacarlo habría tenido que soltar el viejo maletín que reposaba sobre sus rodillas, lo cual era impensable. La dama tendría que comprender. No se trata de una falta de etiqueta, señora; lo que tenemos entre manos es un ASESINATO. Subrayó este pensamiento produciendo un fuerte ruido con la nariz.
Al oírle, la mujer adoptó una postura todavía más correcta, tensando todas las fibras de su cuerpo para expresar desaprobación. Su mirada lo decía todo, era una crónica de sus pensamientos, y él podía leerlos uno a uno: hombrecillo despreciable y patético que no tiene menos de setenta y cinco años y, desde luego, los aparenta; encarna todo lo que se puede esperar de un sacerdote: tres cortes en la cara por no haber puesto cuidado al afeitarse, una miga de la tostada del desayuno alojada en una comisura de la boca, un traje negro brillante por el uso y con remiendos en los codos y los extremos de las mangas, un sombrero aplastado y polvoriento. ¡Y ese horrible maletín en su regazo! A partir de Doncaster había actuado como si la mujer hubiera subido al tren con la intención expresa de arrebatárselo y arrojarlo por la ventanilla. ¡Señor!
La dama suspiró y desvió la mirada como si buscara salvación, pero no parecía haberla. La nariz del hombre siguió goteando hasta que… la lentitud del tren anunció que por fin se aproximaban al final del viaje.
La mujer se puso en pie y le azotó con una última mirada.
– Por fin entiendo a qué se refieren ustedes, los católicos, con eso del purgatorio -dijo entre dientes, antes de salir al pasillo y apresurarse hacia la puerta del vagón.
– Oh, señora -musitó el padre Hart-, supongo que yo, realmente…
Pero la mujer había desaparecido. El tren se detuvo completamente bajo el techo abovedado de la estación de Londres. Era el momento de llevar a cabo aquello que había ido a hacer a la ciudad.
Miró a su alrededor para asegurarse de que no olvidaba nada, precaución inútil, puesto que había salido de Yorkshire sin más equipaje que aquel maletín que no soltaba ni un momento. A través de la ventanilla, echó un vistazo a la espaciosa estación de King Cross.
Se habría sentido mejor en una estación como la de Victoria, con sus viejos y agradables muros de ladrillo, sus puestos de venta y sus músicos ambulantes, éstos últimos siempre ojo avizor para no tropezarse con los guardias municipales. Pero King’s Cross era muy distinta: largas extensiones de suelo embaldosado, anuncios seductores colgados del techo, kioscos, confiterías, hamburgueserías y tanta, tantísima gente -mucha más de la que había esperado encontrar- formando colas para adquirir billetes, comiendo apresuradamente un tentempié mientras se dirigían a los trenes, discutiendo, riendo, dándose besos de despedida. Gentes de todas las razas y colores. Qué diferente era aquella estación. Pensó que quizás no podría soportar el ruido y la confusión.
– ¿Qué, padre? ¿Sale o piensa pasar aquí toda la noche?
Alarmado, el padre Hart miró el rostro rubicundo del mozo del tren, el mismo que por la mañana, cuando el tren salió de York, le había ayudado a encontrar su asiento. Era un agradable rostro norteño, con una indefinida cantidad de capilares que se rompían cerca de la epidermis, curtida por los vientos de los páramos.
– ¿Eh…? Ah, sí… Supongo que he de bajar. -El padre Hart hizo un esfuerzo decidido para moverse de su asiento-. Hacía años que no visitaba Londres -añadió, como si esta observación explicara, de alguna manera, su renuencia a bajar del tren.
El mozo aprovechó la oportunidad para ofrecer sus servicios.
– Permítame que le ayude. ¿Cuál es su maleta?
– Sólo tengo este maletín -dijo el padre Hart, ignorando la mano extendida del hombre. Ya podía notar el sudor en las palmas, las axilas, las ingles y la parte posterior de las rodillas. Se preguntó cómo se las arreglaría para aguantar durante la jornada.
Se dio cuenta de que el mozo lo miraba con curiosidad y luego posaba la mirada en el maletín, cuya asa apretó con fuerza. Tensó el cuerpo, confiando en que eso le proporcionaría resolución, pero lo único que consiguió fue un doloroso calambre en el pie izquierdo. Gimió mientras la intensa punzada llegaba a su cenit.
– A lo mejor no debería viajar solo -comentó el mozo con inquietud-. ¿Está seguro de que no necesita ayuda?
La necesitaba, desde luego, pero nadie podía facilitársela. Ni él mismo podía ayudarse.
– No, no. Ahora mismo me marcho. Ha sido usted muy amable al ayudarme a encontrar mi asiento en la confusión inicial.
El mozo le interrumpió con un ademán.
– No tiene importancia. Mucha gente no sabe que los asientos están reservados. No hemos fastidiado a nadie, ¿verdad?
– No, supongo que no…
El padre Hart aspiró hondo y retuvo el aliento. Se dijo que tenía que recorrer el pasillo hasta la puerta, salir e ir en busca del metro. Nada de eso podía ser tan insuperable como parecía. Se encaminó a la salida arrastrando los pies. El maletín, que sujetaba con ambas manos sobre su estómago, rebotaba a cada paso.
– Eh, padre -dijo el mozo a sus espaldas-. La puerta es un poco pesada. Permítame que se la abra.
Se hizo a un lado para dejar pasar al mozo. Dos empleados del ferrocarril, de aspecto hosco, entraban ya por la puerta trasera, con sacos para desperdicios al hombro, dispuestos a preparar el tren para su regreso a York. Eran paquistaníes, y aunque hablaban en inglés, su acento impedía al padre Hart entender una sola palabra de lo que decían. Esto le llenó de temor. ¿Qué hacía allí, en la capital de la nación, cuyos habitantes eran extranjeros inmigrantes que le miraban de un modo turbio y hostil? ¿Qué insignificante bien esperaba hacer allí? ¿Qué era aquella tontería? ¿Quién habría creído jamás…?
Página siguiente