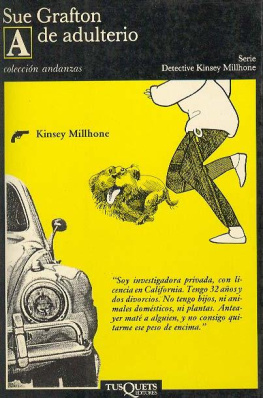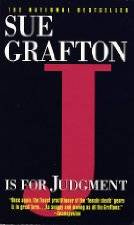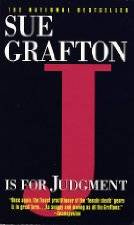
Alfabeto Del Crimen
Título original: «J» is for Judgment
© de la traducción: Antonio-Prometo Moya, 1994
Para Torchi Gray en honor de una amistad que comenzó
con un collage de judías verdes… suyo, no mío.
Western Kentucky State Teacher's College,
Bowling Green, Kentuchy, 1957
La autora La autora desea agradecer a las siguientes personas la inapreciable ayuda que le han prestado: Steven Humphrey; Jay Schmidt; B.J. Seebol, doctor en derecho; Tom Huston, de Yates Seacost; jefe de subinspectores Richard Bryce, sargento Patrick Swift y subinspector Paul Higgason, de la Penitenciaría del Condado de Ventura; teniente Bruce McDowell, de la división de custodias de la Comisaría del Sheriff del Condado de Ventura; Steven Stone, juez presidente de la Sala de Apelaciones del estado de California; Joyce Spizer, de Insurance Investigations Inc.; Mike Love y Burt Bernstein, doctores en derecho, de Chubb-Sovereign Life; Lynn McLaren; William Kurta, de Tri-County Investigations; Lawrence Boyers, de Virginia Farm Bureau Insurance Services; John Mackall, abogado; Jill Weissich, abogada; Joyce McAlister, abogada de la Oficina Jurídica del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York; Diana Maurer, ayudante del fiscal general del estado de Colorado; Janet Hukill, agente especial del FBI; Larry Adkisson, investigador veterano del fiscal del distrito judicial número dieciocho; Peter Klippel, de Doug's Bougs Etc.; Frank Minschke; Nancy Bein; y Phil Stutz.
Y mi especial agradecimiento a Harry y Megan Montgomery, cuya goleta, The Captain Murray, juega un papel fundamental en esta novela.
A simple vista nadie creería que hubiese conexión alguna entre el asesinato de aquel hombre y los acontecimientos que cambiaron mi concepción de la vida. A decir verdad, los hechos relacionados con Wendell Jaffe no tenían nada que ver con la historia de mi familia, pero los homicidios muy raras veces son sucesos aislados y nadie ha dicho nunca que las revelaciones tengan que darse de manera lineal. Mi investigación sobre el pasado del muerto fue lo que motivó las pesquisas sobre el mío propio y al final me resultó muy difícil separar las dos historias. Lo trágico de la muerte es que no puede cambiar nada. Lo trágico de la vida es que nada permanece igual. Todo empezó con un telefonazo, no para mí, sino para Mac Voorhies, uno de los vicepresidentes de la compañía de seguros La Fidelidad de California, para la que yo trabajaba antaño.
Me llamo Kinsey Millhone. Soy investigadora privada con autorización para ejercer en California y tengo el centro de operaciones en Santa Teresa, que está a ciento cincuenta kilómetros al norte de Los Angeles. Mi vinculación con Seguros LFC había terminado en diciembre del año anterior y en el ínterin no se había presentado ninguna oportunidad para volver a State Street número 903. Durante los últimos siete meses me habían cedido un despacho en el bufete de Kingman e Ives. Lonnie Kingman se dedica sobre todo a los casos criminales, pero también le gustan las complejidades de los casos relacionados con los daños y perjuicios involuntarios y los fallecimientos de muerte antinatural. Hace años que recurro a él cuando necesito asesoría jurídica. Es un nombre bajo y corpulento, practica el culturismo y siempre está dispuesto para pelear. John Ives es el espíritu sereno que prefiere los desafíos intelectuales de las apelaciones. Soy la única persona que conozco que no tiene por costumbre despreciar a todos los abogados del mundo. Además, por si alguien quiere saberlo, me gustan los polis; todos los que estén entre mí y la anarquía.
El bufete de Kingman e Ives abarca toda la planta superior de un pequeño edificio del centro. En él trabajan Lonnie, su socio John Ives y un abogado llamado Martin Cheltenham, que es el mejor amigo de Lonnie. El grueso del trabajo diario lo llevan dos secretarias, Ida Ruth y Jill. Además tenemos una recepcionista que se llama Alison y un pasante que se llama Jim Thicket.
El despacho al que me mudé había sido antes una sala de reuniones con una cocina improvisada. Cuando Lonnie se hizo con el último despacho que quedaba libre en el segundo piso, hizo habilitar otra cocina y un cuarto para la fotocopiadora. En mi despacho hay espacio suficiente para el escritorio, la silla giratoria, los archivadores, un pequeño frigorífico y una cafetera de filtro; también hay un amplio cuarto trastero que está lleno de cajas de embalar y que no he abierto desde la mudanza. Aparte de las dos líneas telefónicas que comparto con el resto del personal, dispongo de otra privada. Aún conservo el viejo contestador automático, aunque Ida Ruth me coge los encargos en caso de necesidad. Hubo un tiempo en que traté de encontrar otro despacho en alquiler. Había ahorrado suficiente dinero para costearme el traslado. Durante el epílogo de un caso en el cual había trabajado antes de Navidad cayó en mis manos un cheque de veinticinco mil dólares. Abrí una cuenta bancaria y comenzó a producirme intereses. Entonces comprendí que vivía casi en el mejor de los mundos posibles. Tenía un despacho muy bien situado y era estupendo trabajar con personas a mi alrededor. Uno de los escasos inconvenientes de vivir sola es que, cuando sales, no hay nadie a quien puedas decir adónde vas. Al menos ahora, los compañeros y compañeras del bufete conocían mi paradero en todo momento y siempre podía ponerme en contacto con ellos si necesitaba ayuda.
Durante la última hora y media de aquella mañana de lunes de mediados de julio había hecho varias llamadas telefónicas relacionadas con la localización de cierta persona. Un detective privado de Nashville me había escrito para pedirme que comprobara las fuentes de información locales para dar con el paradero del ex marido de su cliente; se había descuidado en el pago de la pensión de los hijos y los atrasos se elevaban ya a seis mil dólares. Se creía que el sujeto en cuestión había salido de Tennessee en dirección a California con la intención de instalarse en algún lugar de los condados de Perdido o Santa Teresa. Me habían dado su nombre, la dirección anterior, la fecha de nacimiento, el número de la Seguridad Social e instrucciones de seguir cualquier pista que encontrase. También me habían proporcionado la marca y modelo del último vehículo que se le había visto conducir, así como el número de matrícula, que era de Tennessee. Ya había escrito dos cartas a Sacramento, que es la capital del estado de California: una para pedir información sobre el permiso de conducir del desaparecido y otra para averiguar si estaba registrada a su nombre la camioneta Ford de 1983 que conducía. A continuación me había dedicado a llamar a distintas compañías de servicios de la zona para saber si habían efectuado últimamente alguna operación a nombre del individuo. Hasta el momento todo había quedado en agua de borrajas, pero el trabajo me complacía. Por cincuenta dólares la hora, era capaz de hacer cualquier cosa.
Alison me llamó por el interfono y pulsé el botón de forma automática.
– ¿Sí?
– Tienes visita -dijo. Alison tiene veinticuatro años y es un torbellino. Tiene el pelo rubio hasta la cintura, sólo compra ropa de la talla 34 y los puntos que pone sobre las íes de su nombre tienen forma de corazón o de margarita, según su estado de ánimo en aquel momento, que siempre es excelente. A juzgar por el tono su voz parecía que me hablaba por uno de aquellos «teléfonos» que los niños de antaño construían con dos botes de conserva unidos por un cordel-. Un tal Voorhies, que tiene un seguro en La Fidelidad de California.
Al igual que en los tebeos, me imaginé con un signo de interrogación dibujado sobre mi cabeza. Hice un gesto de asombro y pegué la boca al aparato.
Página siguiente