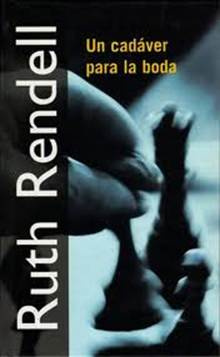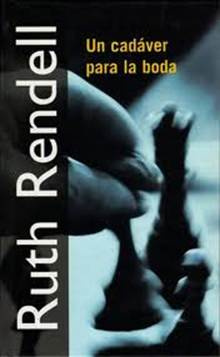
Ruth Rendell
Un Cadáver Para La Boda
The Best Man To Die, 1969
Jack Pertwee debía casarse al día siguiente, y los del club de dardos de Kingsmarkham se habían reunido en el Dragón para brindarle lo que George Carter denominó «una despedida».
– No me gusta cómo suena eso, George -protestó Jack. Se trata de mi boda, no de mi entierro.
– ¿Qué diferencia hay?
– Muy gracioso. Te has ganado otra cerveza. -Jack hizo ademán de acercarse a la barra, pero el presidente del club de dardos le detuvo.
– Esta ronda me toca a mí, Jack. No hagas caso a George. Marilyn es una chica estupenda, y tú eres un hombre afortunado. Sé que todos estarán de acuerdo conmigo si digo que no hay nadie aquí a quien no le gustase estar en tus zapatos mañana.
– Prefiero el pijama -dijo George-. Deberías verlo: pantalón de nailon negro y camisa de kárate. ¡Dios!
– Ahórrate los chistes verdes, George.
– ¿Qué les pongo, caballeros? -preguntó pacientemente el camarero-. ¿Lo mismo?
– Lo mismo, Bill, y sírvete una. No le escuches, Jack. El hombre es un animal monógamo y nadie en la tierra puede estropear un matrimonio feliz; sobre todo si empieza con tan buen pie como el tuyo con Marilyn. Un dinerito en la caja postal, un pisito acogedor y nada que reprocharse el uno al otro.
– ¿Tú crees? -Jack deseaba terminar pronto con lo del buen pie y los reproches. El sermón del presidente le había traído a la memoria la breve y sin embargo demasiado extensa charla que él y Marilyn habían tenido que soportar dos días antes en el despacho del párroco. Se bebió la cerveza de un trago y miró incómodo a su alrededor.
– Los primeros diez años son los peores -oyó decir a alguien, y se volvió, repentinamente molesto.
– ¡Maldita sea! -espetó-. Menuda pandilla. Es curioso que justamente sean los solteros quienes no tengan nada bueno que decir sobre el matrimonio.
– Cierto -convino el presidente-. Lamento que no haya por aquí unos cuantos maridos que me respalden, ¿verdad, Jack? Sólo Charlie Hatton. He ahí un ux… ux… ¿cómo se dice?
– No lo sé ni me importa. Tú y tus malditas palabras. Esto es una despedida de soltero, no un mitin. Lo que necesitamos es alguien que anime la fiesta.
– Alguien como Charlie. Por cierto, ¿dónde está?
– Dijo que llegaría tarde. Venía con el camión desde Leeds.
– Habrá pasado primero por su casa.
– No, Charlie no me haría eso. Lo último que me dijo el miércoles fue: «Jack, estaré en tu fiesta del viernes aunque tenga que pelearme con Lilian. Le he dicho que no me espere levantada.» Seguro que pasa primero por aquí.
– Confío en que no le haya ocurrido nada malo.
– ¿Cómo qué?
– Bueno, ya le han secuestrado el camión dos veces, ¿no?
– Hablas como una vieja chocha, George -protestó Jack, pero también él comenzó a inquietarse. Eran las nueve y media y sólo faltaba una hora para que cerraran el Dragón. Charlie iba a ser su padrino. Menuda boda iban a tener si el padrino era hallado a medianoche en algún lugar de las Midlands con la cabeza abierta.
– Terminaos la cerveza -dijo el chistoso del club de dardos- y os contaré el de la chica que se casó con un marinero.
– Lo conozco -repuso tristemente Jack.
– No, éste no lo conoces. Bill, otra ronda, por favor. Una chica está a punto de casarse y la noche antes de la boda su madre le dice: «Sobre todo, no le dejes que…»
– Para el carro. Ahí llega Charlie.
Todos los miembros del club de dardos eran hombres corpulentos, más de metro ochenta de estatura, pero Charlie Hatton era menudo, de rostro moreno y ojos brillantes y penetrantes. Se miraron astutamente antes de que Charlie sonriera. Entonces mostró una dentadura blanca y perfecta que, de los presentes, sólo Jack sabía que era falsa. A Charlie le violentaba la idea de llevar dentadura postiza a los treinta -¿porqué toda esa leche y zumo de naranja de tiempos de la guerra no le habían pertrechado para la vida como a sus coetáneos?-, pero no le importaba que Jack lo supiera. No le importaba lo que Jack supiera de él, dentro de lo razonable, bien que ya no confiaba en su amigo tan ciegamente como cuando iban juntos a la escuela primaria de Kingsmarkham. Eran amigos. En otra época y en otra sociedad la gente habría dicho que se amaban. Eran David y Jonatás, pero si alguien hubiese insinuado semejante cosa, Jack le habría partido la nariz y Charlie… en fin. Todos los bebedores del Dragón pensaban, no sin cierto orgullo, que Charlie era capaz de cualquier cosa.
Marilyn Thompson era la amiga íntima de la esposa de Charlie. Éste iba a ser el padrino de boda de Jack y contaba con que algún día lo sería también del primer hijo de Jack. Lo habían hablado con una copa en la mano cientos de veces, como muchachos, como adolescentes, como hombres, para luego salir al mismo cielo estrellado y caminar codo con codo por High Street, la calle donde cada casa era un hito y cada rostro parte de una historia compartida. No les habría importado que esa noche no hubiese nadie en el bar salvo ellos dos. Los demás eran más que fondo y audiencia Esta noche Jack estaba cruzando un umbral, muriendo un poco, y como siempre Charlie, moriría con él.
Si tales emociones se revolvían realmente bajo su coronilla lampiña, Charlie no dio muestra de ello. Con una sonrisa amplia en los labios, palmeó cariñosamente la espalda de Jack y elevó la mirada para posarla en la cara encarnada y atractiva del novio.
– Lo he conseguido, viejo amigo. Mi hermano Jonatás, que tan bueno ha sido conmigo. Tu amor por mí fue maravilloso, superior al amor de las mujeres.
– Sabía que vendrías -dijo Jack con el corazón colmado de júbilo-. De no haberlo conseguido, jamás te lo habría perdonado. ¿Qué quieres tomar?
– Por lo pronto, paso del pipí de mosquito. Llevo once horas conduciendo. No seas canalla y pide unos whiskys.
– No me has dado tiempo. Yo…
– Guarda eso. Estaba bromeando, ya me conoces… Siete whiskys dobles, Bill, y no me mires así. He dejado el camión en el almacén y volveré a casa andando, si es eso lo que te preocupa. ¡Te deseo lo mejor, Jack, y que todos tus problemas sean pequeños!
Charlie había abierto la cartera con gesto triunfal, asegurándose de que su contenido fuera apreciado por todos los parroquianos. El sobre con la paga estaba allí, cerrado, pero no lo abrió. Sacó un billete de un grueso fajo sujeto con una goma y pagó la ronda.
– ¡Hay que ver cómo viven los ricos! -exclamó George Carter.
– ¿Insinúas algo?
– Tranquilo, hombre. Debería hacerme mirar el cerebro, todo el día clasificando cartas cuando podría estar ganando fajos como ése con los camiones.
– Tú sabrás, es tu cerebro. Llévaselo a un mecánico si te molesta.
– Ya basta -intervino el del chiste-. Estaba a punto de contar lo que le dice la madre a la muchacha el día antes de su boda con el marinero.
– ¿La boda de quién? -preguntó Charlie-. ¿De la madre? Un poco tarde, ¿no te parece? Está bien, está bien, sólo bromeaba. Pero Jack y yo oímos ese chiste el último año de colegio. Y el marinero le dijo: «Como quieras, pero si no lo hacemos nunca tendremos hijos.» ¿Era eso? ¿Un soborno?
– Gracias y buenas noches.
– No te pongas así -intervino Jack. Charlie tenía el don de sacar de quicio a la gente. Curiosamente, Jack nunca se indisponía con él-. Esta ronda me toca a mí.
– Ni lo sueñes, Jack. Otra ronda de dobles, Bill. Jack, he dicho que lo guardes. Puedo pagarlo, tengo mucho más, He llegado tarde y he de recuperar el tiempo perdido.
– Yo paso -dijo el hombre cuyo chiste Charlie había estropeado. Tras dar una suave palmada al hombro de Jack, se despidió mientras el resto bebía su whisky en medio de un silencio incómodo.
Página siguiente