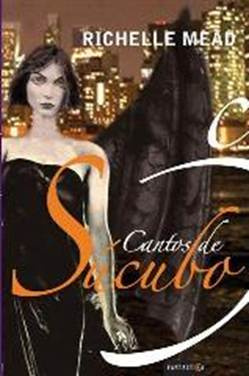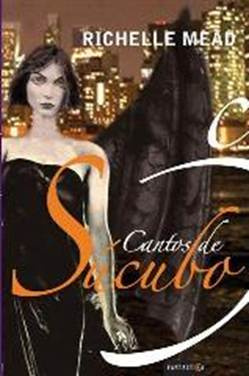
Cantos De Sucubo 1
Las estadísticas demuestran que la mayoría de los mortales venden su alma por cinco motivos: sexo, dinero, poder, venganza y amor. En ese orden.
Supongo que debería tranquilizarme, entonces, el hecho de estar aquí para ayudar con el «número uno», pero lo cierto era que toda esta situación me hacía sentir sencillamente… en fin, sucia. Y viniendo de mí, eso no era moco de pavo.
A lo mejor es tan sólo que ya no logro sentirme identificada, reflexioné. Ha pasado mucho tiempo. Cuando era virgen, la gente todavía creía que los cisnes podían dejar embarazadas a las chicas.
No muy lejos, Hugh esperaba pacientemente a que yo venciera mi reticencia. Metió las manos en los bolsillos de sus pantalones kakis, impecablemente planchados, con el cuerpo fornido apoyado en su Lexus.
– No entiendo por qué le das tantas vueltas. Si esto es el pan tuyo de cada día.
No era exactamente verdad, pero los dos sabíamos lo que quería decir. Hice oídos sordos a sus palabras y fingí estudiar los alrededores, sin que eso contribuyera a levantarme el ánimo. Los suburbios siempre me deprimían. Todas las casas idénticas. Los céspedes perfectos. Demasiados utilitarios deportivos. En alguna parte, un perro se negaba a dejar de ladrarle a la luna.
– «Esto» no es el pan mío de cada día -dije al final-. Hasta yo tengo valores.
Hugh resopló, expresando así la opinión que le merecían mis valores.
– De acuerdo, si así te sientes mejor, no pienses en esto en términos de condena. Considéralo una obra de caridad.
– ¿Una obra de caridad?
– Claro.
Sacó su Pocket PC y adoptó un aire de pulcro hombre de negocios, pese a lo poco apropiado del escenario. No sé de qué me extrañaba. Hugh era un diablillo profesional, especializado en conseguir que los mortales le vendieran sus almas, un experto en contratos y triquiñuelas legales con la capacidad de hacer que cualquier abogado se pusiera verde de envidia.
También era mi amigo. Le daba un nuevo significado al dicho de «con amigos como éstos…».
– Presta atención a los datos -continuó-. Martin Miller. Varón, por supuesto. Caucásico. Luterano no practicante. Trabaja en una tienda de juegos del centro comercial. Vive en el sótano aquí… en la casa de sus padres.
– Jesús.
– Te avisé.
– Con obra de caridad o sin ella, me sigue pareciendo algo… exagerado. ¿Cuántos años dices que tiene?
– Treinta y cuatro.
– Caray.
– Exacto. Si tú tuvieras esa edad y no lo hubieras hecho nunca, a lo mejor también tomarías medidas desesperadas -consultó su reloj de reojo-. Bueno, ¿lo vas a hacer o no? -sin duda por mi culpa Hugh llegaba tarde a su cita con alguna tía despampanante con la mitad de años que él; con lo que me refiero, naturalmente, a la edad que aparentaba. En realidad iba ya para el siglo.
Dejé mi bolso en el suelo y le lancé una mirada de advertencia.
– Me debes una.
– Hecho -reconoció. Esta clase de encargos no eran corrientes, gracias al cielo. El diablillo normalmente «subcontrataba» este tipo de cosas, pero esta noche había tropezado con algún problema de horarios. No lograba imaginarme quiénes se encargarían habitualmente de esto.
Empecé a caminar hacia la casa, pero me detuvo.
– ¿Georgina?
– ¿Sí?
– Hay… otra cosa…
Me di la vuelta, sin que me gustara el tono de su voz.
– ¿Sí?
– El caso es que, en fin, que ha pedido algo especial.
Enarqué una ceja y me quedé esperando.
– Verás, eh, está muy metido en todo este tema de, esto, del ocultismo. Ya sabes, opina que puesto que le ha vendido el alma al diablo… por así decirlo… debería perder la virginidad con, qué sé yo, con un demonio o algo.
Juro que hasta el perro dejó de ladrar después de aquello.
– Me tomas el pelo.
Hugh no respondió.
– Yo no soy ningún… no. De ninguna manera pienso…
– Venga, Georgina. Pero si no es nada. Florituras. Puro artificio. Por favor. ¿Querrías hacerlo por mí? -se puso tierno, engatusador. Irresistible. Como dije antes, era bueno en su trabajo-. Estoy en un auténtico atolladero… si pudieras echarme una mano… significaría tanto Solté un gemido, incapaz de permanecer impasible ante la patética expresión de su rostro redondeado.
– Como alguien se entere de esto…
– Mis labios están sellados -tuvo incluso la desfachatez de hacer como que se cerraba los labios con una cremallera.
Me agaché, resignada, y me desaté los cordones de los zapatos.
– ¿Qué haces? -preguntó.
– Estos son mis Bruno Maglis favoritos. No quiero que el cambio los absorba.
– Ya, pero… si luego puedes descambiarlos de forma.
– No serían iguales.
– Sí que lo serían. Puedes hacer cualquier cosa que te propongas. Qué tontería.
– Mira -le espeté-, ¿quieres quedarte aquí fuera discutiendo por unos zapatos, o prefieres que vaya y haga hombre a tu virgen?
Hugh cerró la boca de golpe y señaló con un gesto en dirección a la casa.
La hierba me hizo cosquillas en los pies descalzos cuando crucé el césped. El patio trasero que comunicaba con el sótano estaba abierto, tal y como había prometido Hugh. Me colé en la casa dormida, esperando que no tuvieran ningún perro, preguntándome distraídamente cómo era posible que mi existencia hubiera tocado fondo de esa manera. Mis ojos se acostumbraron a la oscuridad y no tardaron en discernir los rasgos de una cómoda habitación familiar de clase media: sofá, televisor, estanterías cargadas de libros. A la izquierda subía una escalera, y un pasillo se curvaba a la derecha.
Seguí este último mientras dejaba que mi apariencia cambiara sobre la marcha. La sensación era tan conocida como una segunda naturaleza para mí, que ni siquiera me hacía falta ver mi exterior para saber lo que estaba ocurriendo. Mi porte menudo se hizo más alto, la constitución esbelta permaneció así, aunque adoptando un matiz más adusto y enjuto. Mi piel palideció hasta adquirir tintes cadavéricos, sin dejar ni rastro de su ligero bronceado. El cabello, que me llegaba ya a la mitad de la espalda, conservó su longitud pero se oscureció hasta volverse negro cobalto, alisándose y embasteciéndose el suave ondulado. Mi busto, impresionante ya de por sí, se agrandó más todavía, hasta convertirse en digno rival de los de las heroínas de tebeo con las que seguramente se había criado este tipo.
En cuanto a mi atuendo… bueno, adiós a los modositos pantalones y a la blusa de Banana Republic. Unas ceñidas botas de cuero negro hasta los muslos me enfundaban ahora las piernas, conjuntadas con un top a juego y una falda con la que no se me ocurriría agacharme ni loca. Las alas de murciélago, los cuernos y el látigo completaban el lote.
– Ay, cielos -musité al atisbar accidentalmente el conjunto en un pequeño espejo decorativo. Esperaba que ninguna de las diablesas de la zona se enterara nunca de esto. Con lo elegantes que eran ellas en realidad.
Le di la espalda al provocativo espejo y continué por el pasillo hacia mi destino: una puerta cerrada con un cartel amarillo que rezaba EN OBRAS. Me pareció oír los amortiguados pitidos de un videojuego al otro lado, ruiditos que se silenciaron inmediatamente cuando llamé con los nudillos.
Un momento después se abrió la puerta y me encontré de cara con un tipo de un metro setenta de altura y el pelo rubio, sucio y largo hasta los hombros, con pronunciadas entradas en la frente. Una enorme barriga peluda asomaba por debajo de su camiseta de Homer Simpson; sostenía una bolsa de patatas fritas con una mano.
La bolsa se le cayó al suelo cuando me vio.
– ¿Martin Miller?
– S-sí -tartamudeó, sin aliento.
Hice restallar el látigo.
Página siguiente