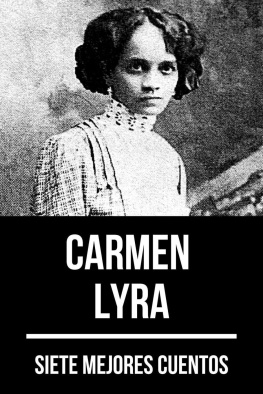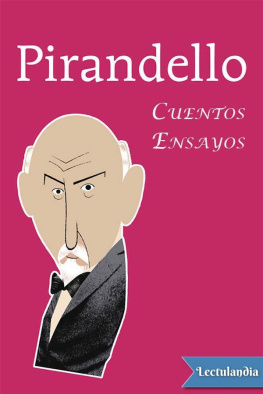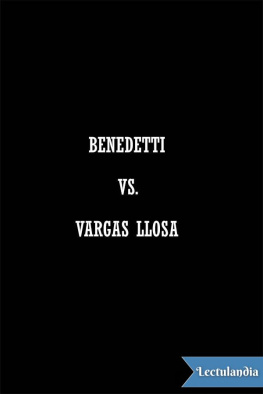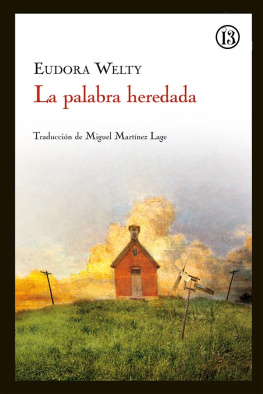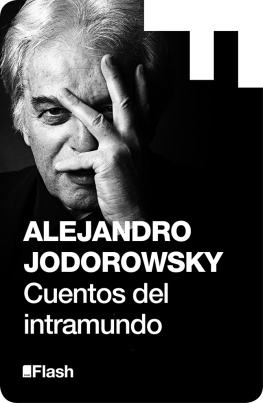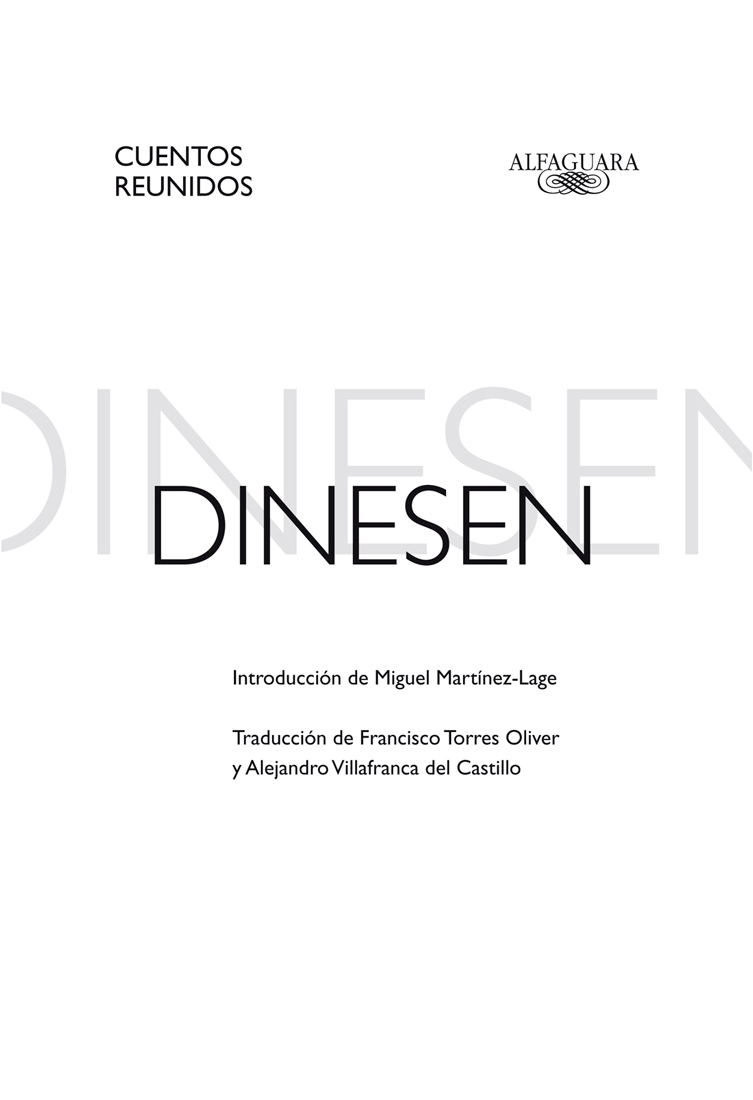Las perlas del collar
Isak Dinesen encarna a la narradora por antonomasia, en el sentido que da Walter Benjamin al concepto o la categoría en su ensayo así titulado, «El narrador», sobre el ruso Leskov, o en el sentido más llano, al ser lo que hoy se conoce por una cuentacuentos o relatora oral. Si alguna figura emblemática la distingue no es otra que la de Sherezade: en las largas veladas de la sabana, en la plantación de cafetos que gestó con su marido, cuando sus acompañantes y criados ya no se tenían en pie, seguía contando sus historias al aire de la noche africana. Sin embargo, Dinesen posee ciertas particularidades que la diferencian por completo de la figura del narrador convencional. Teniendo en cuenta el momento histórico en que se mueve —la convulsión de las vanguardias—, no cabe sino decir que Isak Dinesen era una anacronía andante. Pese a tener el reconocimiento merecido de una figura mayor de la literatura del siglo XX , todavía le hacen sombra, como dice Vicente Molina Foix, «no sólo su vida errante y retirada, su mestizaje cultural y confusión de lenguas, sino, especialmente, la anomalía de su obra narrativa».
Para ella, al decir de Vargas Llosa, «contar era encantar, impedir el bostezo valiéndose de cualquier ardid: el suspense, la revelación truculenta, el suceso extraordinario, el detalle efectista, la aparición inverosímil».
«Los cuentos de Isak Dinesen —dice Vargas Llosa— son siempre engañosos, impregnados de elementos secretos e inapresables. Por lo pronto, es difícil saber dónde comienzan, cuál es realmente la historia, entre las historias engarzadas por las que va discurriendo el subyugado lector, que la autora quiere contar. Ella se va perfilando poco a poco, de manera sesgada, como de casualidad, contra el telón de fondo de una floración de aventuras disímiles que, algunas veces, figuran allí como meras damas de compañía».
Ha comentado Vicente Molina Foix que «mientras la Europa de los narradores destruía con estudiado genio los patrones vigentes de la novela en las tres grandes lenguas de la crisis —el francés analítico de Proust, el alemán alegórico de los austrohúngaros, el inglés extraterritorial de Joyce—, una danesa paciente y memoriosa se dedicaba en África a recoger los restos de un logos vapuleado para recomponerlo como mythos (en el último cuento de sus Últimos cuentos resume en una página esa heroica tarea), recuperando también, en la contracorriente de los lenguajes rotos y las vastas empresas novelescas, la unidad del cuento y el repleto escenario de una Europa romántica».
Según apunta Mario Vargas Llosa con su perspicacia lectora de costumbre, «Dinesen fue, como Maupassant, Poe, Kipling o Borges, esencialmente cuentista. Es uno de los rasgos de su singularidad. El mundo que creó fue un mundo de cuento, con las resonancias de fantasía desplegada y hechizo infantil que tiene la palabra. Cuando uno la lee, es imposible no pensar en el libro de cuentos por antonomasia: Las mil y una noches. Como en la célebre recopilación árabe, en sus cuentos la pasión más universalmente compartida por los personajes es, junto a la de disfrazarse y cambiar de identidad, la de escuchar y contar historias, evadirse de la realidad en un espejismo de ficciones».
No es de extrañar que el único escritor del que Hemingway habló siempre con una admiración sin reservas fuera Isak Dinesen: cuando se le concedió el Nobel al norteamericano, comentó de buenas a primeras que quien de veras lo merecía era ella. Y no contento con esto aún abundó en la cuestión en su discurso de recepción del Nobel: «Me habría quedado más contento si este premio se hubiese otorgado a una magnífica escritora, Isak Dinesen».
Su territorio natural es el de la ficción sin contaminar por lo real. En «El poeta», último de los relatos de Siete cuentos góticos, hallamos el siguiente pasaje:
… no es posible pintar un objeto concreto, digamos una rosa, sin que yo, o cualquier otro crítico inteligente, podamos determinar, al cabo de veinte años, en qué período fue pintado o, más o menos, en qué lugar. El artista ha pretendido plasmar una rosa en abstracto, o una rosa determinada; jamás ha tenido la intención de ofrecernos una rosa china, persa, holandesa o, según la época, rococó o puro Imperio. Si le dijese que era eso lo que había hecho, no me comprendería. Quizá se enfadaría conmigo. Diría: «He pintado una rosa». Sin embargo, no lo puede evitar; así que soy superior al artista, ya que lo puedo medir con un baremo del que no sabe nada. Pero al mismo tiempo yo no sabría pintar, y mal podría ver o concebir una rosa. Podría imitar cualquier creación suya. Podría decir: «Voy a pintar una rosa al estilo chino, holandés o rococó». Pero no tendría el valor de pintar una rosa tal cual. Porque ¿cómo es una rosa?
Igual sucede con la religión, sigue diciendo el narrador de Dinesen. (Ésta es también una observación de Robert Langbaum, que en The Gayety of Vision (1964) destapa la caja de los truenos de la apreciación crítica de Dinesen —no estará de más señalar que Langbaum es el crítico que pone poco antes en el mapa de la literatura contemporánea la poesía de la experiencia.)
«Los hebreos concebían a su Dios de una manera; los aztecas… de tal otra; los jansenistas, de otra. Si quiere saber algo sobre las diversas opiniones me complacerá dárselas, dado que dedico buena parte de mi tiempo a su estudio. Pero permítame aconsejarle que no repita esa pregunta en presencia de personas inteligentes. Al mismo tiempo… estaría en deuda con los ingenuos que han creído en la posibilidad de obtener una idea directa y absolutamente fiel de Dios, y que estaba equivocada.» La historia que relata a continuación está tomada de Kierkegaard, y nos lleva a pensar que Dinesen es una existencialista en el sentido en que lo son todos los románticos. Es dogma fundamental del romanticismo que la existencia precede a la esencia, que la experiencia es más fundamental que la idea. Como romántica tardía que es, Dinesen hace que sus personajes vistan una máscara e ingresen en una ficción fructífera. El romanticismo tardío hace hincapié en que el arte es artificio, no naturaleza.
Siguiendo a Vargas Llosa, «Dios prefiere las máscaras a la verdad, “que ya conoce”, pues la verdad es para sastres y zapateros» (y no han de faltar en estos cuentos representantes de ambos oficios, que siempre son otra cosa). Para Isak Dinesen, la verdad de la ficción era la mentira, una mentira explícita, tan diestramente fabricada, tan exótica y preciosa, tan desmedida y atractiva, que resultaba preferible a la verdad, e incluso era (es) más verdadera.
Las particularidades que distinguen a Dinesen del narrador al uso son diversas: en primer lugar, aun cuando los cuentos la hechizaran desde que era niña, su vocación primera la llevó a las artes plásticas, y su vocación literaria fue tardía: publica su primer libro con cuarenta y tantos años, a una edad a la que cualquier escritor ya ha dado, si no lo mejor de sí, obras valiosas. La vocación aventurera fue en cambio precoz. Dinesen se instaló en una plantación de café en Kenya que desde el primer momento estuvo irremisiblemente condenada a la ruina —muchos años tardaría en aceptar su sino, además de la tragedia conyugal que comportó—, y sólo se puso a escribir al final de su estancia en África, cuando, según cuenta ella, en plena época de crisis, comprendió que el fin de su experiencia africana era inevitable. Diecisiete años sin que los cafetales dieran beneficios, por culpa de un clima imprevisible y de la altitud excesiva de la granja, eran ya insostenibles. Comenzó a escribir de noche, huyendo de las angustias y trajines del día. Y así terminó los Siete cuentos góticos, el volumen con que se estrena —«una de las más fulgurantes invenciones literarias de este siglo», al decir de Vargas Llosa— , que publicó en 1934 en Nueva York y en Londres, después de habérselo rechazado varios editores. Tenía cuarenta y seis años, que no es edad de debutar. Luego, en 1937, llegaría la archiconocida —gracias al cine— Memorias de África .