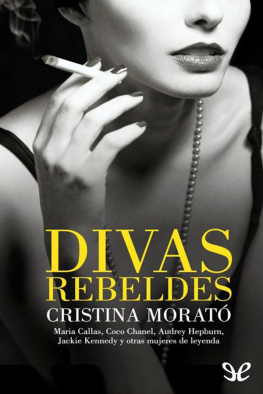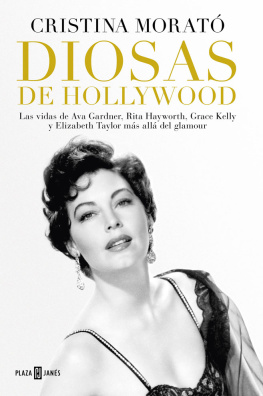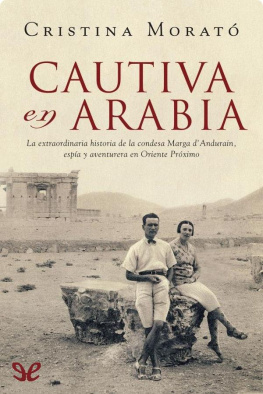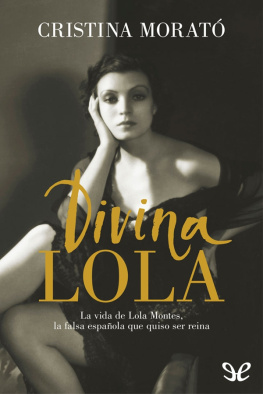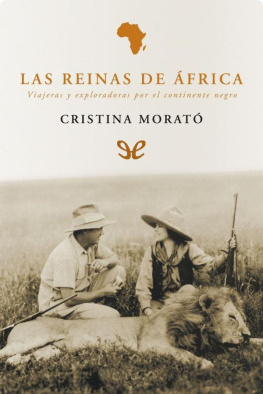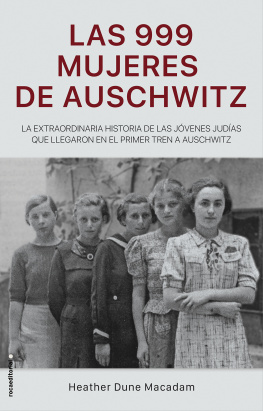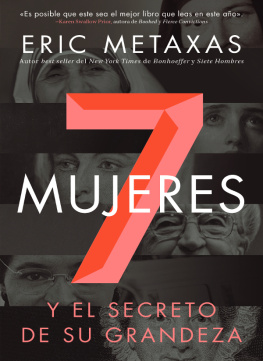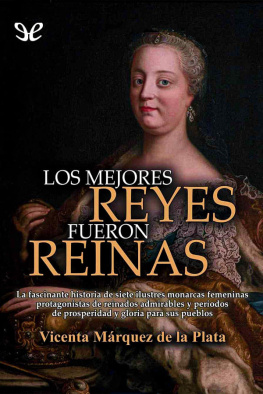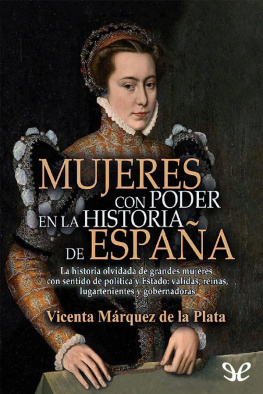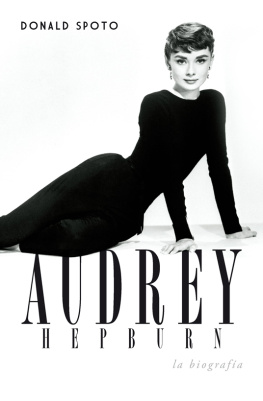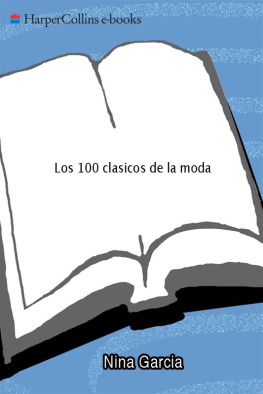UN CORAZÓN SOLITARIO
La infancia de Audrey estuvo marcada por el abandono de su padre cuando ella tenía seis años. Con un padre ausente, la influencia de su madre, la baronesa Ella Van Heemstra, forjaría su verdadero carácter, mucho menos dulce de lo que parecía en la gran pantalla. La señorita Hepburn heredaría la exquisita educación y elegancia que le transmitió la baronesa —como gustaba que la llamara— aunque su relación con ella no sería fácil. «Mi madre no era una persona cariñosa. Era una madre fabulosa, pero había recibido una educación victoriana basada en una gran disciplina y una gran ética. Era muy estricta, muy exigente con sus hijos. Guardaba mucho amor en su interior, pero no siempre era capaz de exteriorizarlo», confesaría la actriz.
Ella Van Heemstra era una aristócrata holandesa hija del barón Aernoud Van Heemstra, en su época gobernador de la Guayana holandesa (Surinam). La familia, de rancio abolengo, poseía una considerable fortuna así como un notable prestigio social por su estrecha relación con la familia real holandesa. Audrey dijo en una ocasión que su madre creció «queriendo más que nada ser inglesa, delgada y actriz». A la baronesa, una mujer hermosa, inteligente y dotada de una voz privilegiada, le hubiera gustado ser cantante de ópera o actriz pero su linaje —y la oposición de su padre— se lo impidió. A los diecinueve años se casó con el honorable Hendrik Van Ufford, un aristócrata y hombre de negocios que trabajaba como ejecutivo en una compañía petrolera de las Indias Orientales holandesas (Indonesia). La pareja se trasladó a vivir a Batavia (Yakarta) donde nacerían sus dos hijos varones, Ian y Alexander.
En 1925, tras cinco años de matrimonio, Ella se divorció de su esposo y regresó a Holanda. En ese momento, a sus veinticuatro años, era una madre soltera con dos hijos a su cargo. Sin embargo, su situación no era del todo mala ya que poseía un título nobiliario, tenía un hogar confortable y una niñera cuidaba de sus pequeños. A pesar de disfrutar de una vida rodeada de privilegios, la baronesa decidió poco tiempo después regresar a Batavia para reencontrarse con un caballero inglés al que había conocido mientras su matrimonio hacía aguas. Se trataba de Joseph Hepburn-Ruston, un hombre apuesto y cultivado, once años mayor que ella, que por entonces estaba casado con una dama holandesa llamada Cornelia Wilhelmina Bisschop. Nacido en Onzic, Bohemia, Joseph no era ni banquero ni irlandés como apuntan algunos biógrafos; más bien un aventurero que nunca tuvo un trabajo estable.
El 7 de septiembre de 1926, Joseph —tras conseguir el divorcio de su anterior esposa— contrajo matrimonio con Ella en una iglesia de Batavia. La luna de miel duró apenas unos meses y pronto la baronesa descubrió que su flamante esposo era en realidad un aventurero que se había casado con ella atraído por su fortuna y su título nobiliario. Un año después de la boda, comenzaron las peleas entre la pareja a causa del dinero, la pereza de Joseph y sobre todo de la indiferencia que éste sentía hacia los hijos de Ella. Ante esta situación, a finales de 1928 la baronesa decidió regresar a Inglaterra donde esperaba que su familia consiguiera un trabajo a su marido. Fue su padre, el barón Van Heemstra, quien encontró un empleo a su yerno en una compañía de seguros inglesa con sede en Bélgica. De nuevo Ella hizo las maletas y se trasladaron a Bruselas donde se instalaron en una confortable casa de dos pisos de la rue Keyenveld.
El 4 de mayo de 1929, Ella dio a luz a una niña a la que bautizó como Audrey Kathleen Ruston. La pequeña fue inscrita en el viceconsulado británico de Bruselas y a lo largo de toda su vida mantendría la nacionalidad británica. «Si tuviera que escribir mi propia biografía —diría en una ocasión la actriz— empezaría así: “Nací en Bruselas, Bélgica, el 4 de mayo de 1929… y morí seis semanas más tarde”». La recién nacida estuvo al borde de la muerte al contraer una grave tosferina. Su madre, seguidora en aquella época de la Ciencia Cristiana —movimiento que se opone al uso tradicional de medicamentos—, no la llevó al médico. En su lugar, rezó junto a ella día y noche. Por desgracia la afección empeoró y, finalmente, tras un violento ataque de tos, la niña dejó de respirar. La baronesa al ver que su hija se iba amoratando la reanimó dándole la vuelta y propinándole repetidas palmadas en las nalgas. Ese día Audrey volvió a nacer. Aparte de este incidente, la actriz consideraba que su vida había sido más bien corriente.
La infancia de Audrey, tal como ella misma recordaba, estuvo marcada por los cambios de residencia y las continuas peleas de sus padres que la convirtieron en una niña introvertida y muy sensible. La familia vivió durante dos años en la elegante casa de la rue Keyenveld, y después se trasladaron a una residencia más modesta en la cercana población de Linkebeek donde Audrey pasó sus mejores años. Cuando la actriz vino al mundo, sus hermanastros, Ian y Alex, contaban ocho y cuatro años respectivamente. Durante su solitaria infancia, ellos serían sus únicos compañeros de juego.
La pequeña Audrey adoraba a su padre aunque éste no le prestara demasiada atención. Joseph, cada vez más refugiado en su trabajo, tenía que viajar a menudo a Londres y su esposa se quedaba sola al frente de la familia. La educación de Audrey recayó exclusivamente en la baronesa; fue ella quien le enseñó a leer y a dibujar, a disfrutar de la buena música, al tiempo que le inculcaba una férrea disciplina, fruto de su ética calvinista. «De pequeña —recordaba Audrey— me enseñaron que era de mala educación llamar la atención y que jamás de los jamases debía ponerme en evidencia. Todavía me parece oír la voz de mi madre diciéndome: “Sé puntual”, “Acuérdate de pensar primero en los demás”, “No hables demasiado de ti misma. Tú no eres interesante; son los demás los que cuentan”».
Con el paso del tiempo, las desavenencias entre el matrimonio se hicieron insoportables. Joseph se fue distanciando cada vez más de su mujer y de su hija. Se había vuelto un hombre vago, taciturno y deprimido a quien no le importaba depender económicamente de su esposa. Apenas se ocupaba de su hija por la que no mostraba el más mínimo afecto, algo que marcaría profundamente a la actriz. Ante esta situación, los padres de Audrey decidieron inscribir a su hija en un internado en Inglaterra, como era costumbre entre las familias acomodadas. En 1935, con cinco años, la niña fue matriculada en una escuela privada femenina en Elham, en el condado de Kent. Era la primera vez que se separaba de su familia, y no le resultó fácil adaptarse a la disciplina de la escuela y a vivir entre extraños. Se encontraba interna en el colegio cuando a finales de mayo de aquel año, poco después de su cumpleaños, su padre hizo las maletas y se marchó de casa sin despedirse de nadie. Fue uno de los momentos más duros en la vida de la actriz, y un golpe del que jamás se recuperaría: «Yo adoraba a mi padre […] Verme separada de él me resultó terrible. Al abandonarnos, mi padre nos volvió inseguras, puede que de por vida». Audrey tampoco olvidaría la tristeza de su madre, que hasta ese momento había sido el auténtico pilar de la familia: «Miras el rostro de tu madre y está cubierto de lágrimas, y te sientes aterrada […] Observar a mi corta edad su angustia fue una de las peores experiencias de mi vida. Lloró durante días, hasta tal punto que pensé que jamás pararía».
Aunque se desconocen las verdaderas causas de la separación, según algunas fuentes Joseph había despilfarrado casi todo el fideicomiso de Ella y una buena parte del dinero que su suegro le había confiado como dote matrimonial. Otros aseguran que se había convertido en un alcohólico. Dado que los protagonistas principales de la historia evitaron cualquier comentario, resulta imposible saber con certeza qué circunstancias provocaron su distanciamiento. Sean Ferrer, en un hermoso libro —titulado