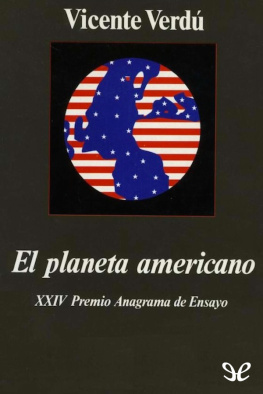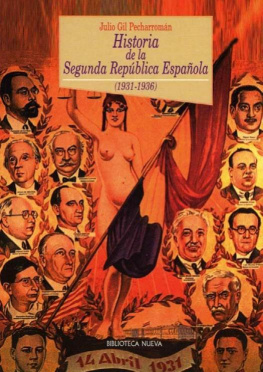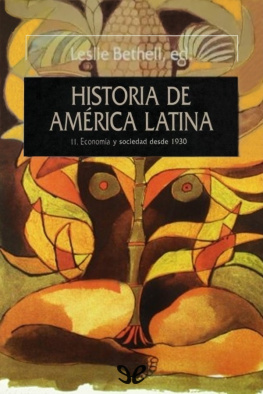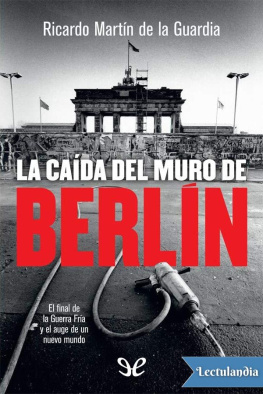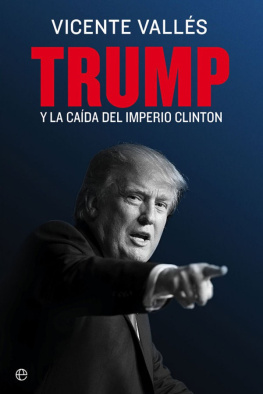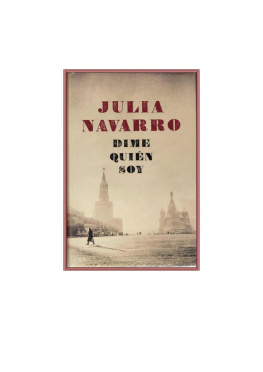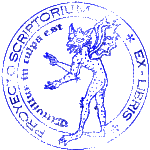Vicente Verdú, uno de los analistas de los cambios sociales más prestigiosos del panorama intelectual español recorre en este libro la evolución y las alteraciones del comportamiento de la sociedad en este arranque del siglo XXI. Estamos, según todos los indicadores, ante un cambio de tendencias o de paradigma social. Desde el fin de la segunda guerra mundial hasta la caída del muro de Berlín imperó la aventura colectiva y revolucionaria que, tras su fracaso, derivó en un individualismo extremo. La insatisfacción provocada por la acumulación de bienes y el exagerado consumismo ha frustrado también este proyecto hiperindividualista produciéndose una mutación hacia “una suma de la individualidades” con la llegada de una nueva época presidida por la emotividad y la búsqueda de la nueva subjetividad. Una etapa que es, sobre todo, emocional, biológica, mediática. La enorme presencia de la mujer y de lo femenino en lo social —junto con otras actitudes— ha influido en este cambio de ambiente, reflejado también en la pintura, en la arquitectura, en la morfología de los coches, los muebles o en los electrodomésticos cotidianos, donde abundan cada vez más las formas orgánicas (cálidas y cercanas) y, en la ciencia, donde la biología y las tecnologías de la reproducción ocupan un lugar central de la investigación.
Yo y tú, objetos de lujo, es el libro que revela esta mutación en marcha, describe el cambio de modo de vida y la apoya a partir de los múltiples indicios que desde diferentes campos del saber están anunciando este giro hacia un mundo más moral de lo que suele creerse y más, decididamente, interesado por lo humano de lo que propaga el entretenimiento oficial.

Vicente Verdú
Yo y tú, objetos de lujo
El personismo: la primera revolución cultural del siglo XXI
ePub r1.1
Titivillus 1.02.15
Vicente Verdú, 2005
Editor digital: Titivillus
ePub base r1.1
Pour «une seconde vie»
Un poète doit laisser des traces … non des preuves.
Seule des traces font rêver.
RENÉ CHAR
7
El Imperio del Mal
Para Wilhem Reich el orgón, la fuerza desencadenada en el momento del orgasmo, constituiría una energía revolucionaria avasalladora. No haría falta escoger entre orgía y revolución: la orgía conduciría a la salvación. Este malditismo es ahora el consumismo que invita al placer consigo, contigo y con los otros. Y, con los otros, no necesariamente por amor sino por la evidencia de que el supremo objeto de consumo ni siquiera soy yo a solas, como creyó el hiperindividualismo, sino yo con los demás. Un saber aprendido no en las parroquias ni en las madrazas, no en el campamento ni en los parlamentos, sino en los abarrotados pasillos de los supermercados, dentro y fuera de la red.
La energía que mueve la prosperidad procede de este principio de placer sobre el que prospera el auge del consumo. Cerca de la mitad de los productos que adquiere actualmente la población son menos instrumentales que discrecionales. Se adquieren en menor grado para atender un problema objetivo que para atender a sacudidas subjetivas, no para ser aplicados a algo sino a uno mismo. Estas solicitudes de consumo superfluo responden, según Pamela N. Danzinger (Why People Buy Things They Don’t Need, Dearbon, Trade Pub., Chicago, 2004), tanto a la decisión de darse gusto como a disfrutar con la posesión de un bien que traslada simbólicamente de situación o de clase.
El consumo contribuye al placer de ofrecerse satisfacciones a través de bienes materiales o espirituales destinados a una digestión preferentemente emocional y, en consecuencia, dura de someter, porque en él ha venido a cumplirse una de las sentencias del Dadá: «Lo inútil constituye lo más indispensable». Pero, por añadidura, el principio del placer, al que abrió las puertas la sociedad de consumo, no ha comportado la muerte de la realidad sino que el principio de realidad, la realidad misma, lo avala pragmáticamente en el crecimiento económico universal.
Y así se redondea el cambio moral, la apertura de otra época. Un tiempo, en fin, donde ha ido esfumándose la trascendencia en beneficio de la inmanencia y donde el peso del poder político ciudadano ha sido reemplazado gradualmente por la efectividad del poder de compra.
En el mundo desarrollado unos viven altamente endeudados y otros totalmente endeudados. En todo Occidente se oye decir a los analistas que los países, cualesquiera que sean, están viviendo por encima de sus posibilidades. ¿Se encontrará el mundo entero viviendo por encima de sus posibilidades reales y en consecuencia se habrá ascendido en la escala gracias a la imponente fuerza de lo irreal, la fuerza del Mal?
Acaso estos moralistas que se alarman desearían que las gentes gastaran menos, pero no es, de ningún modo, seguro que lo celebraran: cada vez que el grado de confianza de los consumidores decrece y con ello su gasto, la economía física o virtual se resienten, la bolsa baja y las verdaderas alarmas se disparan. El optimismo de la compra, y hasta su temeridad, ha mantenido las perspectivas empresariales en alza y, con ellas, las oportunidades de empleo, la renta y el consumo de nuevo. El consumo sin fin.
El ahorro acaba por sepultarnos, pero por el consumo todavía no se nos ha visto perecer. Más bien al revés: gracias al consumismo hemos querido que todos los demás siguieran vivos. Que se incorporaran a la orgía consumidora y cesaran de hacernos daño con su inanición.
El consumo es hoy el rey de la creación. Durante el siglo XIX y gran parte del XX fue capital el mundo del trabajo. El trabajo constituía todo el haber del trabajador y, según enfatizaba Adam Smith, casi todo el capital del Capital. El trabajo, más la rareza de cada cosa, daba valor a las mercancías, mientras los trabajadores valían más o menos gracias a su labor y, por ella, eran o dejaban de ser. Ampliamente, omnímodamente, el trabajo era el motor del progreso, de su desarrollo y de su moral.
Hoy, sin embargo, el mundo económico no se forma, ni teórica ni prácticamente, tan sólo del trabajo, e incluso depende menos del trabajo que del consumo, menos de la productividad que de la energía consumidora, aunque, en su extremo, ambas se funden en una misma propulsión: el trabajador se encuentra en acción productiva tanto cuando está faenando como cuando está comprando. Su vida es, definitivamente, una cadena fabril continua. Una cinta sin término donde nada se pierde ni se entrega al tiempo libre de rentabilidad, puesto que todo el tiempo, la existencia completa se halla colonizada por el capital, entregada a sus dominios y marcada por su sistema.
De hecho, el capitalismo aparece así camuflado en toda suerte de organización y sólo se detecta su colosal poder cuando se exhibe en gigantescas operaciones de fusión o masas de miles de millones de dólares. Pero ni aun así. Porque entonces la magnitud del fenómeno, su conmoción, termina acercándolo más a la categoría de los cataclismos naturales que a las finas tramas que condicionan nuestras vidas. El sistema imperante se ha dilatado tanto, se ha «naturalizado» tanto que se confunde con el aforo de lo real y cualquiera de sus movimientos se mezcla con la obviedad, la cotidianidad o el designio. El río que nos lleva está formado por la liquidez del sistema y serpentea por los mercados a lo largo de un curso donde ingresar y gastar. O también: la oficina y el centro comercial han derribado sus lindes productivos y, en conjunto, se ha formado un único loft vital.