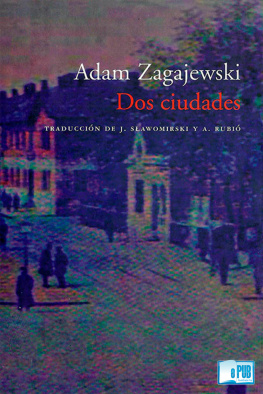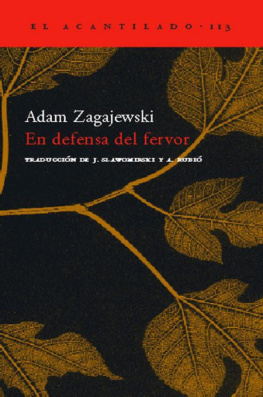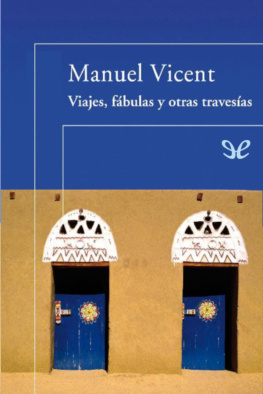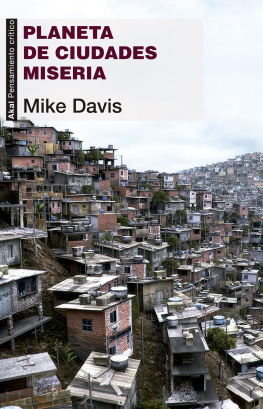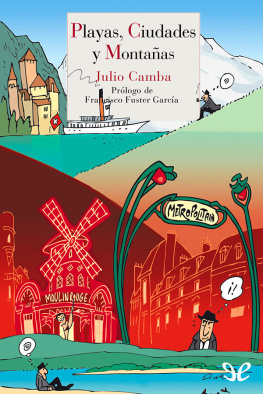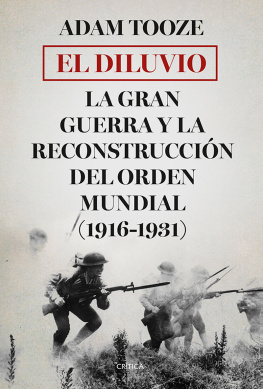ARCHIVOS ABIERTOS
INSTRUCCIONES PARA LA POLICÍA SECRETA
D e resultas de los cambios políticos radicales que se han producido en los países de la Europa Central y del Este, se ha abierto el acceso a los archivos policiales. Decir abierto es tal vez exagerar un poco. Más bien habría que decir entreabierto. Estos archivos contienen materiales tan sensacionales que los políticos responsables, a quienes ha caído en suerte la ingrata herencia del comunismo, proceden con la mayor parsimonia y delicadeza.
Además de las listas de delatores y colaboradores de la policía secreta, salen a la luz del día memoriales y folletines de carácter didáctico. Despiertan menos interés entre el público, porque nadie sospecha que las publicaciones para uso interno del ministerio del interior puedan tener valor intelectual alguno. Y, sin embargo, las hay que revelan ciertas ambiciones filosóficas. Por ejemplo, cayó en mis manos un documento titulado Instrucciones para la policía secreta , con la calificación de «rigurosamente secreto». He decidido reproducir aquí algunos de sus párrafos, si bien huelga decir que el cinismo de este credo de la no-fe en el hombre no me resulta nada simpático.
Mi amigo, que participa en las tareas de liquidación del archivo policial, no me ha autorizado a revelar su nombre. Así, pues, se trata de un texto de un autor anónimo que me ha sido facilitado por un intermediario-donante anónimo. A éste le debo mi gratitud. Qué habrá sido de aquél, no lo sé. Probablemente sea un hombre jubilado, que, siguiendo el consejo de Voltaire, cultiva su jardín y no espera nada bueno del futuro democrático.
Esos imbéciles olvidan cuán importante es la fuerza. Casi todos los que acuden a vuestros despachos son santos, moralistas o ascetas. Espero que no os impresionen especialmente. En principio, habéis recibido una buena instrucción teórica, no en vano organizamos continuamente cursos de formación y capacitación. Me niego a creer que alguno de mis subalternos pueda ceder a los encantos de la debilidad. Manos trémulas, rostros esmirriados, ojeras, ¡menudo atractivo!
Estáis bien preparados y, sin embargo, me temo que algún joven sensible y de escasa experiencia pueda experimentar un instante de duda y se haga la pregunta: ¿y si el intelectual encorvado que tengo delante de mí tiene razón? ¿Y si esa estudiante exaltada que no deja de repetir banalidades sobre el honor y la dignidad sabe más del mundo y de su misteriosa estructura que nosotros, los policías?
Por si acaso, me apresuro a recordaros qué es la realidad:
La esencia de la realidad es la fuerza.
Una hipocresía generalizada y tan universal que la encontraréis en Occidente, en el Sur, en el Norte y en Oriente obliga a proclamar que lo que mueve y dirige el mundo son los llamados valores, es decir, la debilidad.
Por qué ocurre esto, no lo sé. Es un enigma que nunca llegaré a descifrar. Por qué este mundo brutal, voraz y cruel se transfigura en cuanto se da la vuelta hacia otro lado y empieza a perorar es para mí un gran misterio y lo será siempre. Y para vosotros también.
¿Por qué en los actos se manifiestan sólo la vileza, la artería, la astucia y la violencia, y todo, absolutamente todo, incluso los buenos modales y el talento, está supeditado a un objetivo único: el de derrotar al rival, al adversario, al enemigo; mientras que, en cada frase, en cada enunciado, es necesario utilizar con profusión términos como bondad, justicia, belleza, mansedumbre y tolerancia? No, no lo sabré nunca, y vosotros tampoco.
El mundo es inicuo, pero no quiere que esto se sepa en todo el cosmos. La suya es la ley del silencio más sutil que nunca se haya instaurado. Pero, insisto: eso no es asunto nuestro. No nos corresponde a nosotros juzgar la construcción del mundo. No fuimos nosotros quienes lo creamos. Es cierto que somos los representantes de una ocupación milenaria, pero en este caso, hemos llegado a los postres. El mal ya se había escindido del bien, aunque naturalmente no del modo en que se imaginan los moralistas. Desde el principio, el terreno de la práctica, el de la acción, el de los hechos, era —entre comillas— malo, mientras que la llamada bondad se repantigó cómodamente en el lenguaje.
Y así quedaron las cosas. ¿Habéis oído hablar alguna vez de un asesino que diga «soy un homicida despreciable, me mueve la sed de sangre y el deseo de causar sufrimientos»? No, más bien abogará por el retorno de las buenas costumbres y deseará hacer feliz a la humanidad o, por lo menos, a su propia tribu. ¿Habéis oído hablar alguna vez de un ladrón que declare: «robo, porque me chifla el dinero, las casas bonitas y los sofás mullidos»? Oh no, un ladrón hablará del amor a la patria, de los deberes cívicos, del sacrificio y de la entrega sin límites. ¿Habéis oído hablar alguna vez de un párroco que pregone desde el púlpito que le gustan las sábanas finas, los mantecados, la ginebra y el chorizo? Claro que no. En la iglesia escucharéis sermones fervorosos sobre la pasión de Jesucristo.
Quizá sólo los seductores sean lo bastante sinceros como para alardear de su conducta. En este punto preciso la humanidad es menos exigente (le reprocho a Mozart que su Don Giovanni no cometa crímenes realmente inconfesables). Dicho sea de paso, mi último comentario tiene un valor puramente histórico, porque —como seguramente sabréis— las organizaciones feministas francesas han reclamado que el verbo «seducir» sea eliminado del diccionario de la Academia.
¿Habéis visto alguna vez a un poeta que reconozca que le gustan las becas suculentas y las críticas laudatorias y admita ser la criatura más vanidosa del mundo, hasta el punto de que no puede vivir una semana sin encomios ni cumplidos? Oh, no. El poeta os dirá que canta la belleza y el dolor. Y si es listo, todavía añadirá que lucha por la justicia y defiende la causa de los pobres y los oprimidos.
De modo que la realidad es «mala», mientras que el bien mora en la retórica. Porque llamamos retórica a todo lo que sale por la boca, sea la de un rey o la de un disidente, la de un monje, un poeta, un periodista o un soldado, ya que los generales tampoco tienen la costumbre de exclamar: «¡Matad!», sino que declaman estrofas sobre el honor.
La encontraréis por doquier. Sobre todo en vuestros despachos. Tropezaréis con ella en las columnas de los periódicos y en las páginas de los libros.
Imaginad un ser parecido al hombre que tenga un brazo musculoso y, en lugar del otro, un ala blanca y sedosa. He aquí nuestro mundo. Cuando le toca actuar, golpea sin miramientos, pero cuando se dispone a pronunciar un discurso, utiliza una sintaxis historiada y miente de maravilla. Habría que cambiar la definición de Aristóteles: el hombre es un animal con pluma que miente. Esa ala blanca y sedosa se llama retórica.
Como ya he dicho antes, la utiliza todo el mundo, pero los que más, los políticos y los hombres de letras. Y puesto que suelen ser los hombres de letras los que escriben los discursos de los políticos… La diferencia que los separa no es tan grande como creen los escritores y, por regla general, no estriba en el grado de mendacidad, sino en su extensión y en la manera de aplicarla. El primer ministro de un país que conquista un país vecino más débil subrayará las ventajas civilizadoras que la anexión va a proporcionar a la víctima del ataque. En cambio, un poeta que, pongamos por caso, canta la belleza de una puesta de sol en el mismo momento en que doce mil personas sufren, actúa a una escala proporcionalmente más pequeña.
Incluso un sabio tan perspicaz como Schopenhauer —¡ojo!: no es necesario que os queméis las pestañas leyendo sus textos, porque superan vuestra inteligencia; basta con que yo me estropee la vista en la biblioteca—, incluso, repito, un filósofo tan perspicaz como Schopenhauer, el mismo que desenmascaró y describió los ardides de la fuerza con un ingenio prodigioso, se acobardó en un momento dado y se puso a cantar las glorias ¿de qué? —nunca lo adivinaríais—, de la música, de la poesía y, en general, del arte, es decir, de la retórica.