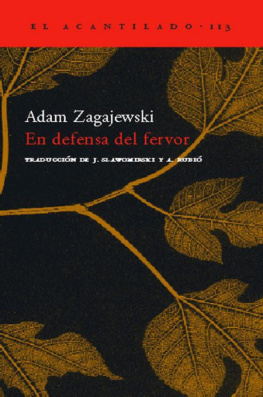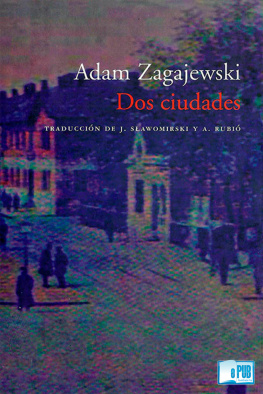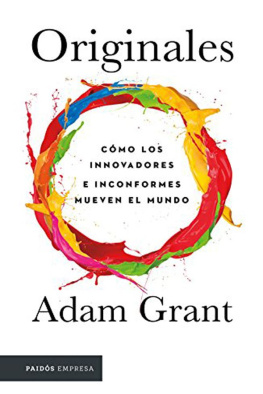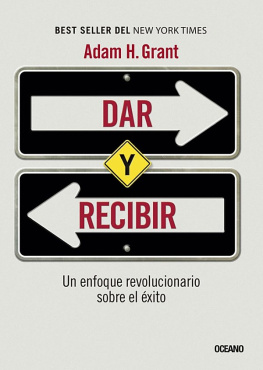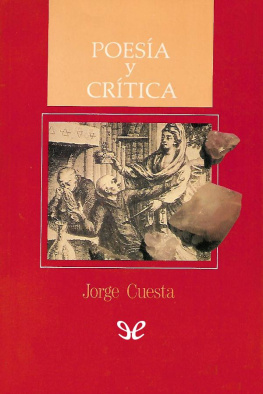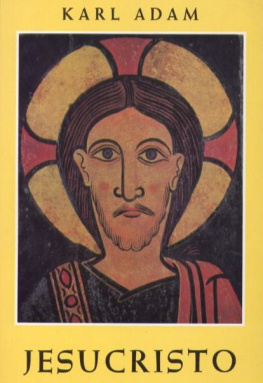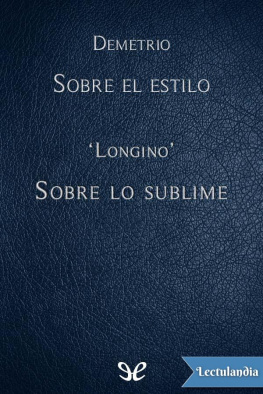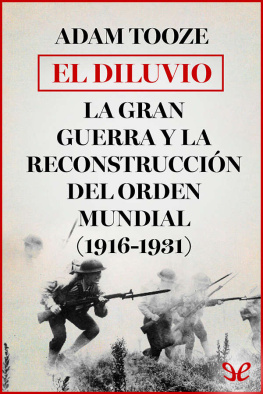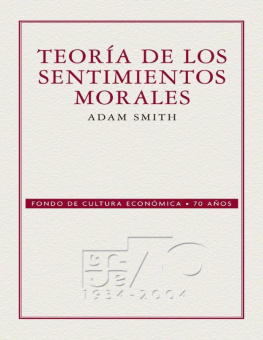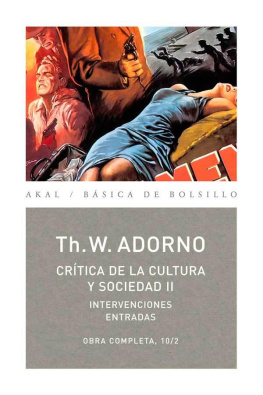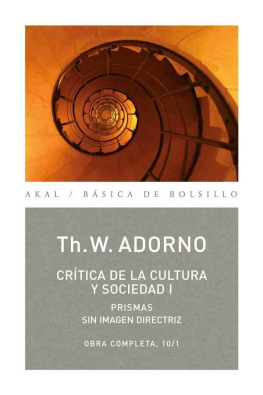PRIMERA EDICIÓN agosto de 2005
título original Obrona zarliwosci
Publicado por:
ACANTILADO
Quaderns Crema, S. A., Sociedad Unipersonal
Muntaner, 462 - 08006 Barcelona T
el.: 934 144 906 - Fax: 934 147 107
© 2002 by Adam Zagajewski
Published by arrangement with Farrar, Straus and Giroux, LLC, New York
© 2005 by Jerzy Siawomirski y Anna Rubio
© de esta edición, 2005 by Quaderns Crema, S. A.
Derechos exclusivos de edición en lengua castellana: Quaderns Crema, S. A.
La publicación de esta obra ha recibido una ayuda del Book Institute - the ©POLAND Translation Program
ISBN: 84-96489-15-9
DEPÓSITO LEGAL: B. 33.676 - 2005
AIGUADEVIDRE Gráfica
quaderns crema Composición
romanyá-valls Impresión y encuadernación
En mi forma temporal, la de cien huesos y nueve orificios, hay también algo que, a falta de una denominación más adecuada, podría llamarse duende volátil, ya que recuerda una tela fina que se frunce y echa a volar elevada por el soplo más suave de viento. Fue precisamente ese algo lo que hace muchos años se puso a escribir poemas, primero sólo por diversión, aunque aquella tarea no tardó mucho en llenar toda mi existencia. Tengo que reconocer que ese algo se hundía a menudo en una melancolía tan grande que se sentía decidido a abandonar, mientras que otras veces se hinchaba de soberbia lo bastante para complacerse en ilusorios triunfos sobre los demás. Desde que se dedica a la poesía no ha tenido ni un momento de calma, atormentado por toda clase de dudas. Un día, en el afán de vivir una vida segura, decidió ponerse al servicio de la corte; otro día, deseando medir el abismo de su ignorancia, intentó convertirse en hombre de ciencia, pero su amor insaciable a la poesía lo salvó de lo uno y de lo otro. Porque de hecho no conoce otro arte que el de componer versos, por lo cual se limita a él con resignación.
Bashõ
I.
EN DEFENSA DEL FERVOR
De Lvov a Gliwice, de Gliwice a Cracovia; de Cracovia a Berlín (para dos años); después a París para largo tiempo y, desde allí, cada año, a Houston para cuatro meses; el regreso a Cracovia. Mi primer viaje fue forzado por los tratados internacionales que pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial; el segundo obedecía al mero afán de obtener una educación (en aquel tiempo los jóvenes polacos consideraban que quien buscaba una buena formación la encontraría en la vieja Cracovia). El motivo del tercero fue la curiosidad por un mundo diferente, el occidental. El cuarto se debió a lo que solemos llamar con discreción «motivos personales». Finalmente, el quinto (Houston) fue la consecuencia de una mezcla de curiosidad por el mundo (América) y lo que prudentemente definimos como necesidades económicas.
Lvov, que por más de cien años había sido la capital de Galitzia, una región del imperio de los Habsburgo, unía las influencias de la cultura occidental con la apertura a la luz de Oriente (aunque es cierto que Oriente tenía allí menos presencia que en Vilnius o incluso en Varsovia). Gliwice es una antigua ciudad de provincias prusiana, sede de una guarnición, cuya historia se remonta hasta la Edad Media y que tras la Segunda Guerra Mundial fue concedida a Polonia por tres señores de edad provecta. En la escuela yo estudiaba ruso y latín; además, tomaba clases particulares de inglés y alemán. El hecho de que mi familia se hubiera trasladado—obligada a ello—de Lvov a Gliwice ilustraba bien las grandes transformaciones que se habían producido. Paradójicamente, mi país, si bien había sido anexionado en el año 1945 por el imperio del Este, se desplazó en el sentido físico hacia el Oeste, lo cual no dio fruto hasta mucho más tarde.
Mi abuelo era bilingüe, aprendió el polaco como segunda lengua, porque se educó en el seno de la familia alemana de su difunta madre; sin embargo, durante la ocupación nazi ni se le ocurrió aceptar el estatus de Volksdeutsch. En sus años de juventud escribió en alemán una tesis doctoral sobre Albrecht von Haller que se publicó en Estrasburgo a principios de siglo.
En Cracovia sentí la irradiación de lo mejor de la tradición polaca: los remotos recuerdos del Renacimiento grabados en la arquitectura y en las piezas de museo, el liberalismo de la intelligentsia del siglo XIX, la energía de los veinte años del período de entreguerras, la influencia de la oposición democrática naciente.
El Berlín (Occidental) de principios de los ochenta me pareció una extrañísima síntesis de la antigua capital prusiana con una ciudad frívola, fascinada por Manhattan y las vanguardias (a veces tenía la sensación de que los intelectuales y los artistas locales trataban el muro como si fuera una ocurrencia más de Marcel Duchamp). En París tal vez no encontré grandes espíritus franceses, árbitros de la civilización—para eso llegué demasiado tarde—, pero vi la belleza de aquella metrópoli europea, una de las pocas que han descubierto el secreto de la eterna juventud (allí, ni siquiera las barbaridades del barón Haussmann lograron interrumpir la continuidad de la vida urbana). Al final de esta corta lista conocí Houston, situada en un ll a no, sin historia, ciudad de robles perennes, ordenadores, autopistas y petróleo (pero también excelentes bibliotecas y una espléndida Filarmónica).
Al cabo de un tiempo comprendí que de aquella catástrofe que había sido la guerra, de la pérdida de mi ciudad natal, y también de mis viajes posteriores, podía sacar algún provecho a condición de sacudirme la pereza y conocer a fondo las lenguas y literaturas de mis cambiantes domicilios. ¡Y heme aquí, semejante al pasajero de un pequeño submarino provisto no de uno, sino de cuatro periscopios! El primero y el más importante me muestra mi tradición familiar. El segundo me abre a la literatura alemana, a su poesía y su—ya olvidado—afán de infinito. El tercero, al paisaje de la cultura francesa, con su inteligencia perspicaz y su moralidad jansenista. El cuarto, a Shakespeare, Keats y Robert Lowell, a la literatura de lo concreto, de la pasión y la conversación.
Una vez, en agosto, cuando Europa descansa con ahínco, pasamos dos semanas en uno de los paisajes europeos más hermosos, Chianti, un pueblo de la Toscana. En el claustro de una mansión muy señorial (un monasterio del siglo XI, donde no hay monjes desde hace cientos de años, convertido en palacio y engalanado con un delicioso jardín) se celebraba un concierto de cámara. Los asistentes al concierto eran muy peculiares: con escasas excepciones (y entre ellas, sin duda alguna, el autor de estas líneas) eran gente muy rica, propietarios de otros palacios, casas solariegas y villas. Un público internacional: muchos ingleses (entre ellos, algunas damas que Dios sabe por qué habían decidido comportarse como caricaturas del espíritu británico), algunos norteamericanos y, naturalmente, italianos. En otras palabras, los vecinos de la propietaria de la hermosa mansión. Algunos sólo veraneaban en la Toscana, otros vivían allí todo el año. El concierto se inició con un cuarteto de la época temprana de Mozart; las cuatro jóvenes tocaban a la perfección, pero los aplausos no fueron demasiado calurosos. Esto me irritó ligeramente y justo en aquel momento se me ocurrió la necesidad de defender el fervor. ¿Por qué aquel público adinerado no sabía valorar una excelente interpretación de Mozart? ¿Tal vez la opulencia nos haga menos propensos al entusiasmo? ¿Por qué a la interpretación fervorosa de Mozart no le siguió una recepción igualmente fervorosa por parte del público?
Por aquel entonces leía uno de los libros que había llevado conmigo de vacaciones, un volumen de ensayos de Thomas Mann, y entre ellos el esbozo titulado «Freud y el futuro», escrito (y leído como ponencia) en los años treinta. ¿Qué es lo que une la tibia reacción de un puñado de ricachones ante un concierto con un ensayo de Mann? A lo mejor sólo el hecho de que en la obra de Mann—que en los años treinta, mientras trabajaba en José y sus hermanos, buscaba bases para su nueva orientación intelectual—yo había topado también con una actitud más bien tibia e irónica. Es evidente que la motivación de Thomas Mann no tenía nada que ver con la de la multitud desganada de aquella tarde de concierto. En aquel ensayo, Mann interpreta la intención fundamental de Freud como la actitud que acompaña al zapador en sus trabajos sobre un campo de minas: estamos ante un material explosivo de gran potencia. Los viejos mitos esconden grandes peligros, son como bombas que deben desactivarse. Naturalmente, hoy en día los esbozos de Mann deben leerse con una perspectiva histórica y sin olvidar su contexto. El autor de Los Buddenbrook interpretaba el nazismo y el fascismo como el retorno a la energía de un mundo mítico, a la violencia destructora de un mito arcaico, y quería oponer a aquella gran oleada de terror el ingrediente suavizante de la ironía humanista, pero una ironía no del todo inerme, no del todo abstracta, «de despacho», sino enraizada también en un mito, sólo que de otro modo, un modo que espolonea la vida sin recurrir a la brutalidad.
Página siguiente