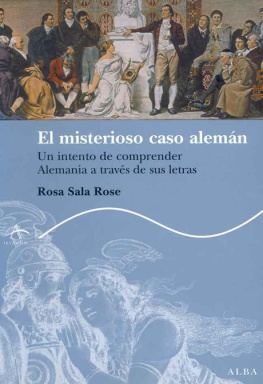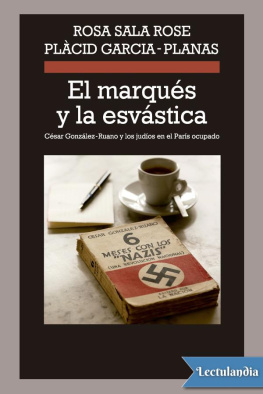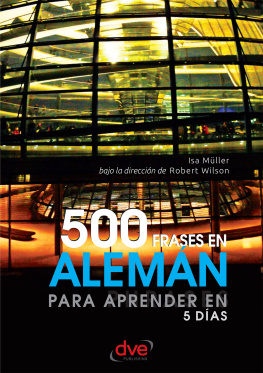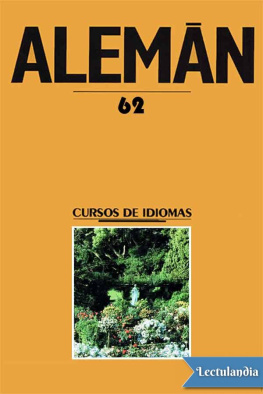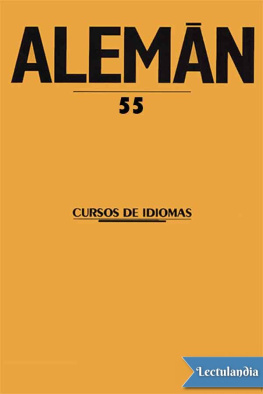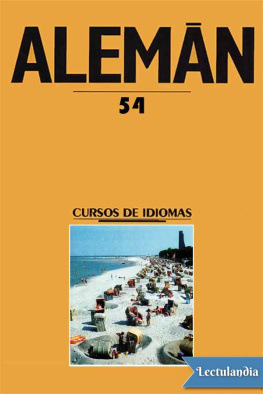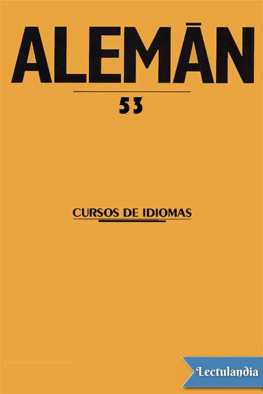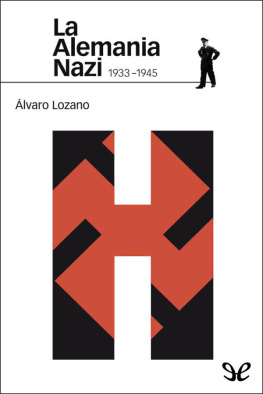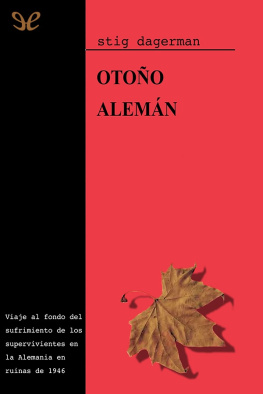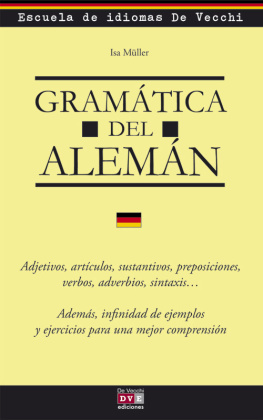Agradecimientos
Las peculiaridades del sistema universitario español comportan a veces beneficios inesperados. Gracias a un proyecto docente que me tocó escribir hace un tiempo, aparentemente en vano, tuve en las manos el germen del presente libro, que posteriormente transformé durante largos años de trabajo hasta volverlo del todo irreconocible y, desde luego, inservible para cualquier propósito que siguiera siendo estrictamente académico.
En un acto de temeridad que agradezco profundamente, la editorial Alba no sólo se avino por contrato a publicar el resultado partiendo tan sólo de un capítulo de prueba —que, después, se ha visto igualmente sometido a transformaciones monstruosas—, sino que me pagó un anticipo con el que pude cubrir, al menos, el primer año de trabajo en este libro. El resto fue cofinanciado en gran parte por el Goethe-Institut —sin que éste fuera plenamente consciente de ello— gracias a los encargos ocasionales como intérprete que me procuró.
A pesar de no formar parte de la comunidad universitaria, la biblioteca de humanidades de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona tuvo la gentileza de concederme una autorización especial para el uso de sus servicios e instalaciones y, de este modo, proporcionarme un lugar de trabajo ideal, a prudente distancia de frigoríficos, televisores, teléfonos y otras tentaciones modernas de las que sin duda habría caído víctima de haberme visto obligada a trabajar en casa. Además, el extraordinario fondo bibliográfico del legado Alois Haas del que dispone me ha procurado una parte importante del material sobre el que se fundamenta este libro. Parte del resto pude consultarlo gracias a una breve estancia en Alemania financiada por la Klassik Stiftung Weimar.
En esta trayectoria me han acompañado con críticas, fecundas conversaciones y/o pesadas lecturas y relecturas del manuscrito —a menudo espoleadas por mis prisas— muchos de mis interlocutores y amigos, entre los que merecen una mención especial José Manuel de Prada, Luis Fernando Moreno Claros, Sandro Bocola, Andrés Sánchez Pascual y Javier Gomá. También Víctor Millet, quien, con su extraordinario conocimiento del universo medieval alemán, me ha protegido a tiempo de más de un gazapo imperdonable, además de animarme a seguir por mi atípico camino. Mi editor Luis Magrinyà, con su temible bolígrafo y fina inteligencia, no sólo ha mejorado el manuscrito, sino que ha contribuido de un modo esencial a darme ánimos siempre que éstos flaqueaban.
La Fundación Juan March, mediante un ciclo de dos conferencias que tardaré en olvidar, me proporcionó la oportunidad de poner a prueba algunas de mis tesis frente a un público más amplio y me demostró hasta qué punto la vida intelectual española no se reduce sólo al mundo universitario.
Durante este proceso, mi madre ha tenido la insensatez de confiar en mí contra toda evidencia, y Bee Suan Ong y Sebastián Streich, mi «familia electiva», me han dado todo el calor humano que haya podido desear. Pero Bee Suan, además, me ha demostrado la existencia de un universal humano, profundo y maravilloso, que se sitúa más allá de nacionalidades, razas y culturas. Lo cual, por cierto, casi invalida la tesis del presente libro.
Introducción: El misterioso caso alemán
De la vida privada de Friedrich Wilhelm Ruppert se saben muy pocas cosas. Su esposa siempre afirmó que había sido un buen padre de familia y un buen marido. Una fotografía nos lo muestra jugando en la playa con sus hijos, y otra sosteniendo en brazos a un cervatillo herido que ha encontrado en el bosque y al que, según asegura su mujer, pensaba curar y criar en su propio jardín. Hay otra que nos parece especialmente reveladora, en la que aparece tocando el violín junto al árbol de Navidad, rodeado de sus cuatro embelesados hijos. Si Ruppert, además de amar a la familia y a los animales, tocaba un instrumento tan difícil como el violín, debemos suponer que tenía una buena formación musical. Todo apunta a que era un hombre culto que había disfrutado de la extraordinaria formación humanística que proporcionaba en su tiempo el sistema educativo alemán. Sin duda, como tantos otros compatriotas de su época, conocía y amaba a Mozart, Schubert y Beethoven, a quienes probablemente escuchara cuando volvía a casa desde su lugar de trabajo.
Como trabajador, Ruppert no sólo demostró ser un empleado fiel a la autoridad y dotado de un acusado sentido del deber, sino que superaba estas cualidades aportándoles, por iniciativa propia, ciertas dosis de creatividad e inventiva. De servicio en el campo de Dachau, por ejemplo, tuvo la ocurrencia de empapar con gasolina la barba de un prisionero recién ingresado y prenderle fuego con un encendedor. También golpeó a un profesor llamado Feierabend, que a la sazón contaba ochenta años de edad, por haber vulnerado las normas del campo al caerse mientras pasaba revista. Es de suponer que, en los diez años de carrera, premiada con continuos ascensos, que Friedrich Wilhelm Ruppert pasó en diversos campos de concentración, debió de demostrar su celo en otros muchos casos similares de los que ya no podemos tener constancia. El 2 de noviembre de 1945, Friedrich Wilhelm Ruppert fue condenado a muerte en el proceso de Dachau y ejecutado poco después. Las fotografías de las que hablábamos en el párrafo anterior fueron aportadas por su esposa en su descargo.
Es posible que personajes como Ruppert no constituyeran la norma en el sombrío panorama del nazismo, pero, desde luego, estaban lejos de ser una excepción. Hay otros casos mucho más conocidos que el suyo. Klaus Barbie, por ejemplo, se entretenía descifrando hexámetros homéricos en el banquillo de los acusados mientras los testigos exponían sus atrocidades ante el tribunal que lo procesaba; Albert Speer, prototipo del «nazi culto», soñaba con convertir Berlín en una obra de arte arquitectónica mientras enrolaba a trabajadores forzados para la industria de armamento; y Heydrich, uno de los artífices de la Solución Final, era un refinado melómano y violinista. Pero Ruppert es lo suficientemente desconocido para que podamos sacarle aquí partido a su nombre, a fin de evocar simbólicamente una vinculación, comúnmente considerada imposible, entre cultura e iniquidad moral, ya no tanto entre los grandes nombres protagonistas de la historia, demasiado alejados de nosotros por el oscuro manto de la demonización, sino entre los hombres comunes y corrientes.
Ruppert nos permite identificar un nuevo arquetipo que, a diferencia de otros como Fausto o Hamlet, hasta ahora había permanecido escondido en la bruma de lo innombrable. Desde luego, Ruppert se distingue de Fausto y Hamlet en un aspecto esencial, y es que tanto él como aquellos a quienes representa tuvieron una existencia real, aunque fuera en los márgenes de la historia oficial. Sin embargo, comparte con estos mitos modernos el hecho de que encarna una actitud característica y representativa que nos interesa no sólo por revelarnos algo fundamental e inquietante de la época que lo alumbró, sino de la misma condición humana. Sin embargo, a Fausto y Hamlet nos gusta evocarlos de continuo, mientras que a Ruppert preferiríamos olvidarlo para siempre, abandonándolo en el fango de la historia del que estas páginas se han propuesto arrancarlo por un instante. Probablemente no debamos olvidarlo, si bien tampoco podríamos hacerlo aunque quisiéramos, ya que su sombra convive continuamente con nosotros, que somos, nos guste o no, sus herederos.
Los arquetipos sólo son efectivos si suscitan en nosotros una fecunda mezcla de identificación y desasosiego. Quienes venden su alma al diablo a cambio de un imposible, como Fausto, o quienes se debaten en una encerrona ética entre la acción o el olvido, como Hamlet, obtienen gracias a esa mezcla su legitimidad como arquetipos, e invariablemente celebramos a los autores que tuvieron la genialidad de darles vida e incorporarlos a nuestro imaginario colectivo para, a través de ellos, reflexionar sobre nuestras propias paradojas. Pero Ruppert, el padre de familia que tortura y toca el violín, no tiene quien cuente su historia, quizá porque reflexionar sobre él no es tanto una actividad estética como un imperativo moral. «¿Cómo se puede tocar a Schubert por la noche, leer a Rilke por la mañana y torturar a mediodía?»,