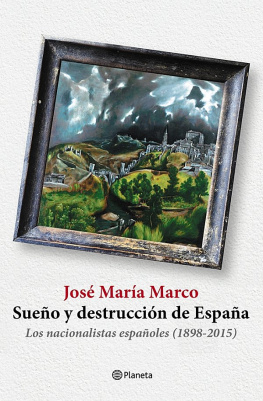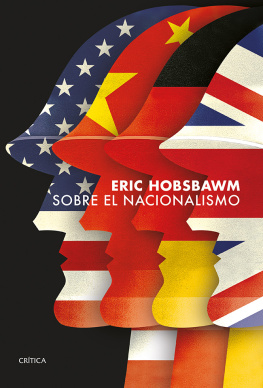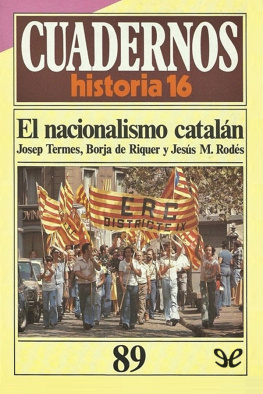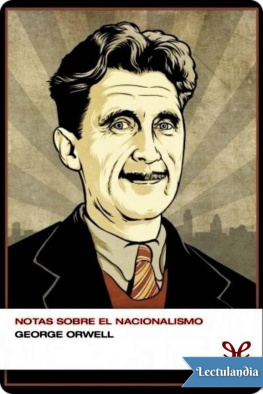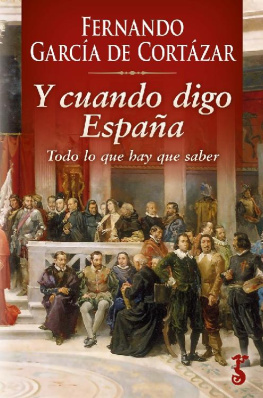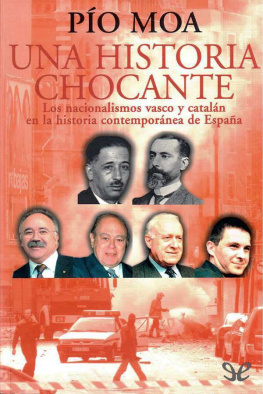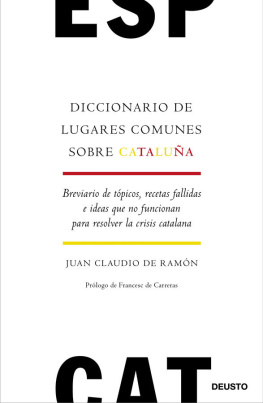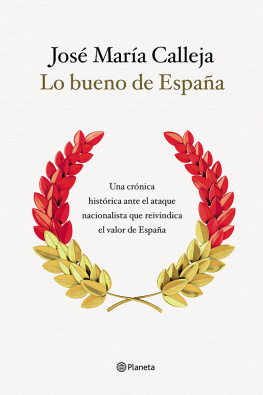Te damos las gracias por adquirir este EBOOK
Visita Planetadelibros.com y descubre una
nueva forma de disfrutar de la lectura
¡Regístrate y accede a contenidos exclusivos!
Próximos lanzamientos
Clubs de lectura con autores
Concursos y promociones
Áreas temáticas
Presentaciones de libros
Noticias destacadas

Comparte tu opinión en la ficha del libro
y en nuestras redes sociales:
Explora Descubre Comparte
A GRADECIMIENTOS
Agradezco a Paloma Marco su apoyo, su paciencia y su generosidad sin límites. A Ana Bustelo, mi editora, su entusiasmo, su ánimo, sus consejos y su comprensión.
Sin la amistad de José Manuel Sáenz Rotko, de la UPCO, este libro habría sido imposible de escribir.
Isabel Isbert y el equipo editorial de Planeta demostraron una vez más su dedicación, su amistad y su profesionalidad.
Matías Jové —que siempre encuentra el gesto y la palabra amable—, Jorge Martín Frías, Rafa Rubio, Joaquín Puig de la Bellacasa, Guillermo Graíño, David Sarias, Miguel Gil y David Barrancos leyeron parte de las primeras versiones del trabajo, aportaron sus sugerencias y me animaron a continuar. Fernando Martín Pinillos y Mario Ramos escucharon varias versiones del proyecto. Jorge del Palacio aportó algunos datos importantes. Pelayo González-Escalada, Nacho Cuevas, Alexia Delclaux y Silvia de Pedro fueron también lectores atentos.
Roberto Inclán, Jaime Moro, Laura Parrondo y Beatriz Zaballa, participantes en un seminario sobre la izquierda del nacionalismo, leyeron una primera versión del capítulo correspondiente y me hicieron sugerencias inapreciables.
Muchas de las ideas de este libro fueron ensayadas en las páginas de La Razón , el periódico en el que estoy orgulloso de escribir todas las semanas. Agradezco a todos mis compañeros, periodistas auténticos, su compromiso, su confianza y su exigencia.
Belén Urosa, Emilio Sáenz Francés, Pedro Álvarez Lázaro, Alfredo Verdoy y mis compañeros en los departamentos de Relaciones Internaciones y Traducción e Interpretación de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid (UPCO) me animaron siempre, una y otra vez. Mis estudiantes de los cursos 2012/2013, 2013/2104 y 2014/2015 —también mis estudiantes extranjeros de intercambio— pusieron a prueba algunas de las ideas aquí expuestas. El personal de la Biblioteca de la Universidad —y los demás compañeros de la Universidad, docentes y no docentes— no fallaron nunca.
También doy las gracias por su apoyo y su amistad a Dieter Brandau, Mario Noya, Fernando Sans Rivière, Pablo Meléndez-Haddad, Sergio Sánchez, Julia Escobar, Enrique Fernández Marqués, Blanca Reneses, Inés Tostón, Kerry Halferty-Hardy, Tom Burns Marañón, Chris Zaki, Asunción Oltra, Pere Borrás, Laure Blancherie, Martín Gurría, Nuria de Francisco, Ismael Bandekhodaei, Jordan-Nicolas Matte, Marta Alejandro, Jonathan House, Victoria Ordóñez, María House, Marta Perezpayá, Joseph Munz, Óscar Elía, Carlos Alonso, Lola Egido y Francisco LaRubia Prado, Araceli Cabezón, Rogelio Rubio, Alejandro Sanz, María Crespo y Giancarlo Ibargüen. En recuerdo de Liz Callan, Oswaldo Muñoz y Bob Romero.
Los amigos de Twitter fueron, en algunos momentos complicados, de una ayuda inapreciable.
Ni qué decir tiene que las opiniones y los errores son sólo responsabilidad mía.
S. D. G.
I NTRODUCCIÓN
Durante mucho tiempo, en nuestro país ha estado mal visto declararse español. Ser español era un accidente, un hecho menor y secundario, un inconveniente que no tenía remedio. Muchos españoles, sobre todo los más educados, se sentían incómodos con su nacionalidad. El pasaporte les permitía salir a respirar, pero también los delataba. Lo mejor era esconderlo, como era deseable disimular los rasgos de lo español. La sensación de inferioridad era abrumadora, apenas compensada por un sentimiento de superioridad no menos aplastante con respecto a los propios compatriotas.
Se hablaba mucho de «este país» y los españoles eran «los españolitos». Son formas de expresión que alivian la responsabilidad a la que obliga la pertenencia a una comunidad nacional. Cuando decimos «en este país», nos libramos de nuestra nacionalidad y endosamos a los demás una situación que no nos gusta. Así creemos salvarnos, cuando lo que hacemos es revelar nuestra escasa consistencia ética —nadie se libra de nada por tan bajo precio— y nuestros complejos. Si tomamos distancia con respecto a «los españolitos» o a «este país», es para dejar claro que nosotros no somos «un españolito» más. De alguna manera misteriosa, al pronunciar las palabras mágicas, pasamos a ser ajenos a ese país que ha dejado de ser el nuestro.
Lo hacemos porque intentamos demostrar que nos sentimos más próximos a aquello que consideramos superior: «Europa» o, descendiendo aún más en la ignominia, «los países de nuestro entorno» o los países «normales». Así es como llegamos a decir a que «en un país normal tal cosa no ocurriría», sin pararnos a pensar qué será eso de un «país normal», ni por qué asignamos al nuestro la calificación de «no normal» o, dicho más literariamente, de parodia, deformación o esperpento. Otro tanto ocurre con «Europa», que no señala una realidad, sino un deseo, un ideal del que nos imaginamos que nuestro país no participa, como sí participan, en cambio, otros países «de nuestro entorno». Comparada con ese ideal, la realidad nunca da la talla.
El mismo tratamiento reciben los símbolos. Hubo un tiempo en que resultaba casi inconcebible identificarse con alguno de los símbolos nacionales. Era, en el mejor de los casos, algo ridículo. ¿Cómo podía una persona ponerse en la situación de verse representado por unos colores o unos compases musicales? ¿Y tan ramplones, además? Resultaba algo impostado, poco estético, sospechoso. Los símbolos anulan lo individual, acaban con la diferencia, demuestran el mal gusto —algo rancio, anticuado— de quien los aceptaba. Además, revelaban cierta disposición a acatar un proyecto autoritario. Identificarse con alguno de los símbolos nacionales españoles ha llegado a ser en bastantes ocasiones, por decirlo con la brutal banalidad con que se expresan estas cosas, un gesto fascista.
Había algo paradójico en esta condena. No afectaba a los símbolos nacionales no españoles, y más en particular a los que han simbolizado la nación nacionalista catalana o vasca. Quien exhibía la senyera o la ikurriña estaba exento de la sospecha de «facha». Nadie sabía explicar por qué. En realidad, la exclusión de los símbolos nacionales españoles era de orden político. Durante mucho tiempo, incluso el nombre de España estaba descartado. España se había convertido en algo abstracto y se hablaba del «Estado», el «Estado español», «el país» en el mejor de los casos. Y como no se hablaba de España, tampoco se decía «nosotros» ni «nuestro país».
La persistencia de estos usos desde finales de los años 1970 era aún más sorprendente porque la sociedad española había conseguido desde entonces éxitos muy importantes. Aún bajo la dictadura, vinieron unos años de modernización acelerada y de prosperidad económica. La Transición fue un logro de todos, que debía haber devuelto a los españoles una nueva confianza en sí mismos. El asombroso progreso económico y social ocurrido desde entonces, propiciado por la estabilidad de una democracia liberal sólida, también debía haber contribuido a que viviéramos con naturalidad y aplomo nuestra nacionalidad, nuestra ciudadanía. Lo hicieron, claro está, y la visión de nuestro país continuó cargándose de sentido positivo con la lucha contra el terrorismo, que ponía en juego la solidaridad entre españoles de una forma práctica e inteligible.