I NTRODUCCIÓN
L a mirada de Gustave Doré se pasea por el interior de la mezquita, escudriñando sus recovecos y a los personajes que la habitan. A las alturas de 1867, los lectores de Le Tour du Monde donde se publicó por primera vez su grabado, reconocían ya fácilmente sus portentosas columnas. Europa llevaba décadas rindiéndose ante su belleza. Como los suntuosos edificios de la Alhambra, la mezquita de Córdoba era un mudo testimonio de la fascinante grandeza de una civilización que había dado sus mejores frutos en la al-Andalus española. Era ya uno de los símbolos de España, aquella nación oriental que el romanticismo había «descubierto» a las puertas de Europa a principios de siglo y que se había convertido en un espectáculo del que disfrutaba la escrutadora mirada del observador occidental.
España fue aclamada entonces como la tierra de Boabdil y de los abencerrajes, de los palacios nazaríes y de los cantos orientales; aunque también como el hogar del Cid y de otros audaces caballeros cristianos que compitieron en arrojo y galanura con sus pares musulmanes. Unos y otros pugnaban porque fueran los pendones de su fe los que tremolaran en las almenas de los castillos peninsulares, y por el corazón de unas damas ante cuyas prendas rendían siempre sus espadas. Los ensueños alhambrescos fueron, en gran medida, historias de amor y, en muchos casos, de amor interracial. El romanticismo europeo, incluido el peninsular, imaginó la España medieval como una zona de contacto en la que dos civilizaciones consideradas inconmensurables se habían fecundado mutuamente. Los frutos de sus amores proyectaban, sin embargo, una sospechosa sombra sobre los modernos habitantes de la Península. España fue percibida como un país mestizo, un híbrido nacido de la unión entre la cruz y la media luna. Además, y a pesar del triunfo último de las armas cristianas, el componente oriental era percibido como el predominante, sobre todo en un Sur peninsular cuyos rasgos se consideraban los más característicos de toda la nación. La herencia oriental, sumada a los rasgos propios de un país meridional, hacía de España el reverso de la modernidad. El imaginario europeo de la Península se plagó de figuras tan románticamente pintorescas como primitivas. España se convirtió en una tierra de pasiones desmesuradas y violentas, de costumbres bárbaras como los toros, de hombres que vivían al margen de la ley, de melodías guitarrescas que expresaban una pueril alegría que no parecía incomodarse ante la ruina de la patria. Por encima de todo, España fue, para los autores románticos, una belleza oriental de ojos negros ante cuyas ardientes miradas caían seducidos.
En un primer plano, Doré nos presenta a un hombre de espaldas, arrodillado y cabizbajo. Está ataviado a la española, y parece sobrecogido ante la magnificencia de un pasado oriental que resalta la miseria de su presente. O quizás se postre ante una muchacha de cabellos negros que atraviesa la galería y hacia la que dirige su mirada. Es esa mujer «oriental», pasional e incontrolable, la que habría subyugado finalmente al elemento europeo en la Península. Para el mito romántico el español es a la vez un pueblo vital y abatido; incapaz de controlar sus instintos, de acceder al mundo moderno. Cuando Doré dibujó su vista interior de la mezquita cordobesa, el encanto romántico hacía tiempo ya que había empezado a diluirse. Despojado de su hechizo, el retrato de España fue apareciéndose con tonos cada vez más crudos y descarnados. A medida que perdía su color, se hicieron más visibles los trazos de fondo que siempre lo habían delimitado: los propios de un país situado supuestamente en los márgenes de Europa y de la modernidad.
La fuerza de esta imagen en la Europa decimonónica fue formidable. De su robustez da buena cuenta el que dos siglos después muchos ciudadanos europeos sigan reconociendo en ella las principales facciones de España. En la última década de la pasada centuria, España parecía haber entrado definitivamente en el escogido club de las naciones avanzadas. Sin embargo, la crisis financiera y la explosión de la burbuja inmobiliaria, la escalada del paro y la ristra de casos de corrupción que empezaron a asolarla, volvieron a sembrar dudas sobre su modernidad. En lo más duro de la crisis, y con unas sociedades ahogadas por la deuda y por la austeridad, el Norte europeo actualizó una serie de imágenes y estereotipos sobre el Sur mediterráneo que achacaban sus males, nuevamente, a sus caracteres nacionales. En la Europa meridional —se llegó a decir en las portadas de grandes rotativos franceses, ingleses o alemanes— la indolencia, el egoísmo y el escaqueo se habían impuesto siempre al trabajo, el bien común y el compromiso. Ni la pérdida progresiva de tejido industrial y productivo, ni la desregulación del sistema financiero, ni las consecuencias de una política monetaria común, parecían tener nada que ver con lo que estaba ocurriendo en el Sur de Europa. El problema estaba, una vez más, en que los europeos meridionales (que mantenían un sospechoso parecido con los habitantes de los países orientales) trabajaban poco y mal, tendían a preocuparse solo de ellos mismos, y dedicaban más tiempo a batir palmas que a resolver los problemas que les acuciaban. Que tales afirmaciones se hicieran cuando miles de personas estaban siendo desahuciadas, perdiendo sus trabajos, sumergiéndose en la pobreza o viéndose obligadas a buscar fortuna en otros países, no provocó mayor sonrojo en muchos analistas serios que hacían uso de unos argumentos que probaban así su vigor y sus consecuencias.
A mediados del siglo XIX los escritores y artistas españoles que justo emprendían, como sus homólogos europeos, la ardua tarea de construir una nación moderna, se encontraron de frente con una potente imagen de su país que le negaba precisamente su modernidad. ¿Cómo respondieron a un mito romántico que se holgaba en recrear el pasado oriental de España y sembraba dudas sobre su plena adscripción al mundo occidental? ¿Afectó este fenómeno a las formas que tuvieron de relacionarse con Europa y la «modernidad»? ¿De qué modo reaccionaron ante una caracterización del pueblo español que cuestionaba su moralidad y le negaba las aptitudes necesarias para formar parte del mundo moderno? En relación con esta última pregunta se plantea otra que los especialistas no han sabido cómo responder hasta ahora: ¿cómo es posible que toreros, bandoleros, gitanas o castañuelas, conceptuados por el romanticismo europeo como los más representativos de España, y como indicios de una nación tan auténtica como primitiva, acabaran incorporándose, desde mediados del siglo XIX , al imaginario nacional de los españoles? Un lugar este que, además, ya no abandonaron. A pesar de que el franquismo, al intentar apropiárselos, acabó desprestigiando y asociando estos tipos a una patria caduca y postiza que para muchos era necesario enterrar, no han dejado de reinventarse como símbolos de España y de los españoles. Curro Jiménez, los toros de Osborne, las «chicas» Almodóvar, el cante flamenco, la furia española, etc., son variaciones de una imagen de España que se fijó definitivamente en la era romántica. Este trabajo intenta arrojar luz sobre estos interrogantes, que se pueden resumir en otro más amplio: ¿cómo influyó el mito romántico de España en el proceso de construcción de su identidad nacional?



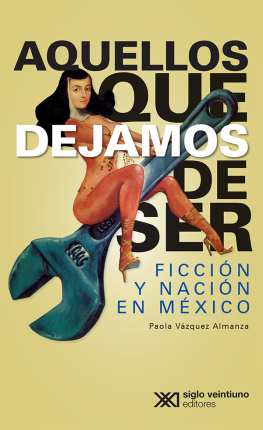


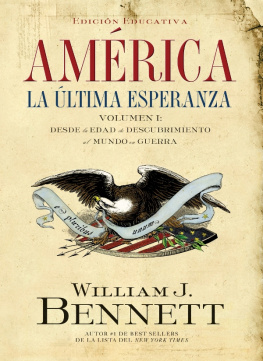
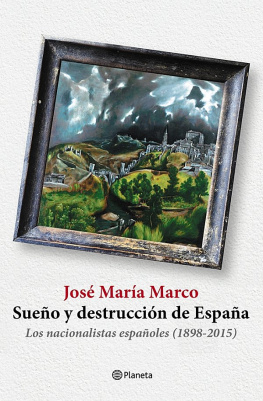
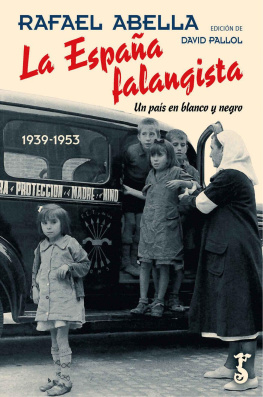


 @Ebooks
@Ebooks @megustaleer
@megustaleer @megustaleer
@megustaleer