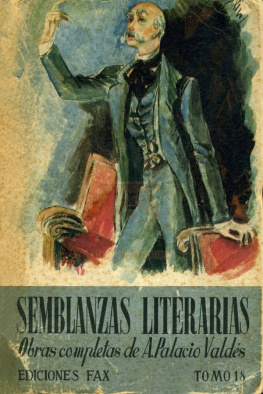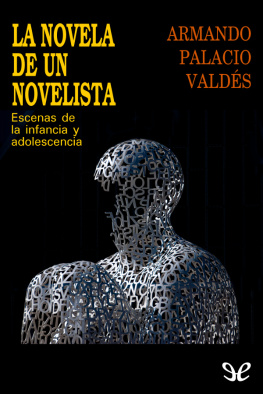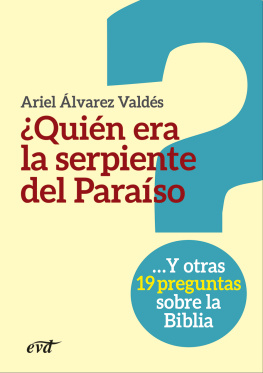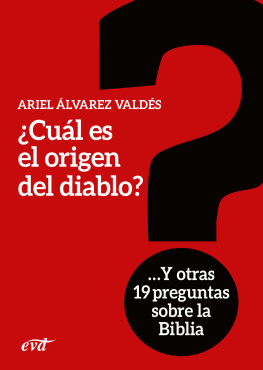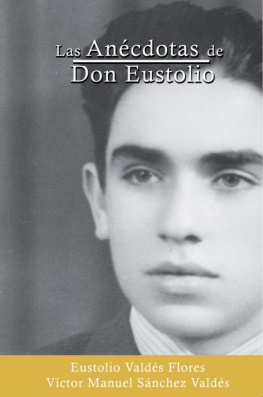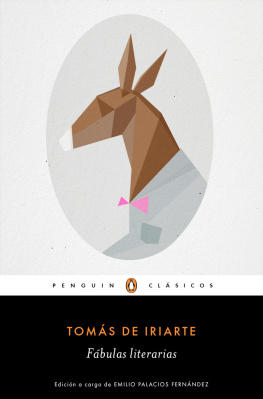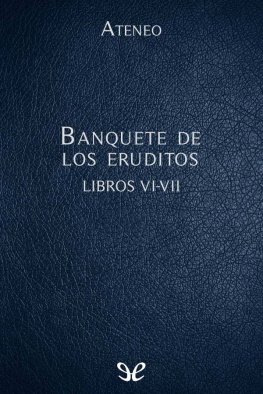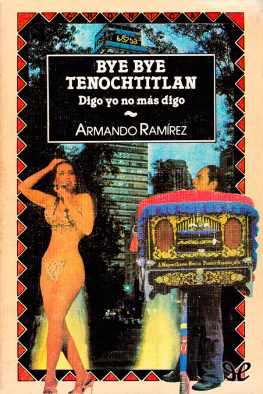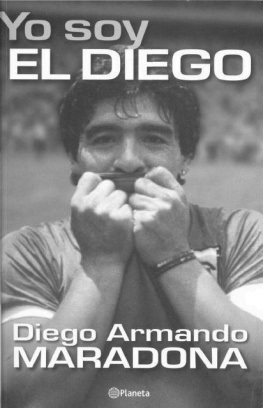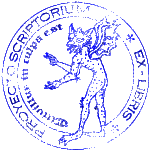Llego a la reimpresión de estas semblanzas, escritas y publicadas treinta años ha, con la curiosidad burlona y también con el enternecimiento con que descubrimos en el desván de nuestra casa el caballo de cartón que hemos montado en la niñez. ¡Oh cielos, cuánto me he divertido cabalgando sobre mi pluma irresponsable en aquel tiempo feliz! ¡Cuan dulce poder soltar la carcajada en una reunión prevalidos de nuestra insignificancia! Después crecemos, adquirimos seriedad, reputación, pero huye la alegría, y gracias que no sea en compañía del talento.

Armando Palacio Valdés
Semblanzas literarias
ePub r1.0
Ellie 11-02-16
Título original: Semblanzas literarias
Autor, 1871 Armando Palacio Valdés
Traducción:
Ilustraciones:
Diseño/Retoque de cubierta: Ellie
Editor digital: Ellie
ePub base r1.1
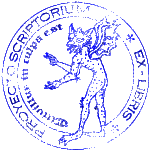
¿Te gusta esta clase de literatura?
Pues a ti te dedico este libro.
TREINTA AÑOS DESPUÉS
LLEGO a la reimpresión de estas semblanzas, escritas y publicadas treinta años ha, con la curiosidad burlona y también con el enternecimiento con que descubrimos en el desván de nuestra casa el caballo de cartón que hemos montado en la niñez. ¡Oh cielos, cuánto me he divertido cabalgando sobre mi pluma irresponsable en aquel tiempo feliz! ¡Cuan dulce poder soltar la carcajada en una reunión prevalidos de nuestra insignificancia! Después crecemos, adquirimos seriedad, reputación, pero huye la alegría, y gracias que no sea en compañía del talento.
Parece que me estoy viendo discurrir por aquel amplio corredor del Ateneo, en la calle de la Montera, pobremente esterado, sin más decoración que los libros encerrados en estantes de pino. Conmigo pasean otros cuantos seres insignificantes, y juntos todos formamos un grupo de una insignificancia escandalosa. Por aquel pasillo cruzan a cada instante enormes personajes, estadistas, oradores, académicos cuyo rostro se frunce al pasar a nuestro lado. ¿Por que se frunce? Aquellos personajes nos detestan porque disputamos «de lo que no entendemos» y acaparamos las revistas extranjeras. Algunos, sin embargo, son buenos y cariñosos para nosotros, y el más bueno y cariñoso de todos y el más sabio al mismo tiempo es aquel varón magnánimo que se llamo D. José Moreno Nieto. Allí estaba siempre sentado en el rincón de la Biblioteca como un sacerdote en su confesonario esperando afablemente a todo el que quisiera molestarle. Con él consultábamos nuestras dudas científicas, nuestros planes de estudio o ensayos literarios. No era avaro, no, de su talento y de su ciencia. ¡Pobre D. José! ¡Que suma de indulgencia se necesitaba para sufrir nuestra petulancia y no mandarnos a paseo!
Pero había otros, como he dicho, no tan pacientes y nos hacían ostensible su desprecio y nos dirigían miradas furibundas cuando osábamos entrar en las salas de conversación. Tanto que desesperados un día resolvimos declararnos independientes y conquistar también nuestro terruño.
Había en aquel vetusto caserón de la calle de la Montera una estancia grande y lóbrega con balcones a un patio que servía de trastera. Allí decidimos plantar nuestra tienda. Dicho y hecho. Una tarde, a la hora en que no había llegado todavía ninguno de aquellos odiosos viejos (llamábamos viejos ¡ay! a los hombres de treinta a cuarenta años), penetran cautelosamente en el Ateneo una docena escasa de valerosos jóvenes, se dirigen impetuosamente a la trastera, la limpian en un abrir y cerrar de ojos de las sillas decrépitas y mesas patizambas que allí dormían bajo el polvo, ahuyentan también éste con escobas; luego se lanzan impávidos al asalto de los salones, roban, pillan, escamotean, y en otro abrir y cerrar de ojos queda amueblada y decorada con relativo lujo aquella cacharrería que no tardo en hacerse famosa en España. Los criados contemplaban con espanto el saqueo; el conserje se mesaba los cabellos exclamando: «¡Dios mío, que dirá el secretario!» Uno de aquellos chicos, el de voz más bronca (porque ya había llegado a la muda), se yergue altivo al oír esto y ahuecándola cuanto pudo y empinándose sobre la punta de los pies deja caer como gotas de hierro incandescente estas palabras: «Dígale usted al secretario (pausa), dígale usted al secretario... ¡que no le conozco! Después de tan arrogante respuesta que nos hizo recordar la de Leónidas al emisario de Jerjes, volvió la espalda con infinito desprecio y el conserje quedo anonadado.
Nuestra audacia impuso respeto a los viejos o tal vez les hizo reír. Lo cierto es que al día siguiente nos enviaron a guisa de burla, como regalo, el retrato al óleo de D. Julián Sanz del Río, filósofo tan profundo como feo, importador en España de la filosofía de Krause. A estas horas pocos recuerdan en el mundo a Sanz del Río ni a Krause, pero en aquella fecha eran tan odiados de los hombres de orden como hoy lo son los anarquistas, y sus preceptos «vive una vida íntegra», «realiza tu esencia», etc., inspiraban el mismo terror que las bombas de dinamita. Nosotros acogimos con júbilo al laberíntico filósofo y le colgamos respetuosamente de la pared, aunque jurando con las manos extendidas no leer jamás su Filosofía analítica.
Todo aquello se hundió en el abismo del olvido y sólo los cuatro o cinco canosos y panzudos cacharreros que paseamos por las aceras de Madrid nos acordamos con emoción de aquellos días risueños y nos enternecemos hablando del retrato al óleo de D. Julián.
Precisamente en aquellos días risueños fueron escritas estas semblanzas sobre los negros y sobados pupitres de la Biblioteca del Ateneo. Publicadas primero en la Revista Europea y después en volumen, se agotaron rápidamente, porque en España siempre hubo público para los azotados. Desde aquella remota fecha a la presente se me han hecho algunas proposiciones para reimprimirlas, pero me he negado obstinadamente a ello y aun al publicar la serie de mis obras completas prescindí de incluirlas, hasta ahora. ¿Por que tan severa resolución? Porque estoy persuadido de que a los veintidós o veintitrés años se puede ser un excelente poeta o tal vez un mediano novelista, pero sólo un detestable crítico. Además, estas semblanzas están llenas de alusiones personales de dudoso gusto, están escritas en general con la arrogancia decisiva que suele caracterizarnos en los primeros años de la vida. Por tales razones las había condenado a eterna proscripción.
Pero he aquí que en una noche de insomnio me asalto la terrible duda que a todos los escritores acomete más o menos tarde. ¡Si yo fuese inmortal! pensé de improviso. ¡Si mis obras fuesen leídas de las generaciones venideras! Entonces no sólo se reimprimiría cuanto yo he escrito, sino que se buscarían, se recogerían y se publicarían las cartas que he dirigido a mis amigos y ¡quién sabe! hasta los billetitos amorosos; hay eruditos capaces de las mayores infamias. Pensar esto y sentir inundado mi cuerpo de un frío sudor entre las sábanas fue todo uno. No existe hombre en el mundo que haya escrito más simplezas a sus amigos, pero estas simplezas no son comparables con las que he escrito a las amigas. Mis huesos se ruborizarían dentro de la tumba, estoy seguro de ello. Tan desazonado me dejo tal pensamiento, que a la mañana siguiente encontré paseando con sus nietos por el Retiro a una venerable señora a quien en otro tiempo dirigí por escrito una declaración de amor, y me costo trabajo no acercarme a ella y suplicarle por el de Dios, ya que no por el mío, que me devolviese la epístola si es que la conservaba. Por supuesto, ahora me miro mucho cuando escribo cartas, pensando en que andando el tiempo han de ser publicadas, y si algún conocido me escribe una pidiéndome prestadas cien pesetas adopto el estilo más puro y más clásico, imitado de Hurtado de Mendoza, para responderle que no me es posible enviárselas.
Página siguiente