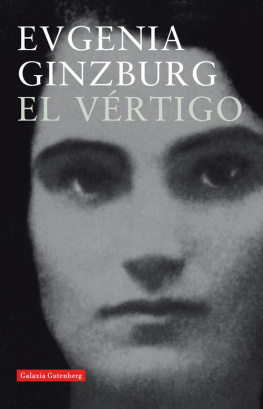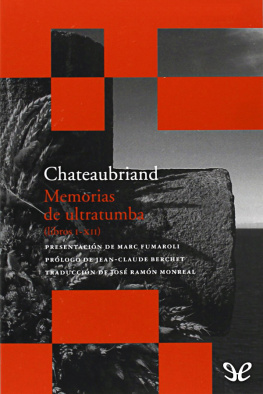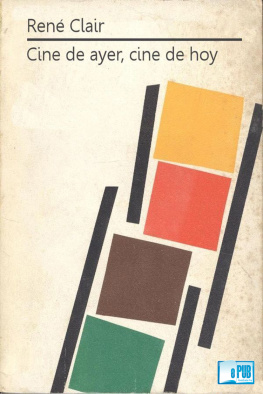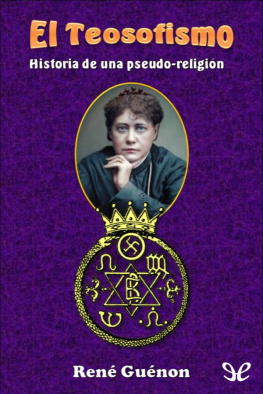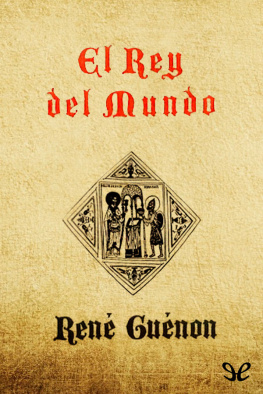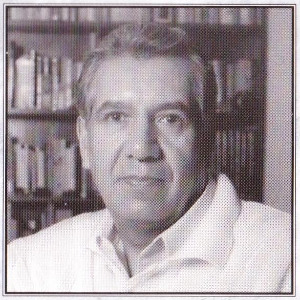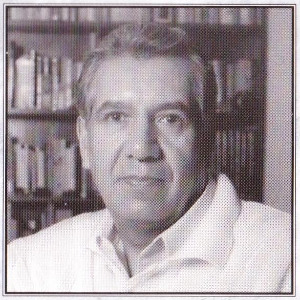
RENÉ AVILÉS FABILA nació en la ciudad de México. Estudió Ciencias Políticas en la UNAM, y el posgrado en la Universidad La Sorbona, París. Ha publicado varios libros entre los cuales destacan: Hacia el Fin del mundo, Tantadel, La canción de Odette, El gran solitario de Palacio, El diccionario de los homenajes, Todo el amor, Los oficios perdidos, Cuentos y descuentos y Los animales prodigiosos.
Actualmente es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, en la carrera de Comunicaciones, y Director del suplemento cultural de Excélsior: El Búho. Trabaja en una novela sobre el suicidio y está por aparecer un nuevo volumen de relatos cortos: Borges y yo.
Para Regino Díaz Redondo,
afectuosamente, por su apoyo
Los inicios
No recuerdo con precisión cómo y por qué razones me hice comunista; reconozco que siempre tuve tendencias a estar del lado de los desposeídos, yo mismo era prácticamente uno de ellos y de no ser por los dos turnos que mi madre trabajaba como maestra de primaria, mi guardarropa hubiera sido el de un explotado. Primero estuve en el Movimiento de Liberación Nacional a causa de mi admiración por el general Lázaro Cárdenas. Mi trabajo consistía en repartir volantes. Luego asistí a dos o tres reuniones del Partido Obrero Campesino Mexicano. Habrá que añadir un elemento importante: las pocas veces que vi a mi padre en lugar de llevarme a Chapultepec o a Disneylandia, éste prefería invitarme con Lombardo Toledano, Vicente, a formar parte de agrupaciones fantasmagóricas como la Sociedad de Amistad con Bulgaria.
Durante la preparatoria contribuyeron a confirmar mi vocación izquierdista algunos profesores, entre ellos Alberto Híjar, a quien años más tarde, ya situado el hombre en el ultraizquierdismo, encontré, defendí de quienes lo corrieron de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco e hice mi subdirector cuando yo fui director general de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ah, terrible destino, Yorick, en menos de dos meses puso de cabeza el trabajo, llenó las oficinas con desarrapados intelectuales y falsos artistas. El rector me impugnó tal actitud y yo le di la razón a mi ex profesor, quien —debí haberlo notado— fracasó estrepitosamente en una intentona guerrillera, muy ingenua por cierto, ya que en su primera salida se extraviaron y fueron hallados por un grupo de boyscouts. Por último, me organizó una huelga de hambre móvil (sic) y la más feroz campaña de prensa que he recibido, todo porque traté de que siguiera las instrucciones de su director, es decir, mías.
Añado que Híjar, durante el sepelio de su esposa, me pidió que no siguiera con estas memorias. Varios ex camaradas estaban molestos con ellas y yo corría el riesgo de convertirme en una suerte de Jorge Semprún.
Fue en esa misma época preparatoriana que descubrí El manifiesto comunista, El ABC del comunismo y abominables manuales de la Academia de Ciencias de la URSS. A los clásicos del marxismo los leí hasta la entonces Escuela de Ciencias Políticas y Sociales, bajo la tutela de Víctor Flores Olea, Enrique González Pedrero y Francisco López Cámara, profesores que estimularon mi tendencia al materialismo, a veces de manera un tanto gratuita. Verbigracia: Flores Olea nos hizo leer La ideología alemana, obra de transición en el desarrollo del pensamiento marxista, en una clase de Introducción al Derecho. Finalmente mi ingreso a la Juventud Comunista fue en 1962; todo un rito. Fuimos de la citada escuela a la vecina facultad de Ciencias. En un apartado salón nos aguardaban varios camaradas, más de uno eran leyendas en esos días, hijos de españoles refugiados y muchachos que habían ido a Cuba. Una joven agresiva, a la que le decían la Chata Campa, nos echó una mirada inquisidora a los recién llegados: Walter Ortiz, Ricardo Valero, Alejandro Mújica Montoya, Andrés González Pagés, otros que no conservo en la memoria y yo. Una vez que la camarada comprobó que ninguno de los presentes era provocador o agente del imperialismo yanqui, nos dijo en voz baja (podía haber micrófonos ocultos o un enano de Gobernación abajo de los pupitres) que lo más adecuado era irnos a otro salón para despistar a la policía. Lo buscamos y a falta de uno más propicio para la iniciación nos conformamos con el cuarto de intendencia. Allí, entre escobas y cubetas, nos entregaron los carnets y nos hicieron jurar fidelidad a los principios del marxismo-leninismo. Citaron La joven guardia, Así se templó el acero y La madre. Para concluir, la camarada Campa, heroína del trabajo, explicó la sagrada importancia del carnet y exigió que lo ocultáramos aún a los ojos indiscretos de nuestros familiares. Y yo lo hice tan bien que nunca volví a encontrarlo en mi vida. Sospecho que el pobre debe estar oprimido dentro de cualquiera de los libros citados, sólo que temo buscarlo: ya no resistiría hojear una obra del más puro estilo realista socialista.
Pero hay un recuerdo que me abruma. La primera cita de mi célula, la Julio Antonio Mella, la que transcribí con humor en mi primera novela, Los juegos, convocada en la casa materna. Llegaron impuntuales, como corresponde a auténticos revolucionarios latinoamericanos, todos mis camaradas. Mi mamá, quizás recordando sus mocedades y sus luchas políticas en la Normal, estaba feliz de mi ingreso en la Juventud (aunque cabe advertir que me dijo: Si en verdad piensas ser comunista la vida entera, procura serlo de altos ingresos). Así que de pronto interrumpió la reunión clandestina para ofrecernos café y galletas marías y de animalitos con mantequilla y mermelada. Se hizo un silencio aterrador. La concurrencia miró alternativamente a mi cabecilla blanca y a mí. Cuando ella salió, Walter Ortiz —que junto con Remigio Jasso siempre me regañaba— me acusó de liberal por permitir que una persona ajena al Partido escuchara nuestra discusión secreta sobre el Nikitín.
Me defendí como pude: Camaradas, es mi madrecita santa. Eso no importa, repuso Walter apabullándome, podría ser agente de Gobernación o del FBI o de la CIA. Nunca más mi casa volvió a servir para una reunión de célula. En lo sucesivo fueron hogares ortodoxos, donde no se permitía la entrada de los padres por revolucionarios que éstos fueran, en los que discutimos la toma del poder por métodos violentos.
A mi vez, por muchos años vi a mi mamá con suspicacia, incluso llegué a hurgar su bolso en busca de algún papel que además de mi madre legítima la acreditara como miembro de una organización anticomunista. No era fácil, dudando de ella, aceptar mi domingo: me parecía estar recibiendo un puñado de dólares del imperialismo yanqui.
Mi primer gran trabajo político: el FEP
Las reuniones de célula parecían, a primera vista, interesantes; discutíamos cualquier cantidad de manuales de la Academia de Ciencias de la URSS, y uno que otro trabajo de Lenin. En esa época los comunistas éramos marxistas-leninistas (y a veces, como en los viejos tiempos, estalinistas). Los trotsquistas eran alrededor de siete u ocho, Carlos Sevilla, Alejandro Gálvez y Aguilar Mora, alias el Pelón, entre ellos; la señora Ibarra de Piedra, como su nombre lo indica, se dedicaba exclusivamente a labores domésticas y no existía el antiestalinismo como dogma de fe revolucionaria. Leíamos, pues, mucho. Sin embargo, que yo recuerde, sólo Pedro López Días, con insolencia, se atrevía a comprar otras cosas fuera del recetario bibliográfico «revolucionario» que nos endilgaba el «comisario político» que cada tanto, como abonero, nos visitaba en Ciencias Políticas.
Pedro leía, ¡oh, maravilla!, a Kafka y a Joyce y sostenía que los comunistas deberíamos apropiarnos de los autores de ese tipo, prohibidos u olvidados en el socialismo real y que resultaban, por lo que toca al arte, auténticos revolucionarios. Felizmente yo creí en sus palabras. Después Pedro López (como otros amigos: Jorge Meléndez y Joel Ortega) se largó a Moscú, pero ya me había dado un buen ejemplo. Kafka ha sido fundamental en la confección de mis cuentos fantásticos.