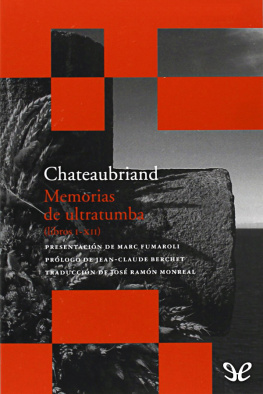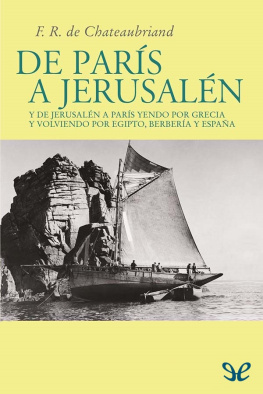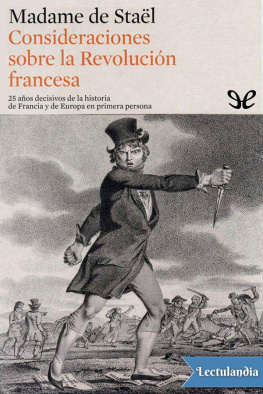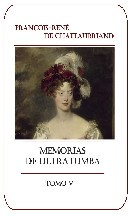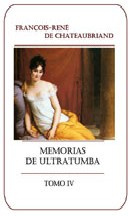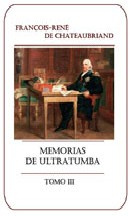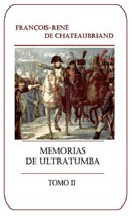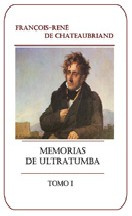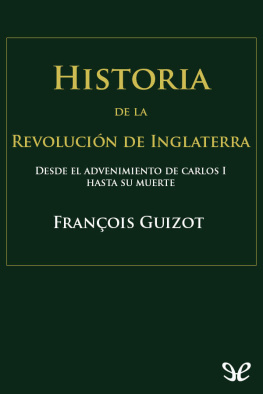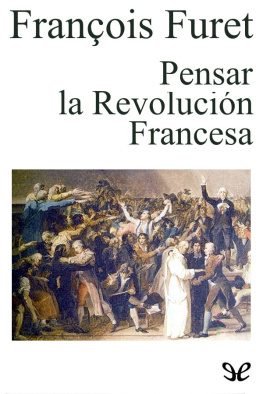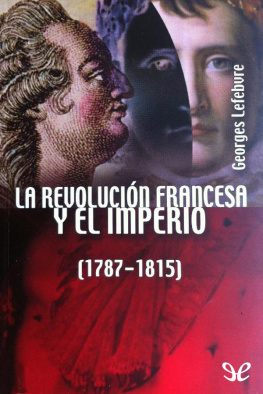APÉNDICE
I. TEXTOS COMPLEMENTARIOS
1. EL «PREFACIO GENERAL» DE LAS OBRAS COMPLETAS
Redactado en 1826, para encabezar la primera entrega de las Obras completas, este prefacio representa una etapa importante en la génesis de las memorias: el balance que esboza, la perspectiva histórica que traza, prefiguran las fórmulas del «prefacio testamentario».
PREFACIO GENERAL
Si fuera dueño de mi suerte, nunca habría publicado la recopilación de mis obras. El porvenir (suponiendo que el porvenir oiga hablar de mí) habría hecho lo que hubiera querido. Tras haber transcurrido para mis primeros escritos más de un cuarto de siglo sin que hayan caído en el olvido, ello no me hace presumir una inmortalidad que quizás ambiciono menos de lo que se cree. Es, pues, contra mi inclinación natural, y a costa de mi descanso, última necesidad del hombre, que presento hoy la edición de mis Obras. Al público le importan poco los motivos de mi decisión de hacerlo, basta con que sepa (lo que es la pura verdad) que éstos son honorables.
He emprendido las Memorias de mi vida: esta vida ha sido muy agitada. He atravesado varias veces los mares; he vivido en la choza de los salvajes y en el palacio de los reyes, en el campo y en la ciudad. Viajero por los campos de Grecia, peregrino en Jerusalén, me he sentado en toda clase de ruinas. He visto pasar el reino de Luis XVI y el Imperio de Bonaparte: compartí el exilio de los Borbones, y anuncié su vuelta. Dos pesos que parecen unidos a mi fortuna la hacen ascender y descender sucesivamente en igual medida: se me coge y se me deja; se me vuelve a coger despojado un día y al siguiente se me arroja encima un manto, para despojarme de nuevo de él. Acostumbrado a estas borrascas, cuando llego a algún puerto, siempre me veo como un navegante que no tardará en volver a subir a bordo de su navío, y no creo en tierra ningún establecimiento fijo. Me bastaron dos horas para dejar el Gobierno, y para entregar las llaves del despacho a quien debía ocuparlo.
Ya haya que lamentarse o felicitarse por ello, mis obras han teñido con su color un buen número de escritos de mi tiempo. Mi nombre, desde hace veinticinco años, se ha visto mezclado con los movimientos sociales; está unido al reinado de Bonaparte, al restablecimiento de los altares, a la monarquía legítima, a la fundación de la monarquía constitucional. Unos sienten rechazo por mi persona, pero predican mis doctrinas, y hacen suya mi política desnaturalizándola; otros se alinearían conmigo si yo aceptase renunciar a mis principios. Han pasado por mis manos los más grandes asuntos. He conocido a casi todos los reyes, a casi todos los hombres, ministros u otros, que han desempeñado un papel en mi tiempo. Fui presentado a Luis XVI, visité a Washington al comienzo de mi carrera, y he vuelto al final a lo que veo hoy. Bonaparte me amenazó varias veces con su ira y su poder, y, sin embargo, sentía una secreta inclinación por mí, como yo sentía una involuntaria admiración por cuanto había de grande en él. Lo habría sido todo en su Gobierno de haber querido; pero siempre me faltaron para tener éxito una pasión y un vicio: la ambición y la hipocresía.
Quizá se derive de semejantes vicisitudes, que me atormentaron casi desde que dejé atrás una infancia desdichada, algún interés por mis Memorias. Las obras que publico serán como las pruebas y los documentos justificativos de estas Memorias. Podrá leerse en ellas por anticipado lo que he sido, porque abarcan mi vida entera. Los lectores que gusten de este tipo de estudios relacionarán las producciones de mi juventud con las de la edad a que he llegado: siempre hay alguna enseñanza que sacar de estos análisis del espíritu humano.
Creo que no me hago ilusión alguna, y que me juzgo con imparcialidad. Al releer mis obras para su corrección, me ha parecido que dominan en ellas dos sentimientos: el amor a una religión caritativa, y un apego sincero a las libertades públicas. En el mismo Ensayo histórico, en medio de múltiples errores, se distinguen estos dos sentimientos. Si esta observación es acertada, si he luchado, en todo tiempo y lugar, a favor de la independencia de los hombres y de los principios religiosos, ¿qué tengo que temer de la posteridad? Podrá olvidarme, pero no maldecirá mi memoria.
Mis obras, que son una fiel historia de los treinta prodigiosos años que acaban de pasar, ofrecen desde la perspectiva del pasado unos puntos de vista bastante clarividentes sobre el porvenir. Mucho he vaticinado, y quedarán tras de mí pruebas irrecusables de lo que en vano predije. No he sido ciego sobre el destino futuro de Europa: no dejé de repetir a unos viejos gobiernos, buenos en su día y que gozaron de prestigio, que o se aceptaban unas monarquías constitucionales, o sería su final en favor de la república. El despotismo militar, que podrían desear secretamente, sería hoy en día de corta vida.
Europa, atrapada entre un mundo nuevo completamente republicano y un antiguo Imperio totalmente militar, que se ha estremecido de repente en medio del descanso de las armas, necesita más que nunca ser consciente de su posición para salvarse. Súmense a los errores políticos interiores los errores políticos exteriores, y la descomposición concluirá más rápido: el cañonazo con que nos negamos a apoyar a veces una causa justa, estamos obligados a dispararlo más pronto o más tarde contra una causa detestable.
Han pasado veinticinco años desde comienzos de siglo. Los hombres de veinticinco años que van a ocupar nuestros puestos no han conocido la última centuria, no han recogido sus tradiciones, no han bebido sus doctrinas con la leche materna, no han sido nutridos bajo el orden político que lo rigió; en una palabra, no han salido de las entrañas de la antigua monarquía, y tienen por el pasado el interés que se siente por la historia de un pueblo que ya no existe. Las primeras miradas de estas generaciones buscaron en vano en el pasado la legitimidad en el trono, que había desaparecido hacía siete años con la Revolución. El gigante que llenaba el inmenso vacío dejado por la legitimidad tras de sí se llevaba una mano a la gorra de la libertad y la otra a la corona: pronto iba a ponérselas a la vez en la cabeza, capaz de llevar él solo esta doble carga.
Estos niños que no oyeron más que el ruido de las armas, que no vieron más que palmas en torno a su cuna, se libraron por su edad de la opresión del Imperio: únicamente conocieron los juegos de la victoria cuyas cadenas llevaban sus padres. Raza inocente y libre, estos niños no habían nacido aún cuando la Revolución cometió sus atrocidades; no eran hombres aún cuando la Restauración multiplicó sus errores; no se comprometieron con nuestros crímenes o nuestros yerros.
¡Qué fácil habría sido adueñarse del espíritu de una juventud sobre la que unas desgracias, que no conoció, arrojaron no obstante una sombra y cierta gravedad! La Restauración se limitó a ofrecer a esta seria juventud representaciones teatrales de los antiguos días, imitaciones del pasado que no son ya el pasado. ¿Qué se ha hecho por la estirpe sobre la que descansa hoy el destino de Francia? Nada. ¿Se advirtió siquiera que existía? No; en una miserable lucha de ambiciones vulgares, se dejó que el mundo se las apañara sin guía. Los restos del siglo XVIII, que flotan esparcidos por el XIX, están a punto de hundirse: unos pocos años más, y la sociedad religiosa, filosófica y política pertenecerá a unos hijos ajenos a las costumbres de sus mayores. Las semillas de las nuevas ideas han brotado por todas partes; en vano se pretendería destruirlas: se puede cultivar la planta naciente, quitarle su veneno, hacerle dar un fruto sano; a nadie le es dado arrancarla.
Es una deplorable ilusión suponer que nuestros tiempos están agotados, puesto que ya no parece posible que sigan produciendo después de haber engendrado tantas cosas. La debilidad se adormece en esta ilusión; la locura cree poder sorprender al género humano en un momento de lasitud, y obligarla a retroceder. Ved, sin embargo, lo que sucede.