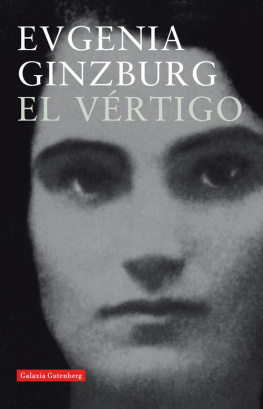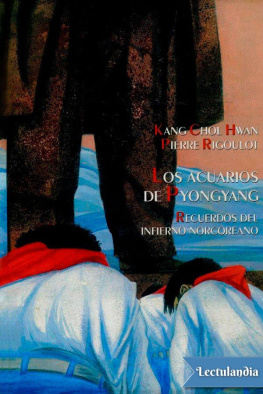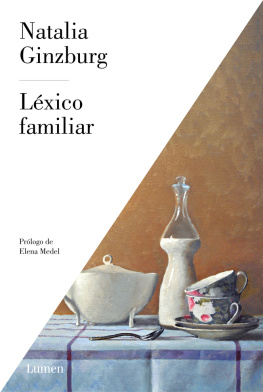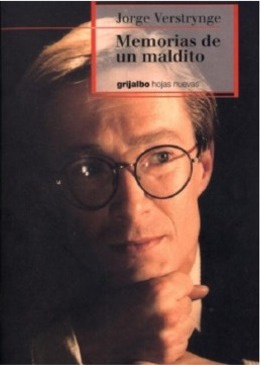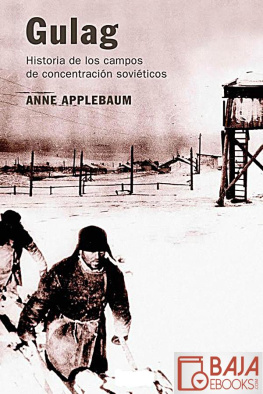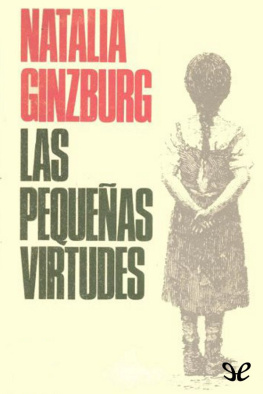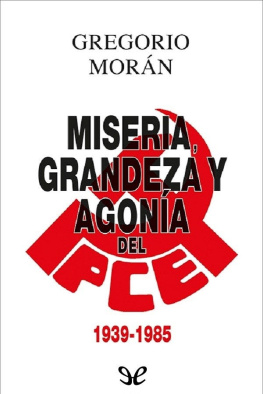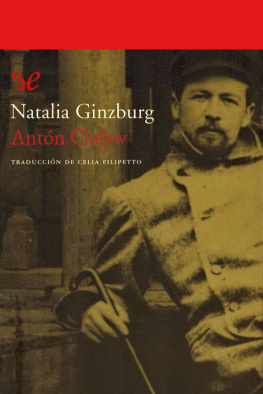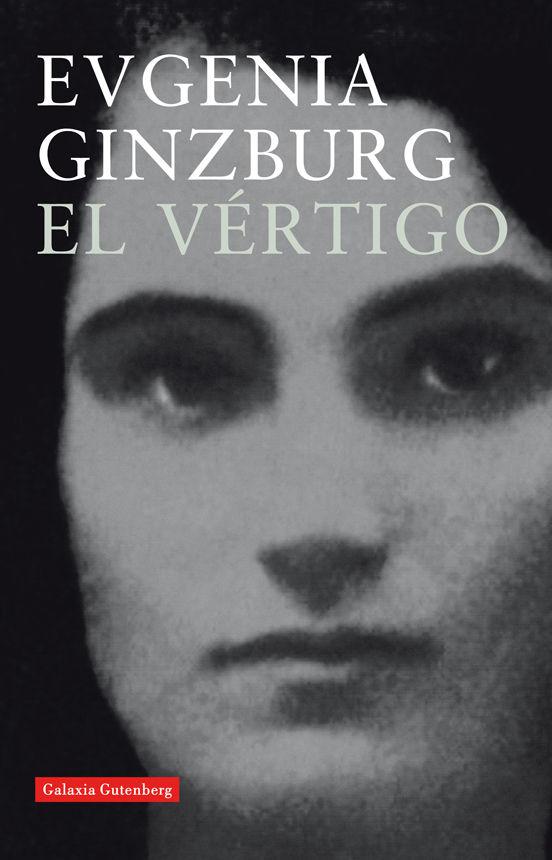Evgenia Ginzburg , con treinta y dos años, miembro del Partido Comunista y profesora de Historia y Literatura en la Universidad de Kazán, se negaba a creer, en febrero de 1937, lo que ya era evidente. Dos años antes, el asesinato de Kírov había marcado el inicio de las sospechas y los interrogantes acerca de las grandes purgas en el seno del partido bolchevique. El 7 de febrero de 1937, cuando Evgenia recibió el primer golpe al ser expulsada del partido, Stalin ya había puesto en marcha la siniestra maquinaria de represalias brutales bajo las acusaciones más alucinantes. Lo más peligroso, sin embargo, fue el modo en que millones de rusos contribuyeron, en mayor o menor grado, a alimentar un sistema del que también acabarían siendo pasto.
Evgenia necesitó un tiempo para entender hasta dónde estaban dispuestos a llevar esa locura los dirigentes del aparato ideológico. Pero la realidad se impuso: en agosto de ese mismo año, tras varios meses de encarcelamiento e interrogatorios extenuantes y crueles, le fue comunicada su condena: diez años de trabajos forzados. Su primer destino fue una diminuta celda donde pasaría dos años. A partir de entonces, y hasta el cumplimiento total de su condena, Evgenia relata una odisea de hambre, frío, enfermedad y terror. Sumergida en un universo concebido para atormentar a miles de seres humanos, Evgenia se lamenta por no haber sabido prever a qué contribuía con su fe en el partido. En el abismo todos son víctimas y culpables, pero cuando uno es víctima, al menos conserva el respeto por sí mismo. Tras su liberación, Evgenia Ginzburg permanecerá en Siberia, el infierno helado donde cumplió la mayor parte de su condena, para esperar a Anton Walter, médico alemán del que se había enamorado. No pudo regresar a Moscú hasta 1955, y murió en 1977 sin llegar a ver publicadas sus memorias en Rusia, donde siempre circularon de forma clandestina.
«Era urgente recordar para contarlo luego: para no sucumbir a la vileza o al suicidio. Cuando muchos años después le preguntaban cómo había podido conservar recuerdos tan precisos, Evgenia Ginzburg respondía que desde los primeros instantes de su detención se había formado el propósito de fijarlo todo en su memoria, sabiendo ya, intuyendo, que el olvido sería el cómplice más eficaz de los verdugos.»
Antonio Muñoz Molina
Evgenia Ginzburg en su juventud
EL VÉRTIGO
Traducción de Fernando Gutiérrez

E VGENIA G INZBURG , VÍCTIMA Y CULPABLE
Un fondo de vergüenza y de culpa transita sinuosamente bajo los recuerdos del cautiverio que relata Evgenia Ginzburg: vergüenza y culpa no por su expulsión del Partido Comunista o por las acusaciones vertidas contra ella por sus antiguos camaradas, sino por algo que no siempre llega a expresarse, que en ningún momento –al menos en el primer libro de sus memorias– se formula del todo. Casi al principio de su infortunio, cuando aún no sabe que será detenida, un profesor amigo suyo va a visitarla, ya marcado por la certeza de la persecución, y ella ve en sus ojos una mirada de soledad y pavor que al cabo de no mucho tiempo le será familiar, y le ofrece tibias palabras de consuelo: sin duda alguien ha cometido un error, las cosas acabarán resolviéndose, la inocencia del amigo quedará establecida. Pero muchos años después, cuando recuerda aquel encuentro, lo que Ginzburg siente es vergüenza, y quizás no sólo por sus vacuas palabras, sino también, en el fondo, por su indiferencia hacia una desgracia de la que todavía se siente a salvo, por su sospecha de que si ese hombre que ha ido a visitarla está mereciendo la persecución será porque ha cometido algún delito. Al fin y al cabo, dentro de la lógica claustrofóbica del estalinismo, si alguien es acusado tiene que ser de antemano culpable, del mismo modo que si algo viene publicado en Pravda automáticamente es verdad, aunque resulte en principio increíble.
La vergüenza, en la experiencia de Evgenia Ginzburg, es anterior a la lucidez: es un aviso instintivo, una alerta que viene de mucho más hondo que su conciencia aletargada, que su inteligencia, intoxicada, según dice ella misma, por «los efectos de una educación demagógica y el hechizo místico de las consignas del Partido». Las memorias de Evgenia Ginzburg son, de manera explícita, el relato de un viaje a los infiernos carcelarios del comunismo soviético, pero también, y de manera mucho más sigilosa, la confesión de alguien que ha aprendido algo sobre sí mismo y sobre su alma, que ha ido alcanzando grados sucesivos de conocimiento y desengaño en la misma medida en que conoce celdas, despachos de interrogadores, campos de trabajo que siempre son no el destino final de un castigo, sino un episodio en el tránsito hacia un tormento mayor, hacia otro campo situado más lejos, en los últimos extremos de Siberia y del invierno, en las fronteras mismas de la aniquilación y del retroceso a la más desnuda y envilecida animalidad.
Las moradas sucesivas del aprendizaje no son sólo los lugares cada vez más espantosos ni los interrogadores y los esbirros que torturan a la prisionera: cada paso nuevo en el conocimiento viene anunciado por el encuentro con otras mujeres encarceladas, cada una de las cuales reserva a Evgenia Ginzburg una revelación particular, le va abriendo una parte del mundo que ignoraba. Son retratos, siempre magníficos, de personas reales, instantáneas conservadas con extraordinaria nitidez por el recuerdo: pero también son emisarias, mensajeras de algo que la narradora desconocía, símbolos con mucha frecuencia de estados de ánimo, de fragilidades o formas de ceguera ideológica que están en ella misma, pero que sólo se le vuelven visibles en el espejo de la experiencia de las otras mujeres. Ya en prisión, en la primera de las muchas celdas que visitará a lo largo de dieciocho años, Evgenia Ginzburg encuentra a una compañera joven, atractiva, ajena del todo a la política, que ha sido arrestada simplemente por pertenecer a una familia de trabajadores ferroviarios que han vuelto a Rusia desde China: hablando con ella, Ginzburg descubre por primera vez un mundo de personas normales, inesperadas, ajenas a su círculo estrecho de comunistas y de profesores. Y cuando la joven le cuenta el motivo irracional de su detención –simplemente, haber vivido en el extranjero, lo cual la vuelve automáticamente sospechosa, y por lo tanto culpable, de espionaje– Ginzburg percibe de nuevo en sí misma una sensación de vergüenza que no sabe explicarse, de responsabilidad y culpa por el infortunio de esa muchacha con la que sin embargo está compartiendo una celda.
La vergüenza es un sentimiento paradójico en alguien que es y se sabe una víctima: la culpa no debería remorder a quien se sabe inocente de los delitos de los que está siendo acusado. Y nadie más inocente en apariencia que Evgenia Ginzburg, nadie menos sospechoso, incluso desde la perspectiva de un régimen tan paranoico como la Rusia soviética. Nacida en 1906, había crecido con la Revolución, se había consagrado con fervor a la militancia en el Partido y no albergaba la menor duda sobre la justeza de su línea política. Casada con un miembro del Partido aún más prominente que ella, profesora en la Universidad de Kazán, miembro del consejo editor de la revista Tartaria Roja, Ginzburg pertenecía a los estratos intermedios de una nueva clase dirigente, sin recuerdos apenas de los tiempos anteriores a la Revolución, sin la menor incertidumbre sobre la legitimitad, la fortaleza y la justicia del régimen comunista, plenamente instalada en sus potestades y sus privilegios. Sin reparar mucho en ello, sin poner énfasis, como quien habla de algo natural, va dando algunos indicios reveladores de la vida que lleva: pasa las vacaciones en casas de campo reservadas para dirigentes del Partido, en algunos casos antiguas posesiones de aristócratas zaristas; en la Nochevieja de 1936 participa en un banquete de fin de año, reservado para la jerarquía comunista, que acude a la fiesta en coches lujosos norteamericanos, de acuerdo en cada caso con el rango personal: Buicks y Lincolns para los altos jerarcas, Fords para los menos relevantes; en Kazán, su familia disfruta de una casa entera, en la que hay teléfono y criada; cuando viaja a Moscú, ya bajo sospecha, lo hace en vagón de primera clase, y un coche oficial la recoge en la estación y la lleva a un hotel exclusivo; su marido le regala para su cumpleaños un reloj de oro: y le regala otro más cuando el primero se pierde.