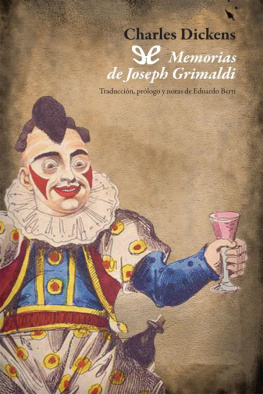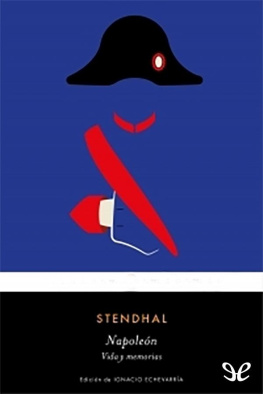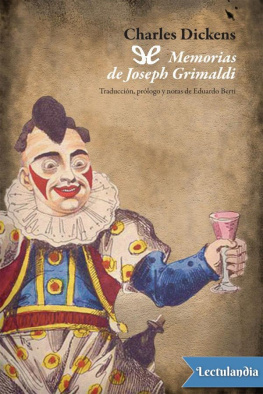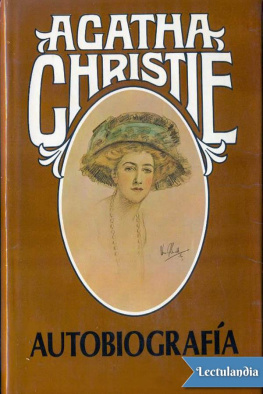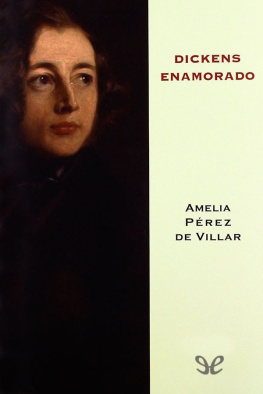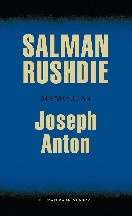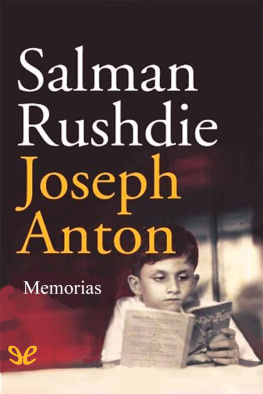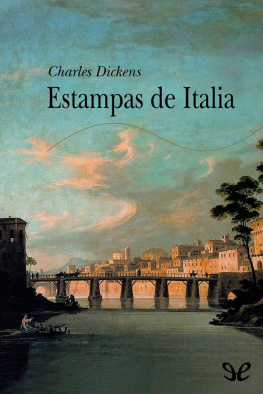CAPÍTULO VIII
El signor Bologna, a quien sus amigos conocían por el menos eufónico nombre de Jack Bologna, era un compatriota del padre de Grimaldi y, como éste, había nacido en Génova. Los dos hombres habían sido amigos en su ciudad de origen, antes de que Bologna viajara a Inglaterra, en 1787, con su esposa, sus dos hijos y su hija. El signor era maestro de postura y su mujer sabía bailar sobre la cuerda floja. Tanto John, su hijo mayor que llegó a ser un célebre arlequín, como Louis y Barbara eran también bailarines y la familia entera trabajó al principio en el Sadler’s Wells, donde nació la verdadera amistad entre los Grimaldi y los Bologna, una amistad que duró por el resto de sus días. Los niños eran muy pequeños cuando las dos familias se conocieron; de día jugaban en la calle y de noche seguían jugando en el teatro.
El signor y su familia permanecieron en el Sadler’s Wells hasta 1793, fecha en la que el señor Harris empleó a Bologna y a sus hijos (la esposa ya había fallecido) para que actuaran en el Covent Garden, donde trabajaron largo tiempo. Jack Bologna actuaba cada verano en el Surrey Circus, mientras Grimaldi solía presentarse en el Sadler’s Wells. Y si bien Bologna dejó el Covent Garden en 1801 y el circo en 1803, poco después —en la Pascua de 1804— lo volvieron a contratar en el Sadler’s Wells, de modo que, luego de años alejados por compromisos profesionales, Joe y él renovaron su amistad.
El Drury Lane había cerrado las puertas en junio y volvió a abrirlas el 4 de octubre; como de costumbre, no requirieron a Joe hasta la Navidad. Mientras tanto, había estado atareadísimo en el Sadler’s Wells porque la temporada estival, ese año, resultaba especialmente intensa. De esto mismo conversaban una tarde los dos amigos, quejándose del cansancio, cuando Bologna recordó que un viejo conocido suyo que vivía en Kent lo había invitado varias veces a cazar en su pueblo natal y le había sugerido, incluso, que trajera a alguien más con él. Así pues, le propuso a Joe que viajara con él a Kent para relajarse.
El 6 de noviembre, luego de avisar al amigo de Bologna, abandonaron la ciudad en un cabriolé alquilado para la ocasión. En camino, Bologna le contó a Grimaldi que el caballero que se disponían a visitar se apellidaba Mackintosh y que, si bien no se le conocía ninguna profesión, era un gran terrateniente que poseía unos espléndidos cotos de caza con una gran reserva de animales. Grimaldi oyó esto con regocijo, pues le entusiasmaba la idea de conocer a un hombre tan distinguido.
—Nunca he visitado sus tierras —dijo Bologna—, pero siempre que viaja a Londres viene a verme al teatro y renueva la invitación.
De estas cosas conversaban cuando llegaron a Bromley, a unas dos millas y media del destino final. Allí divisaron a un hombre que vestía chaqueta de fustán e iba en un carro tirado por un caballo flacucho. Nada más verlos, el hombre exclamó:
—¡Hola! Vaya, Joe, ¡tú también has venido!
A Grimaldi le sorprendió este saludo lleno de familiaridad por parte de un desconocido, pero más se sorprendió cuando Bologna, tras un apretón de manos con el hombre de chaqueta, lo presentó como el señor Mackintosh, su anfitrión.
—Me alegro de verte, Joe —dijo Mackintosh con aire confianzudo—. Decidí esperar aquí para mostraros el camino.
Grimaldi agradeció el gesto; el carro y el cabriolé se pusieron en marcha a un mismo tiempo.
—Lamento que hayáis escogido tan mal momento para venir a cazar —les dijo Mackintosh—, porque mañana es día de veda. En todo caso, podéis pasear y visitar el campo, que es muy bonito, y pasado mañana (¡sí, mis amigos, tan sólo pasado mañana!) sorprenderemos a los lugareños.
—¿Hay muchas aves este año? —inquirió Bologna.
—¡Muchísimas! ¡Muchísimas! —se entusiasmó el anfitrión, cuyos modales estaban tan lejos como su aspecto de responder a la idea que Grimaldi se había hecho de él.
Si Joe se había asombrado en un primer momento, más se asombró a continuación. Habían recorrido dos millas, aproximadamente, cuando Bologna quiso saber si faltaba mucho.
—En absoluto —dijo el señor Mackintosh—. Ésa es mi casa.
Los dos giraron en la dirección hacia la que apuntaba Mackintosh. Sus miradas se toparon con una construcción que semejaba una pequeña posada al borde del camino y en cuya fachada había un cartel que decía: «Buena diversión para hombres y animales». Pintado abajo estaba el apellido Mackintosh.
Bologna miró a Grimaldi, volvió a escrutar la posada y buscó con sus ojos al hombre de la chaqueta de fustán, pero este último observaba con tal arrobo y orgullo la diminuta construcción a la que se aproximaban que no se percató de la sorpresa de sus visitantes.
—Sí —dijo—, en esta casa tenemos lo mejor en materia de vinos, cervezas, carnes y tabaco, además de establos, juegos de bolos y muchos otros placeres.
—Lo siento —intervino Bologna, claramente incómodo a diferencia de Grimaldi, que estaba casi al borde de la risa—, pero pensaba que usted no tenía relación con el comercio.
—Claro que no —repuso Mackintosh y guiñó un ojo—. ¡Este local pertenece a mi madre!
Bologna reaccionó molesto; Grimaldi soltó una risa franca que Mackintosh quiso acoger como un cumplido destinado a él.
—En efecto, puede decirse que soy un caballero porque no hago más que pasearme en carruaje —dijo apuntado a su carro viejo— o deambular con mi fusil y mi caña de pescar. Mi madre es toda una mujer de negocios y, como soy su único hijo, imagino que un buen día tendré que hacerme cargo de la posada. —Tras un breve silencio, rozó hábilmente a Bologna con la punta de su látigo y remató—: Supongo, mi viejo amigo, que no esperabas llegar a una posada, ¿verdad?
—Claro que no —fue la respuesta.
—Pensé que te sorprendería —sostuvo Mackintosh tras una risa—. No permito que mis amistades en Londres sepan qué hago ni quién soy. Con la excepción de amigos muy especiales, como tú y Joe, por ejemplo, dejo que los demás me tomen por un gran personaje y se crean cualquier cosa. ¿Acaso importa lo que los extraños opinan de uno? Vaya, ¡hemos llegado, por fin! Descended del cabriolé y sabed que en casa seréis acogidos como en el hogar de un noble.
Había algo muy cordial en este hombre, a pesar de su rudeza. Al ver que Bologna no hablaba, Grimaldi pronunció una frase cortés, la cual fue bien recibida por el anfitrión, quien estrechó calurosamente sus manos, hizo pasar a los dos y les presentó a su madre, la señora Mackintosh. La mujer se mostró muy hospitalaria, los instaló en una mesa en un pequeño salón y les sirvió una comida simple pero deliciosa, la cual, sumada a una cerveza muy sabrosa, tuvo la virtud de calmar a Bologna.
Después de comer pasearon por el vecindario, que era muy agradable, y regresaron por la noche para disfrutar de una cena servida con idéntica hospitalidad. A punto de irse a dormir, Bologna reconoció que «las cosas podrían haber sido peores»; sin embargo, antes de dar una opinión definitiva, resolvió ser precavido y aguardar hasta el momento de la cacería. Al día siguiente, organizaron su tiempo libre dividiéndolo en dos: por un lado se dedicaron a comer, beber y conversar con los clientes de paso, con su anfitrión y con la madre de éste; por otro lado, se dedicaron a preparar sus fusiles para los estragos que imaginaban causar en los cotos de Mackintosh, cotos que el propio dueño no dejaba de elogiar.
Tal como habían convenido, se dieron cita para el desayuno, una hora más temprano que la víspera, y tras comer unas copiosas raciones partieron en compañía del señor Mackintosh, que no llevaba fusil y parecía conformarse con indicarles el camino. Al cabo de una breve caminata, pasaron por encima de una cerca, atravesaron un prado y llegaron a un portón, más allá del cual se extendía un campo de trigo sarraceno. El guía les propuso un alto.
—¡Esperad un minuto! ¡Un minuto! —exclamó—. Que no estáis tan habituados como yo a cazar.