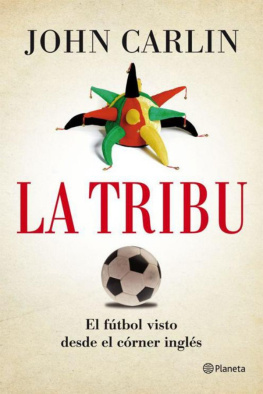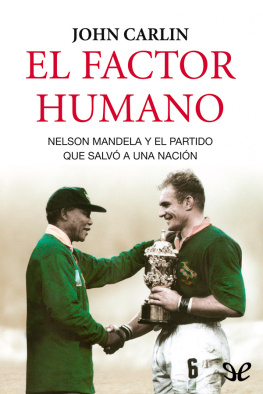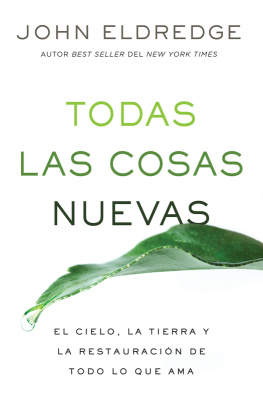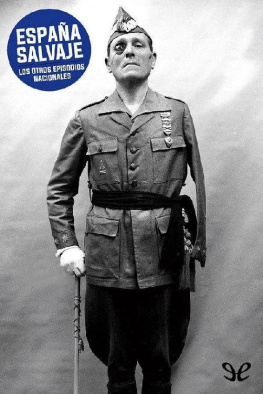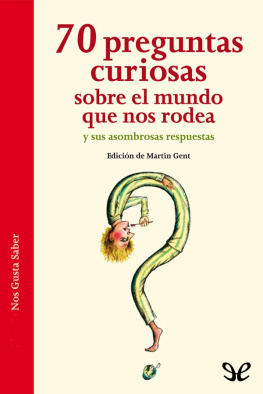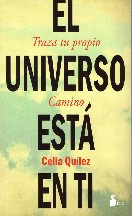Prólogo
Pertenezco a la tribu más grande del mundo. La más numerosa, la más heterogénea, la de mayor alcance territorial. Somos hombres y mujeres, blancos y negros, rubios y morenos, altos y bajos, gordos y flacos, listos y tontos, analfabetos y doctores en filosofía, heteros y gays; somos nacionalistas, comunistas, fascistas, ecologistas, de derechas, de izquierdas o indecisos flotantes; somos cristianos y judíos, musulmanes y budistas, hindúes y ateos, y los que no tenemos ni idea de qué pensar del más allá; poblamos todos los continentes, todos los climas, todas las posibles geografías. De China al Chad, de Tierra del Fuego a Timbuktú, de Reikyavik a Riad, de Vladivostok a Valencia: busca en un bar, en un autobús, en una choza, en la playa, en un puestito callejero donde venden churros o rollitos de primavera o empanadas o hot dogs o blinis o tacos al pastor y, en cualquier rincón de la Tierra donde se te ocurra mirar, nos encontrarás. A diferencia de todas las demás tribus —o religiones o nacionalidades o ideologías o como las quieras llamar— no tenemos enemigos. Y no los tenemos porque no exigimos condiciones para entrar, ni peajes para pagar. Todos somos bienvenidos, todos reconocemos alegremente nuestra identidad y nada nos da más placer que hablar sobre lo que nos une. Somos los dueños del gran tema de conversación mundial, el fútbol.
Yo me incorporé a la tribu futbolera, como casi todos, a una temprana edad. Mi destino ya estaba escrito antes de haber nacido, pero, por las dudas, una decisión tomada cuando tenía apenas tres años lo selló para siempre. Mi padre —escocés— fue amante del fútbol y fanático del Glasgow Celtic toda la vida; mi madre —española— viene de una familia numerosa, madridista hasta las cejas. Nací en Londres, donde también nació el fútbol, y ahí viví hasta el día en que, sin que nadie me consultara, me llevaron en barco a Buenos Aires. Ahí permanecí hasta los diez años. El niño que emergió al final de este intervalo era un argentinito de pies a cabeza que hablaba el español con acento italiano, decía vos y nunca tú, y jugaba al fútbol en la vereda con el hijo del portero.
Se llamaba José Manuel Díaz. A mis ojos era un gigante. Tenía veintiuno, veintidós o veintitrés años, y sus padres eran una pareja de asturianos de primera generación llamados Alfredo y Benjamina. Pasaba horas en el pisito de abajo, pegado al garaje, donde vivían los tres. El cuarto piso, donde vivíamos nosotros (mi padre era diplomático), debía de ser diez veces más grande y diez veces más luminoso, pero recuerdo el pisito de los porteros Díaz con igual o más calor que el nuestro. Pasaba horas ahí, todo el rato tomando mate, compartiendo todos la misma bombilla, hablando —u oyendo a los mayores hablar— de quién sabe qué. Alfredo y Benjamina me querían, sentía, como si fueran familia. José Manuel era, sencillamente, mi héroe. Recuerdo que era cariñoso conmigo y juguetón. Pero podría haberme ignorado por completo y hubiera seguido siendo mi héroe. ¡Porque era futbolista profesional! ¡Se ganaba la vida jugando al fútbol y vivía en mi propio edificio! Y lo mejor, lo mejor de todo —junto a jugar al fútbol con mi padre en el parque los fines de semana, el recuerdo más grato de mi infancia—, me llevaba con él a la cancha los días que había partido en casa. Las imágenes y las sensaciones de aquellas tardes de fútbol con José Manuel brillan aún hoy en mi memoria.
Jugaba para un equipo de segunda división llamado Excursionistas de Belgrano. La cancha estaba cerca de donde vivíamos, a unos quince o veinte minutos caminando. Había una larga bajada, recuerdo, y después cruzábamos la vía del tren, hacía el Río de la Plata. Gritaba por Excursionistas y quería terriblemente que ganaran, pero ante todo quería que José Manuel, que jugaba de lateral izquierdo, tuviese un buen partido y que no repitiese nunca lo que había hecho cuando estaba en el San Lorenzo, marcar un gol en propia puerta. Todavía recuerdo la foto de aquella calamidad, de un recorte de periódico. Cierro los ojos y todavía puedo verla, en blanco y negro, ese retrato que aquel niño mimado concebía como el colmo de la mala suerte, del dolor y la desesperación. Al finalizar el partido esperaba a José Manuel a la puerta del vestuario. Aparecía siempre con el pelo mojado y el cuello perfumado. Le olía cuando me sentaba en sus hombros nada más verme, para que no me perdiera cuando atravesábamos la muchedumbre.
También en aquellos tiempos era hincha de Ríver. Fui al Monumental algunas veces a ver a los tres cracks del momento —Luisito Artime, Ermindo Onega y Óscar Más— y al legendario arquero Amadeo Carrizo, que decían que sólo con soplar hacía que el balón que iba a la escuadra saliera fuera. Escuchaba los partidos de Ríver en la radio y recuerdo un día en el que ganó un partido que a mí, al menos, me parecía importante y bajé a la vereda a celebrar; di la vuelta a la manzana corriendo, chillando como un poseso.
Volví a Inglaterra y me hice hincha del Manchester United. ¿Por qué, si vivía en las afueras de Londres? Porque, después siempre del Glasgow Celtic, era el equipo que más le gustaba a mi padre. Él era, como casi todos los escoceses, muy escocés, y el hecho de que el entrenador, Matt Busby, fuera uno de sus compatriotas, y que el goleador, Denis Law, también lo fuera, definieron la cuestión para él, y para mí. También nos gustaban Bobby Charlton y George Best, por supuesto. Y ahí empezó lo que siempre pensé que sería el amor más constante de mi vida con la posible excepción del que sentía por mi madre. Cambié a Dios por el United. Recé y ganaron la Copa de Europa en 1968; pero volví a rezar, con igual o más empeño, el año siguiente y cayeron en semifinales. Eso resolvió la cuestión. El United se convirtió en mi religión y de los quince a los diecinueve años me incorporé los fines de semana a las grandes hordas migratorias de fans que recorren Inglaterra de arriba abajo, siguiendo a mi equipo por todo el país. Hice lo que pude para mantenerme al tanto, muy de vez en cuando viendo un partido por televisión, durante los años que pasé cubriendo como periodista las guerras de guerrillas de América Central o la violenta y finalmente grandiosa transición a la democracia en Sudáfrica. Cuesta creerlo hoy, pero no había emisiones de fútbol por satélite en aquellos tiempos. En Johannesburgo formamos un grupo de cinco o seis amigos que nos reuníamos todos los martes para ver partidos de la serie A (me vetaron la propuesta de que fuesen partidos ingleses, acusándome de mal gusto). Mi hermana nos los grababa en Londres de Channel 4 y nos enviaba las cintas por mensajero. En Washington, donde también fui corresponsal, encontré un bar donde pasaban partidos del United en directo y cuando me iba de viaje por Estados Unidos hacía lo imposible por averiguar dónde, dónde, podía ver a mi equipo. Me acuerdo que una vez en Chicago vi un partido de principio de temporada entre el United y el Leicester City. La emoción del encuentro compensó, como suele ser el caso en Inglaterra, la pobreza del juego. Acabó 2 a 2 y recordaré siempre lo que dijo un exiliado inglés que vio el partido conmigo. Lo recordaré porque definía mis sentimientos a la perfección.