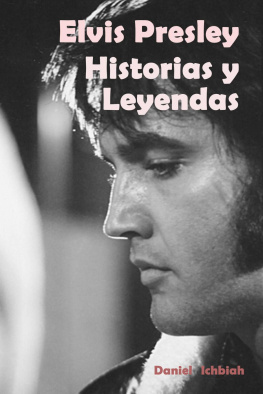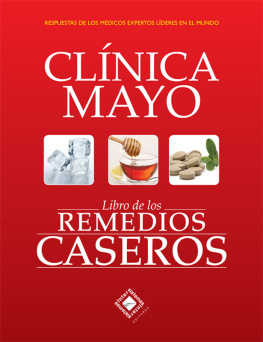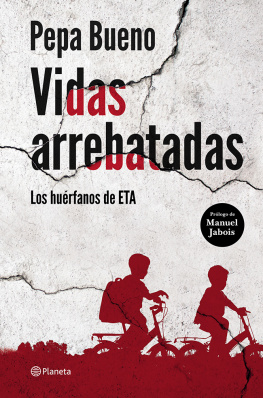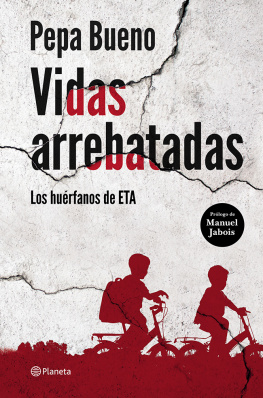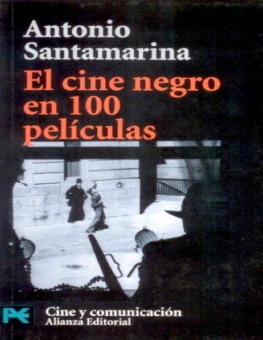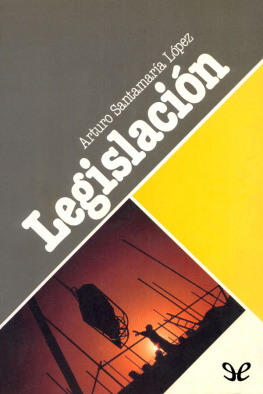Los niños saben algo que la mayoría de la gente ha olvidado.
Estamos en el año 1971, y este año se llama así porque todas las cosas que hay en el mundo tienen un nombre, menos los años, que tienen un número. En el año llamado 1971 están estropeándose o rompiéndose un montón de cosas. Se ha separado un trozo de Pakistán que se llama Bangladesh, se ha roto un amigo de mi padre que se llama Jim Morrison y también se ha estropeado, al parecer, una válvula de la nave espacial Soyuz 11 . Mi madre siempre dice que, cuando se rompe una cosa, otras se rompen en cadena, sin ir más lejos lo dijo la semana pasada cuando se estropearon la batidora, la lavadora y el tocadiscos. O sea, que si ahora las llamas están destrozando esta papelera de plástico es por culpa de la lavadora. O de Jim Morrison. Mi madre ha dicho exactamente: «Pórtate bien diez minutos. Hablo con la maestra y vuelvo enseguida, ¿comprendido?». Mi madre es una mayor de treinta y cinco años con el pelo castaño, y cuando me habla mirándome de ese modo significa que tengo que contestar: «Comprendido, mamá», pero no a la ligera, sino en serio, mirándola a los ojos. Mi madre se llama Agnese porque es muy guapa, de lo contrario se llamaría Carla o Gertrude, está claro. Mi padre dice que se parece a la princesa Gracia de Mónaco, y que la única diferencia es que ésta dispone de los mejores maquilladores y peluqueros del mundo, mientras que mi madre se maquilla muy poco y se corta el pelo ella misma. Decía que la mayor me ha pedido que me esté quietecito y le he contestado: «Comprendido, mamá», mejor dicho: «Com... com... comprendido, mamá», porque tengo cuatro años, el pelo moreno y un problema con las palabras que empiezan por ce. Mi padre dice que es un problema de arranque, al Seiscientos le pasa igual y el mecánico asegura que no es grave. A veces el Seiscientos y yo nos calamos. En fin, que mi madre me ha preguntado si he comprendido y yo le he contestado que sí, de verdad, poniéndole esa mirada que siempre funciona y por la que me dieron el papel de ángel en la obra de Navidad. No soy un niño desobediente, es que a cada momento se me ocurre que podría hacer algo y tengo que esforzarme por no hacerlo. Ahora me subo a la mesa; no, debo portarme bien. Ahora voy al baño a jugar con el agua; no, debo portarme bien. Ahora tiro algo por la ventana; no, debo portarme bien. Ahora trepo por la estantería; no, debo portarme bien. Ahora cojo un rollo de papel higiénico y lo lanzo por el pasillo; no, debo portarme bien. Pero, claro, no siempre lo consigo, y por eso está ardiendo la papelera. Cuando algo acaba ardiendo, mi madre me pregunta: «¿Por qué lo has hecho?». Es una pregunta difícil de contestar. He cogido una caja de cerillas porque el 12 de agosto de 1969 mi padre dijo: «En esta casa no existe lo tuyo y lo mío, sólo existe lo nuestro»; me la he escondido en el bolsillo porque ellos lo esconden todo, la mermelada, las galletas, los juguetes, y yo no hago sino aprender de lo que veo, y le he pegado fuego al borde de la papelera porque me ha dado la gana. El otro día mi padre me habló largo y tendido de lo que valen los objetos y de que debemos respetar las cosas ajenas. Fue extraño, pero me gusta que mi padre hable conmigo, y le dije que lo entendía, aunque no me convencía. Robar, romper y quemar son cosas malas si te pillan, ¿no? Pues por eso tengo mucho cuidado. Sólo quiero derretir un poco el borde de esta papelera, dejar caer al suelo unas gotas ardiendo y llamar a los bomberos. Y rápido, porque viene el hombre del timbre. Por lo que tengo entendido, es el dueño del pasillo y los baños. Las aulas, en cambio, son de la madre superiora, y el del timbre solamente puede entrar en ellas para decirnos que los chicos meemos también sentados porque, si no, lo ponemos todo perdido.
—¿Qué es ese mal olor? ¿Has quemado algo? —me pregunta con cara de mala leche.
Mi padre dice que soy un gran actor y que con esta carita de ángel que tengo engaño a cualquiera. «Engañar» significa abrir mucho los ojos y dar a entender que no sabemos de qué nos hablan.
—¿Yo? No, no —contesto.
Nos miramos, pero como todos los días me entreno con mi madre, se convence.
—¡Será otra vez ese maldito enchufe! ¡Como no lo cambiemos, algún día acabará ardiendo el colegio!
El bedel entra en el aula, se arrodilla y se pone a oler los orificios peligrosos por los que se meten las clavijas del enchufe. Yo, cansado de portarme bien, me voy al final del pasillo y pego el oído a la puerta del despacho de la maestra. Ahí dentro están hablando de mí, de Al Santamaria. Me llamo Al por mi abuelo. Papá nos cuenta que mi abuelo nunca le pidió nada. Hablaba poco, cuando quería agua daba un capirotazo en el vaso y si quería silencio, decía: «¡Chis!». La vez que más habló en su vida fue con mi padre, cuando mi abuelo se fue. Por cierto, que no se me olvide preguntarle adónde se fue y cuándo volverá. El caso es que le dijo: «Estaba pensando que me gustaría que me recordaran y quería pedirte que le pongas mi nombre a tu primer hijo varón. Ah, y otra cosa: córtate el pelo». Mi padre le dio gusto: se cortó el pelo, porque, total, al año lo tendría igual, y a mí me puso Almerico, porque, total, todos me llamarían Al.
—Al es un niño muy espabilado, muy, muy inteligente, ya le digo —asegura la maestra—, pero no consigo que participe en las actividades escolares.
—¿Se distrae? —pregunta mi madre.
—No es que se distraiga, es que se aburre. Se tapa los oídos cuando sus compañeros cuentan hasta diez. Da cabezazos cuando enseño las voces de los animales... Pero le aseguro que es una buena noticia. Su hijo tiene una inteligencia muy superior a la media, es un don natural.
—Ah.
Se hace el silencio.
—¿Qué ocurre? Parece usted decepcionada.
—No, es que creía que era muy buena madre... y resulta que es un don natural.
Agnese es así, a veces dice cosas raras, pero eso no quita para que sea la mejor de las madres. La maestra le recomienda que me haga unas cosas que se llaman «test» y que me matricule directamente en primero. Mi madre dice que hablará con mi padre y luego no sé qué de la normalidad y la felicidad, no lo he oído bien porque el hombre del timbre ha debido de encontrar la papelera quemada y ha empezado a gritar.
Sé que soy especial. Escribo, leo y hablo mejor que mi hermana, que tiene cuatro años más que yo. Soy mejor que ella en todo, aunque no es difícil, porque Vittoria es un desastre. En el colegio va bien, es verdad, pero ya lleva dos meses intentando atarse sola los zapatos y aún sigue enredándose con los cordones. En clase me aburro porque siempre hacemos lo mismo: cantamos, aprendemos los colores y el nombre de las cosas, y después dibujamos, dibujamos, dibujamos. Todos mis compañeros dibujan lo mismo: a su familia junto a una casita con tejado rojo y puntiagudo, dos ventanas cuadradas y una puerta en el medio, como si vivieran en el campo. Yo vivo en un edificio alto y marrón y dibujo a mi familia junto a un edificio alto y marrón. Lo único divertido del colegio son las historias de los santos, esos superhéroes religiosos siempre tristes, que nos cuenta sor Taddea. Aunque nadie la escucha, porque mientras habla proyecta en la pared imágenes mal dibujadas y cada cual se monta su propia historia con un buen final, sin hogueras ni crucifixiones. Cuando Vittoria y yo volvemos a casa, papá siempre nos pregunta lo mismo: «¿Os han lavado hoy bien el cerebro?». A lo que nosotros contestamos: «Sí, papá, con lavado y prelavado». Lo decimos sólo porque así mi madre sale de la cocina y nos dice, fulminándonos con la mirada, que es uno de los mejores colegios de la ciudad y que cuesta un ojo de la cara, y que conocer la historia de Dios y los mandamientos nunca ha hecho mal a nadie. Yo estoy de acuerdo: creo que, por no hacer, no hace nada.