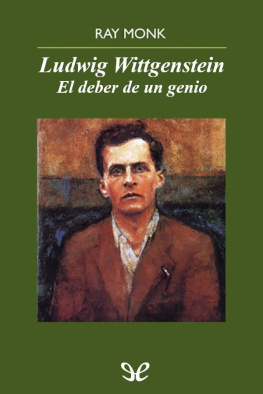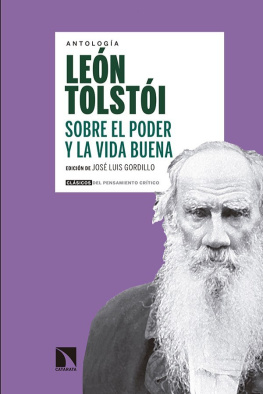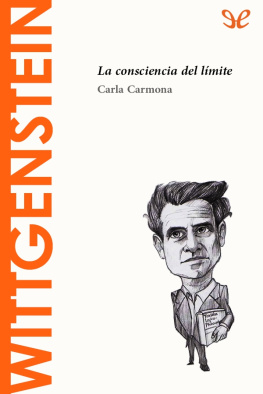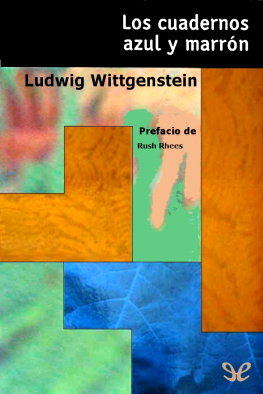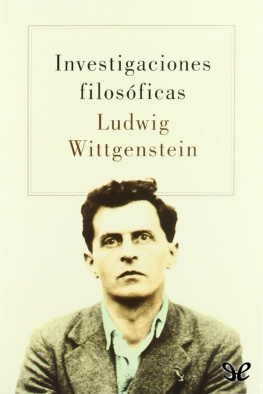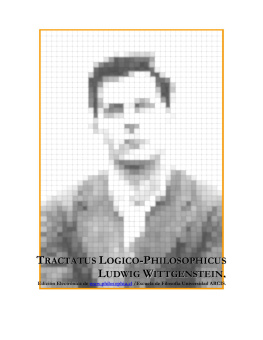Índice
Para Ximena, para Juan
Quiero dejar patente la gran admiración y el respeto que tengo por el trabajo del poeta expresionista austriaco G eorg T rakl (Salzburgo, 3 de febrero de 1887-Cracovia, 2 o 3 de noviembre de 1914), de quien presupongo que es el manuscrito que, por fascinante casualidad, cayó en mis manos y entrego en este libro. Digo «presupongo» porque en ningún lugar el autor escribe su nombre. Si bien no existe una firma, ni siquiera una inicial que nos guíe hacia su identidad, las coincidencias, el uso de ciertas palabras y su repetición constante, las descripciones con colores específicos y las expresiones e imágenes características de la poesía de Georg Trakl que se hallan en el texto, a mi entender, la esclarecen.
El libro que presento a continuación es una interpretación, no una transcripción ni traducción literal, del texto original, el cual muestra un importante estado de deterioro provocado por el paso del tiempo y por las condiciones en que fue guardado hacia finales del año 1914. La caligrafía es angosta desde un principio y lo es aún más conforme se acerca a la conclusión, donde el autor escribe una secuencia de textos sirviéndose de márgenes, bordes, de un libro de poemas, recetas y formularios médicos, sobre cuero en algunos registros. A medida que el tono se vuelve reflexivo, su lectura se dificulta hasta hacerse casi ilegible.
El último fragmento está tatuado sobre la cubierta de un libro, con la ayuda de una delgada lámina o la punta de una pluma.
Las curvas que practicaba el autor en el trazo de algunas letras, así como sus pendientes y delineaciones, sentaron precedente y marcaron la pauta para comprender el significado de los pasajes.
La formación de apartados en el original se logra con espacios en blanco, cambios de hoja, aunque en realidad el conjunto no deja de ser una sola y larga epístola.
Al final del texto transcribí el poema «Grodek», de 1914, también en su idioma original. Decidí insertar el último poema que escribió Georg Trakl convencido de la identidad del autor de este libro, pues mientras desentrañaba del manuscrito cada palabra o sentido de una frase, oración, párrafo, encontré similitudes con el estilo peculiar de Trakl, quién utilizó reiteradamente los mismos temas, vocablos, expresiones, colores, imágenes y símbolos a lo largo de su obra.
Me gustaría relatar brevemente la increíble casualidad que me llevó al encuentro con este manuscrito.
Hace algunos años, la Universidad Humanitas en Cracovia me invitó a impartir el curso sobre la vigencia ideológica, en los albores del siglo XXI, del Tractatus logico-philosophicus, obra del filósofo, matemático y lingüista Ludwig Wittgenstein (Viena, 1889-Cambridge, 1951). Con ese propósito pasaría seis meses en aquella ciudad. Así que a mediados de septiembre del año 2007 me instalé en una residencia para académicos.
Un domingo, a principios de diciembre, a poco más de dos meses de haber llegado, desde mis habitaciones miraba de reojo el exterior en tanto seleccionaba el material de trabajo. El termómetro marcaba seis grados y el sol brillaba discreto. Inesperadamente, una sensación de júbilo llenó mi pecho; cambié de opinión y decidí abandonar, por unas horas, mi escritorio para perderme en las calles del hermoso Barrio Viejo. Disfruté una larga caminata hasta que el cansancio me llevó a descubrir una pequeña barra bajo la techumbre de un angosto edificio de tres pisos donde vendían café, vodka y chocolate caliente. Me senté en una de las dos únicas sillas altas para los clientes y miré una inscripción en la pared que anunciaba: Tienda-librería. Atrás del mostrador había una biblioteca de viejo. Ahí me dirigí, café en mano.
Los dueños eran un matrimonio de octogenarios: polaca ella, me atendió en el mostrador; sajón él, quitaba el polvo de los libros con un lienzo. Me hicieron algunas recomendaciones que escuché condescendiente. Poco a poco entablamos una agradable conversación. Les impresionó mi dominio del polaco y del alemán, mi trabajo como investigador, pero sobre todo el curso que venía a impartir. Me confiaron que entre los más preciados tesoros que habían adquirido a lo largo de los años tenían objetos, cartas y textos inéditos; era contada la gente a la que le permitían verlos, pues la anciana pareja venía a Cracovia sólo una vez al año y por un par de meses —como era el caso en ese momento— mientras regresaba su empleado a atender el negocio después de sus vacaciones anuales. Mi curiosidad fue instantánea y seguí frecuentándolos. Al paso de unas semanas se construyó una amistad literaria de mutuo agrado. Fue entonces cuando me atreví a pedir acceso a aquellos tesoros que guardaban. Titubearon y me explicaron los motivos: yo era un extranjero, un extraño. Les ofrecí a cambio realizar una investigación, inventariar los documentos y objetos, luego clasificarlos. Logré convencerlos.
Así que para el siguiente fin de semana me encontraba en el desván, ni espacioso ni aseado, del tercer nivel de la Tienda-librería. El piso de abajo, que más adelante yo habitaría por dos meses durante los siguientes seis años, a la sazón lo arrendaba un trío de estudiantes galeses siempre vestidos con camisetas de rugby; el piso de más abajo era eventualmente habitado por sus dueños, mis recién hallados amigos. Dediqué todo el tiempo libre a hurgar en aquel espacio oscuro y polvoriento; en ese mundo que, por alguna circunstancia, cuando me adentraba en él, me hacía feliz.
Una de esas tardes me encontraba curioseando en medio de aquel desorden cuando me llamó la atención un sencillo baúl hecho con madera de los Cárpatos, de unos ochenta centímetros de alto por un metro de largo, decorado con morillos en la parte superior para facilitar su apertura. Lo abrí sin demasiada expectativa. Contenía un estuche de manicura, libretas mohosas, cartas familiares apenas legibles escritas en yidis; un cofrecillo de esmalte con un par de pendientes de tornillo, un medallón de estaño, pulseras de dijes; un hermoso espejo de bronce para tocador; una flauta travesera de mala calidad; unos mitones largos, una chapka de mujer y una cofia que, por su diseño, pudo haber pertenecido a una enfermera al servicio del Imperio austrohúngaro durante la Gran Guerra.
Al fondo, del lado izquierdo, atado con jarcias, aguardaba un envoltorio: un fajo de papeles amarillentos deteriorados junto con trozos de cuero curtido y piezas que parecían cubiertas de libros. Con meticulosidad desaté los ases de guía que mal encuadraban el hallazgo. De pronto alcancé a leer: «(A Ludwig Wittgenstein)». ¿Podría ser que entre aquellas baratijas esperara paciente algo insólito…? Sí, un largo manuscrito en pulcro alemán. La primera página del texto, fechada el 26 de octubre de 1914, y la segunda, el 2 de noviembre de 1914, estaban dirigidas a Ludwig Wittgenstein; aunque podía tratarse de alguien de idéntico nombre y apellido, supuse que se trataba del célebre filósofo. El corazón me dio un vuelco. En noviembre de 1914 Wittgenstein, voluntario al servicio del Imperio, pasó por Cracovia. Una fría secreción tensó mi estómago y secó mi garganta, sería imposible explicarlo, pero recordé que en esa misma época el poeta expresionista Georg Trakl también se encontraba en la ciudad.
¿Acaso había caído en mis manos un pedazo de historia?
Aquel ático de techo bajo y escasa iluminación, que albergaba un universo tan alejado para los habitantes de nuestro siglo, fue mi refugio durante el invierno de 2007 y los seis siguientes. La sorpresa, el café, el vodka y el barszcz de mis anfitriones fueron mi alimento.
Mis amables y queridos amigos, Wanda y Klaus, murieron en 2013 con pocos días de diferencia, en paz y plenitud, sin dejar descendencia. Siempre les estaré agradecido por la confianza que depositaron en mí al haberme permitido acceder a su mundo para luego concederme la honrosa tarea de descifrarlo.
Cecil A. Haegl
Cracovia, enero de 2014
Página siguiente