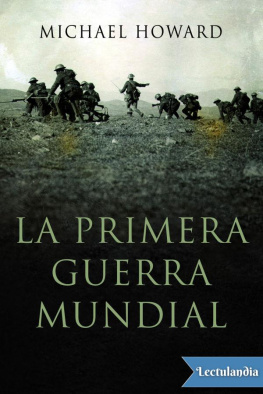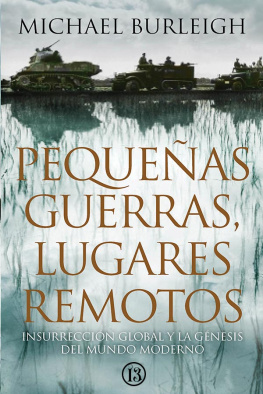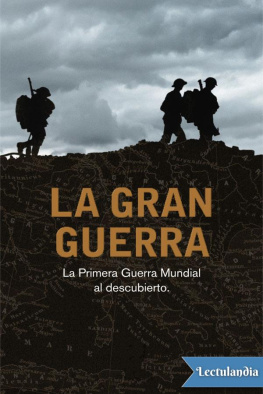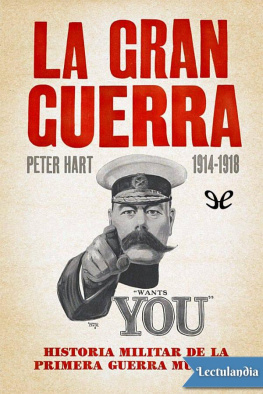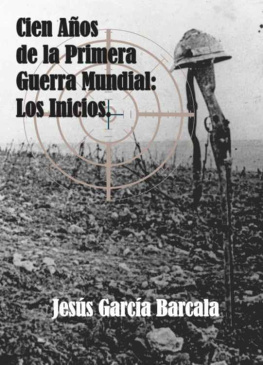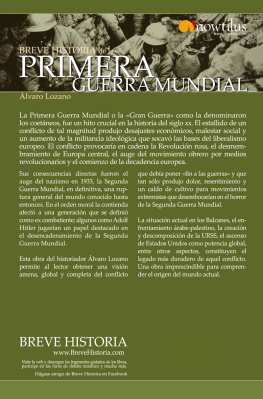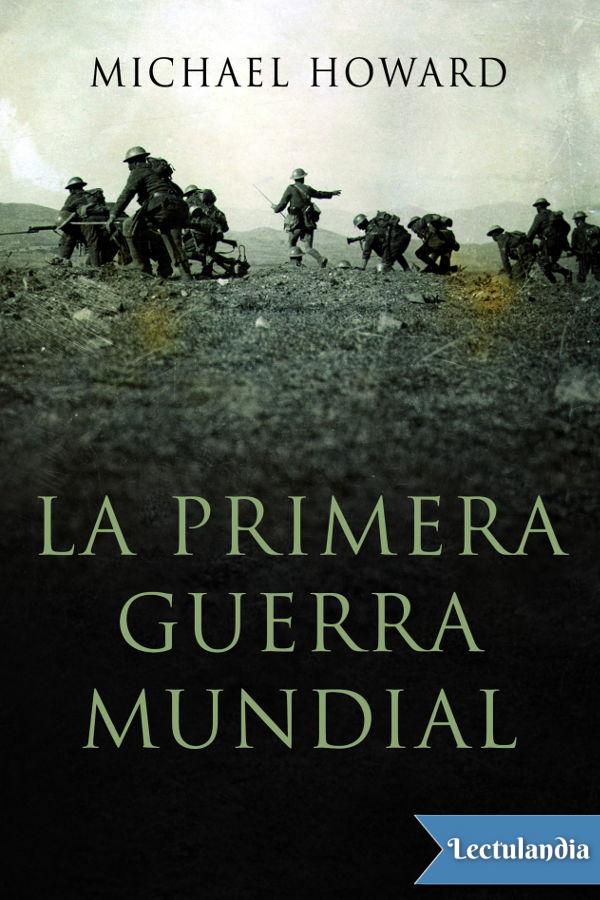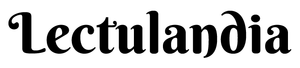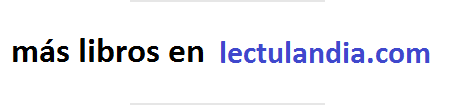La primera guerra mundial sigue siendo en la memoria colectiva «la gran guerra»; todo lo que se refiere a ella despierta un amplio interés y los libros dedicados a su estudio aumentan de año en año. Este de sir Michael Howard —en palabras de Max Hastings, «el mejor de los historiadores militares vivos»— es sin duda la mejor síntesis de su historia que hasta hoy se haya publicado.
Su autor encuadra el conflicto en el contexto de las pugnas políticas de su tiempo, pero dedica la mayor atención a los combates mismos, ya que «una vez iniciada la guerra, los acontecimientos en el campo de batalla determinan lo que sucede en el frente interno». Explicar estos acontecimientos exige, sin embargo, sintetizar una enorme literatura y enfrentarse a cuestiones todavía polémicas y debatidas. Algo que solo podía realizar un maestro como Howard, cuyo libro, en opinión de otro gran especialista como John Keegan, «es un modelo de lo que puede llegar a conseguir un gran historiador que es, a la vez, un buen escritor».
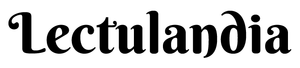
Michael Howard
La primera guerra mundial
ePub r1.1
Titivillus 29.06.15
Título original: The First World War
Michael Howard, 2002
Traducción: Silvia Furió
Diseño de cubierta: Jaime Fernández
Editor digital: Titivillus
ePub base r1.2
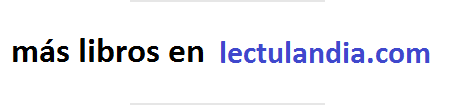

sir MICHAEL ELIOT HOWARD (29 de noviembre, 1922) es un historiador británico de renombre internacional. Eminente historiador militar, lleva décadas trabajando sobre la primera guerra mundial. Actualmente retirado, fue profesor en las universidades de Oxford, Yale y King’s College. Ha sido nombrado por el Financial Times como el «más grande historiador británico vivo».
Prefacio
El presente volumen, como su título indica, no pretende otra cosa que presentar el amplio tema de la primera guerra mundial a aquellos que saben poco o nada sobre él.
Quienes se aventuren a profundizar en esta materia encontrarán que detrás de casi todas las frases de este libro subyace una controversia erudita todavía sin resolver, y que lo que parece una narración sencilla y libre de polémicas resulta extremadamente parcial y selectiva. Por supuesto, no todo el mundo estará de acuerdo con la afirmación de que los círculos gobernantes de la Alemania Imperial fueron los responsables últimos, tanto del estallido como de la continuación de la guerra. No obstante, un relato de la guerra satisfactorio para todos, en el caso de que fuera posible escribirlo, sin lugar a dudas no cabría en el espacio de que disponemos, pero en el supuesto de que sí cupiera, resultaría de imposible lectura.
Algunos se quejarán de que se conceda demasiada atención al aspecto militar, en detrimento de las dimensiones sociales, económicas y psicológicas del tema. Para esto no tengo disculpa alguna. Los factores no militares son vitales para la comprensión de las razones que condujeron al conflicto. Pero una vez iniciada la guerra, los acontecimientos en el campo de batalla determinaban lo que sucedía en el frente interno, dando pie a las amplias transformaciones que se produjeron en la estructura de la sociedad europea.
Mis sinceros agradecimientos a George Miller, que fue quien me instó a escribir este libro, a Hilary Walford y a Rebecca O’Connor que transformaron mi copia mecanografiada en un texto susceptible de ser publicado, y al Dr. Gary Sheffield que me guio hábilmente a través de las interminables polémicas acerca de cómo se dirigieron las operaciones en el frente occidental.
1
Europa en 1914
Puesto que la Gran Guerra de 1914-1918 se libró en todos los océanos del mundo e implicó contendientes de todos los continentes, está totalmente justificada la denominación de «guerra mundial». Sin embargo no fue la primera. Las potencias europeas llevaban 300 años peleando entre sí a lo largo y ancho del planeta. Los que lucharon en aquella guerra la llamaron sencillamente «la Gran Guerra». Al igual que todas las contiendas que la precedieron, comenzó siendo un conflicto puramente europeo, surgido de las ambiciones encontradas y temores mutuos de las potencias de dicho continente. No obstante, el terrible curso que tomaron los acontecimientos y las catastróficas consecuencias en que desembocaron no se debieron tanto a su extensión en el globo como a una combinación entre la tecnología militar y la cultura de los pueblos en conflicto. Karl von Clausewitz escribió en el período posterior a las guerras napoleónicas que la guerra estaba compuesta por tres aspectos: la política del gobierno, las actividades de los militares y «las pasiones de los pueblos». Debemos tener en cuenta cada uno de estos aspectos si queremos comprender por qué se produjo la guerra y por qué tomó un determinado cauce.
LAS POTENCIAS EUROPEAS EN 1914
Con unos pocos cambios marginales, las «grandes potencias» de Europa (como entonces se las llamaba) seguían siendo las mismas que las que ejercían su poder desde hacía dos siglos, pero el equilibrio entre ellas había cambiado radicalmente. Ahora la más poderosa de todas era el Imperio alemán, creado por el reino de Prusia tras sus victoriosas guerras de 1866 contra el Imperio austríaco y de 1870 contra Francia. Debido a su derrota Francia había quedado relegada a un segundo término y se dolía de ello. Las tierras políglotas del Imperio austríaco estaban reorganizadas desde 1867 en la doble monarquía de Austria-Hungría, que aceptaba su posición subordinada como aliada de Alemania. Aunque Hungría fuera un estado casi autónomo, cuando se hacía referencia a la monarquía se hablaba simplemente de «Austria» y sus habitantes recibían el nombre de «austríacos», del mismo modo que el Reino Unido se conocía comúnmente en el extranjero como «Inglaterra» y a sus habitantes les llamaban «ingleses». Flanqueando estas potencias continentales había dos imperios solo parcialmente europeos en sus intereses: el inmenso Imperio ruso semiasiático, un importante jugador aunque intermitente del sudeste de Europa; y Gran Bretaña, cuyo principal interés consistía en mantener el equilibrio de poderes en el continente mientras se expandía y consolidaba sus posesiones en ultramar. España, que había perdido los últimos vestigios de su imperio ultramarino (a excepción de la franja costera del norte de África) frente a Estados Unidos a principios de siglo, había retrocedido a una tercera posición. Su puesto en el reparto había sido ocupado por una Italia cuya unificación bajo la Casa de Saboya entre 1860 y 1871 era más aparente que real, pero cuyo incordio le valió el cauteloso respeto de las demás potencias.
Hasta finales del siglo XVIII, estas potencias habían sido socialmente homogéneas. Eran todas ellas sociedades básicamente agrarias dominadas por una aristocracia rural de terratenientes y gobernadas por dinastías históricas legitimadas por una Iglesia oficial. Cien años después todo esto había quedado completamente transformado o bien estaba en vías de una rápida y desestabilizadora transformación, pero el ritmo en que se produjo el cambio fue harto desigual, como tendremos ocasión de comprobar.
GRAN BRETAÑA
Gran Bretaña había marcado el camino. A principios del siglo XX era ya una nación completamente urbanizada e industrializada. La aristocracia rural siguió ostentando un dominio social, pero la Cámara de los Comunes le disputaba los últimos vestigios del poder político; en ella dos grandes partidos competían por los votos, no solo del centro, sino, y cada vez más, por los de la clase obrera, a medida que se extendía el sufragio. En 1906 accedió al poder una coalición liberal-radical, que comenzó a sentar las bases para un estado del bienestar; sin embargo, no podía ignorar el paradójico dilema en que se encontraba Gran Bretaña a principios de siglo. Seguía siendo la potencia más rica del mundo y la orgullosa dueña del mayor imperio que el mundo hubiera visto, y sin embargo era más vulnerable de lo que nunca lo había sido en toda su historia. El eje de aquel imperio era una isla densamente poblada que dependía del comercio mundial para su riqueza y, aún más importante, para poder importar los productos alimentarios con los que dar de comer a sus ciudades. El «dominio de los mares» por parte de la marina británica mantenía unido el imperio y al mismo tiempo aseguraba la alimentación de sus súbditos. La pérdida de la supremacía naval era una pesadilla que atenazaba a los sucesivos gobiernos británicos y dominaba sus relaciones con las demás potencias. Idealmente habrían preferido permanecer al margen de las disputas europeas, pero el menor indicio de que alguno de sus vecinos, individual o colectivamente, pudiese amenazar el dominio naval que ostentaban desde los últimos veinte años, provocaba una tremenda angustia nacional.