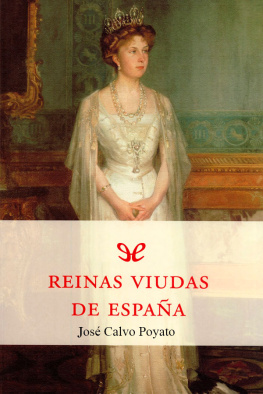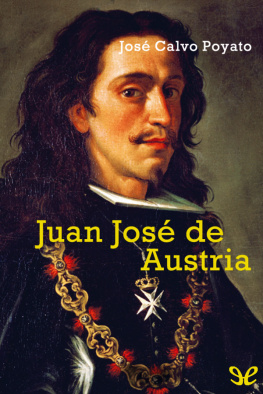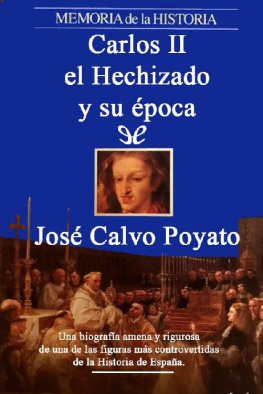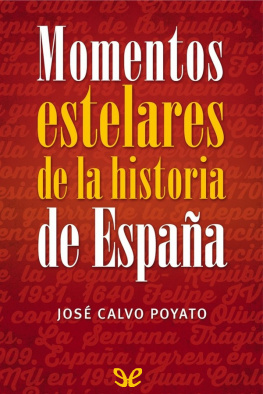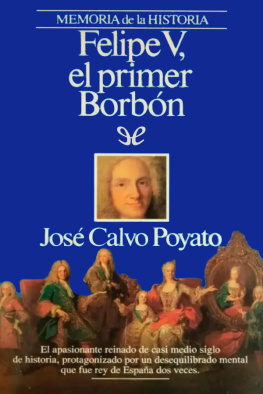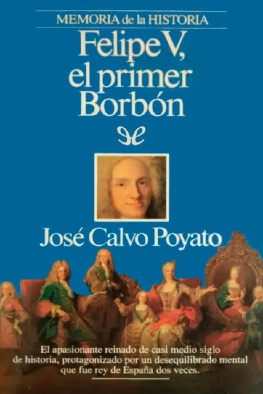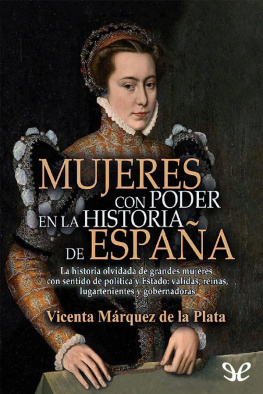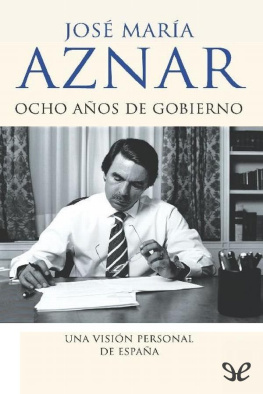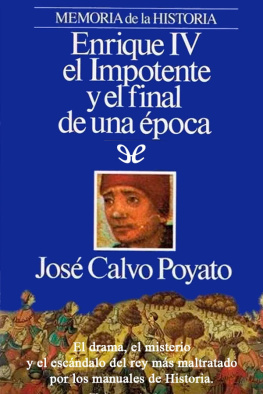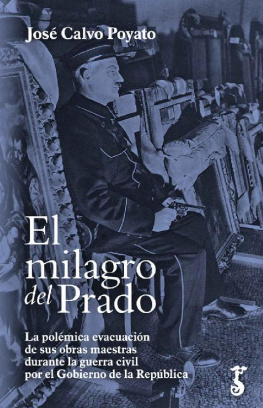INTRODUCCIÓN
A lo largo de quinientos años han sido numerosas las reinas que se han sentado en el trono de España. La mayor parte de las veces en su papel de consortes, como esposas de los monarcas reinantes. En algunas ocasiones, las menos, como reinas por sí mismas; en este segundo caso se encontraron Isabel de Trastámara, más conocida como Isabel la Católica; aunque por poco tiempo su hija Juana de Aragón, cuyo nombre más común en los libros de historia es el de Juana la Loca; y la hija de Fernando VII, que al subir al trono lo hizo con el nombre de Isabel II.
A lo largo de los siglos XVI y XVII, bajo el gobierno de la Casa de Austria, la ley de sucesión al trono estuvo determinada por el sistema establecido en el viejo código de las Partidas, según el cual había preferencia del varón sobre la mujer, pero a falta del primero podía reinar la segunda. Esta situación cambió, sin embargo, con la llegada de los Borbones y la introducción, bajo el reinado de Felipe V, del derecho sucesorio francés contenido en la llamada Ley Sálica, en virtud de la cual las mujeres no podían reinar, aunque la descendencia directa del monarca sólo fuese femenina. La introducción de la mencionada ley en España significó no pocos problemas cuando a la muerte de Fernando VII la descendencia dejada por el rey estaba representada por dos hijas: Isabel y Luisa Fernanda. Ahí, precisamente, se encuentra el germen del carlismo y sus consecuencias: tres guerras civiles y el enfrentamiento de dos Espadas que con sus odios y luchas llenaron una buena parte de nuestro siglo XIX.
Como hemos señalado, en el transcurso de los últimos cinco siglos de nuestra historia, las reinas de España desempeñaron, en la mayor parte de los casos, el papel de esposas de los monarcas reinantes. El trono, en la mayoría de las ocasiones, pasó de padres a hijos cumpliéndose una y otra vez el aforismo de «a rey muerto rey puesto». Sin embargo, ocurrió con cierta frecuencia que a la muerte del rey quedaba una reina viuda. Una mujer que, con el fallecimiento de su esposo, quedaba en una situación que podía desde convertirse en un grave problema político, hasta ser el centro en torno al cual girase la vida política del reino, ya que las circunstancias podían variar mucho de unos casos a otros.
La aparición de una reina viuda en la historia de España se produjo en ocho ocasiones y, en casi todas ellas, mujeres que hasta aquel momento habían desempeñado un papel irrelevante, que habían ejercido una función por el mero hecho de estar al lado de su esposo y su rey, cobraban un protagonismo histórico de primera magnitud. En algunas ocasiones su simple existencia se convirtió en un problema que los nuevos reyes no sabían cómo solucionar. Un problema que podía tomar caracteres muy personales, como pudo ser el caso de Luisa Isabel de Orleans, la joven viuda de quince años del efímero Luis I, cuyo comportamiento y actitudes colocaban a la corte en una difícil posición y, desde luego, significaban una imagen poco edificante e inadecuada para una reina, aunque fuese viuda con solamente quince años.
Otras veces la presencia de una reina viuda tenía connotaciones políticas muy graves, como ocurrió con la viuda de Carlos II, el Hechizado, María Ana de Neoburgo, cuya situación, en medio del complicado panorama político de aquella España que veía consumirse los últimos tramos del siglo XVII, fue un verdadero problema para los borbónicos, a cuyo advenimiento al trono de España se había opuesto de forma decidida. Como quiera que era todo un carácter y aún estaba de buen ver, su permanencia en la corte que iba a ocupar un jovencito reprimido y débil de carácter era una amenaza que había que suprimir.
Hubo casos en que, a la muerte del rey, su viuda hubo de representar un papel político de primera magnitud porque la línea sucesoria de la monarquía estaba encarnada en un niño pequeño que por su edad no podía asumir el papel de rey. En estas circunstancias, la reina viuda era reina madre y, como tal, se convertía en la regente del reino mientras durase la minoría de edad. Todas las minorías y las consiguientes regencias estuvieron erizadas de dificultades y se convirtieron en períodos conflictivos desde un punto de vista político porque las intrigas palatinas, las camarillas cortesanas y las luchas de poder que siempre se arremolinan en los aledaños del trono suelen cobrar mayor fuerza y tener mayores ímpetus en esos momentos, considerados de mayor fragilidad desde la óptica del poder.
Tres de nuestras reinas se convirtieron en regentes al enviudar —otra más, por avatares de la historia, asumió la regencia años después de quedar viuda—. Se da la circunstancia de que las tres habían tenido en vida de sus esposos una escasa participación en los asuntos públicos y las tres hubieron de hacer frente a situaciones difíciles y complicadas, que se resolvieron de manera diferente. La dureza de los problemas a los que se enfrentaron queda puesta de manifiesto con un solo dato que es, sin duda, revelador: dos de ellas fueron desposeídas de su condición de regentes y fueron obligadas a abandonar la Corte camino del destierro que les impusieron sus enemigos políticos. Por ese duro trance hubieron de pasar Mariana de Austria primero y María Cristina de Nápoles después. Sólo la viuda de Alfonso XII, María Cristina de Habsburgo, cumplió como regente hasta la mayoría de edad de su hijo y concluyó su misión sin mayores complicaciones que las derivadas del cargo, que no fueron pocas en la difícil coyuntura en que hubo de asumir las funciones que el destino le había deparado.
Existen también situaciones singulares vividas entre las viudas regias de nuestra historia. Particularmente significativo es el de Juana la Loca, la viuda de Felipe de Habsburgo, llamado el Hermoso. Juana era reina de Castilla por derecho propio. En su tiempo imperaba la ley de las Partidas y, a falta de varón, las mujeres podían reinar, y ése era su caso. Sin embargo, ninguno de los varones de su vida, ni su esposo mientras vivió, ni su padre Fernando el Católico, ni su hijo el emperador Carlos, asumieron esa situación. Todos la consideraron incapacitada para reinar, por enajenada mental, y cuando murió a los sesenta y seis años hacía cuarenta y seis que estaba encerrada en el castillo de Tordesillas. Existen dudas más que razonables acerca de la locura de Juana cuando su padre la encerró en 1510. Parece fuera de duda que sí lo estaba tras casi medio siglo de prisión.
Otro caso singular fue el protagonizado por Isabel de Farnesio, la segunda esposa de Felipe V. Fue reina en dos ocasiones y regente en una. Su llegada al trono no se produjo, como en tantas otras ocasiones, por una razón de Estado: la monarquía necesitaba un heredero y éste no había nacido de los matrimonios anteriores. Su casamiento con el primer Borbón estuvo determinado por la lujuria desbocada del rey. La parmesana, nombre con que también se la conoció por razones de su patria de origen, aprovechó bien las posibilidades que le abrían las satisfacciones que podía dar a su esposo en ese terreno y se convirtió en la verdadera dueña de la situación política de Madrid durante aquel largo reinado. El historiador francés Michelet tiene palabras muy duras para calificarla, dice que no paró «hasta que hizo a su hijo rey y a su marido idiota».
La última de nuestras reinas viudas hasta el momento presente ha sido Victoria Eugenia de Battemberg, viuda de Alfonso XIII. Mientras fue reina, imbuida del espíritu anglosajón de su patria y de su educación, asumió de forma estricta, a diferencia de su marido, el papel que le confería la Constitución. Luego, destronada al proclamarse en abril de 1931 la Segunda República, mantuvo ese mismo espíritu, que tampoco se modificó tras la muerte del rey en 1941. La viuda de Alfonso XIII tuvo una existencia más acorde con las formas de vida burguesas que con los ejemplos que suelen surgir del entorno de las coronas, bien sean colocadas en las testas de sus poseedores, bien rodando por los suelos.