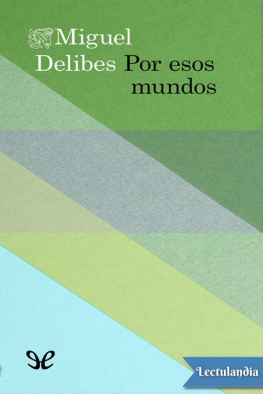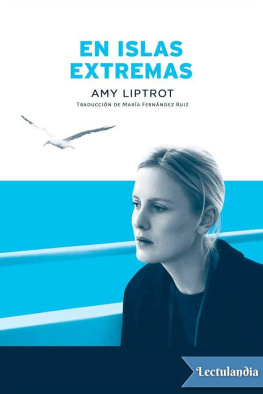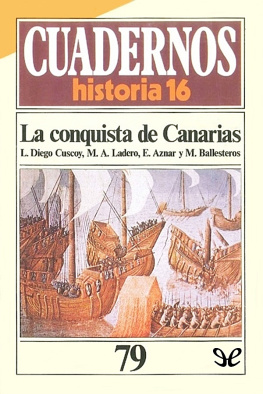Atlánticos
Este libro debe mucho a José Manuel Heredia y Elisa Arroyo, que creen en los volcanes y me ofrecieron sus ánimos y su furgoneta para que contara mis ideas por Sevilla.
A Álvaro Colomer, Nuria Martínez y Pilar Caballero, que dijeron: «Mis amigos son tus amigos», y me prestaron direcciones canarias.
A la Fundación César Manrique, que me dio todo lo que pedí, y a la compañía Fred Olsen, que también colaboró.
A Juan Carlos Carracedo, el experto vulcanólogo que hace años me enseñó algo sobre cómo respira su tierra.
A Lucy Díaz y el Centro de Cultura Canaria, que han sido fundamentales para trazar las rutas y buscar a algunas personas.
A César, Patricio y Guadalupe, con los que compartí una italiana y distendida cena en Santa Cruz de Tenerife.
A las decenas de conductores anónimos que me recogieron cuando hacía autostop.
Y a todos los que de una u otra forma han hecho posible este viaje atlántico con su apoyo, sus consejos y su amor.
«Entre las principales áreas volcánicas activas del planeta destacan el Cinturón de Fuego que bordea el océano Pacífico; la Dorsal Atlántica, con erupciones generalmente submarinas; las regiones continentales correspondientes a los rifts africanos, y los archipiélagos oceánicos como Hawái y Canarias.
»Las islas Canarias presentan una posición geodinámica singular que comparten las islas de Madeira y Cabo Verde, ya que no se encuentran próximas a ningún borde de placa, pero sí sobre una zona de tránsito entre corteza oceánica y corteza continental. Volcánicamente activo, el archipiélago canario es un alineamiento de siete islas frente a la plataforma continental africana, a la altura de cabo Juby. Las islas se formaron mediante episodios volcánicos sucesivos y cada isla tiene su propia historia evolutiva. El volumen y la configuración actual de cada isla es el resultado de la acumulación de varios volcanes, cuya actividad es a menudo independiente, y normalmente de duración relativamente corta». (Juan Carlos Carracedo, Los volcanes de Canarias).
El Hierro
El avión aterriza entre nubes que flotan a ras de pista. En el aeropuerto de Los Rodeos la niebla es densa y el frío hace que me enfunde el pantalón largo y el jersey antes de sentarme en la parada del autocar pensando: Para empezar, nada es como esperaba.
Esa misma tarde viajo al sur de Tenerife. Duermo junto al puerto de Los Cristianos. El barco a El Hierro zarpa temprano mañana.
«¿Se imagina que pasamos la isla de largo, que el barco se desvía y seguimos recto recto sin encontrar el puerto?», dice la mujer que acabo de conocer acodada en la popa del Bañaderos. El mar deja una estela cobriza que refulge mansa bajo una luz tamizada por las nubes. «Nos perderíamos en el océano —respondo mirando el agua—. Menuda experiencia, quizá moriríamos». Sonrío. La mujer se yergue y sus cabellos largos serpentean en todas direcciones, hasta que se los recoge en una coleta y vuelve a reclinarse sobre la borda. «Nos encontrarían enseguida —dice—. Ahora todo está muy controlado». En el otro extremo de la popa conversan dos chicas adolescentes. «¿Quiere tomar algo?», pregunta la mujer.
Bajamos al bar y ponemos nuestras bebidas en una mesa desde donde se ven los crespones de espuma blanca que maquillan el azul. «Qué bravo es el Atlántico», comenta la mujer, cruzando las piernas antes de contar su historia.
«Soy chilena —empieza—, aunque paso largas temporadas en Alemania y estoy enamorada de El Hierro». Después cuenta capítulos de su vida. La noche en la que dos individuos asaltaron el taxi donde viajaba a punta de pistola y navaja.
«Fue en Santiago, cuando yo era joven. El de la pistola, que era el jefe, se encargaba de mí. El otro agarraba al taxista. Les dije que quiénes se pensaban que eran, que si querían robarme primero deberían acabar conmigo. Los tipos me amenazaron muy duro, de verdad que eran malos, pero yo no les dejé ver miedo. El jefe dijo: “¿Es que usted no tiene miedo?”. Esa fue mi fuerza. “¡Vamos, mátame! —le grité—, ¡porque como no me mates te irás sin nada! Si quieres agarrar esta pulsera, tendrás que cortarme la mano”. Me dejaron en el auto y se llevaron al taxista a un lugar sin luz. Pensé que lo ejecutaban. Pero el taxista volvió, con los pantalones meados, pero volvió. Y a mí me olvidaron».
Bebe un sorbo de su vaso de leche y añade que tiene un hijo de mi edad, más o menos. «Mi hijo no tiene brazos pero es un artista —dice—. Pinta con los pies». Y sigue hablando de la familia con normalidad, pero yo no la escucho, la noticia de su hijo me ha aturdido.
En algún momento la mujer dice: «Hay tres cosas que mueven el mundo». Y entonces vuelvo a sus palabras. «La religión, los seguros y los bancos», afirma apoyando una mano sobre la otra. «Bueno —digo— los seguros y los bancos son lo mismo, yo creo que usted habla del dinero». La mujer me mira a los ojos, imperturbable, balanceándose ligeramente al ritmo del barco. «Y lo que también está diciendo —añado— es que el amor ya no mueve nada». La mujer esboza una mueca sardónica para, en silencio, devolver la mirada al Atlántico.
El puerto de El Hierro es pequeño y está empotrado entre montañas por donde se cuela un viento que, al rozar los mástiles, produce un ulular misterioso, algo siniestro. En el muelle espera un reducido grupo de gente que sonríe con los ojos muy abiertos mirando al barco que atraca. También hay cinco chicas bronceadas que sujetan carteles con la leyenda «rent a car», pero ellas no sonríen.
En las escalerillas de la pasarela la mujer dice: «Te acerco a Valverde y luego sigo a mi destino», así que al rato conduce hacia la montaña hasta entrar en una nube. Valverde está dentro. Dentro de la nube. La señora me deja frente a un hostal, en una calle fría, sola, barrida por un viento que acentúa el silencio. Nos damos dos besos, el auto arranca y cuando está a punto de perderse en la niebla, la mujer saca una mano por la ventanilla y la agita a la vez que hace sonar el claxon. Luego alguien grita en algún lugar, y el sonido se distingue con tanta claridad que incluso molesta.
Valverde es la capital. Minúsculas gotas se estrellan contra mis gafas. A esta agüilla la llaman lluvia horizontal, pero es un decir, un gesto poético, porque esto no es lluvia, sino vaho de nube que se desplaza en diagonal.
En Valverde todo sucede despacio. Lento. Poco. A. Poco. Hay una calle principal de un solo carril que atraviesa el pueblo y que ante el bar-restaurante Los Reyes, frente a la parada de taxis y guaguas, toma el nombre de San Francisco. En Los Reyes dos hombres sorben café y un grupo de mujeres con camisas estampadas y faldas largas toman sándwiches con zumo de naranja natural. Estas señoras carecen de atractivo. Sus facciones son bruscas como sus gestos. Conversan en tono confidencial, enarcando sus cejas pobladas. Por la calle no cruza nadie, aunque hoy es día laboral. De vez en cuando asoma un señor en el bar, pregunta por alguien y se va.
Cuando la bruma despeja, desde la plaza del ayuntamiento puede contemplarse la línea del mar que, según el color del cielo, se confunde con el firmamento, formando un manto de uniforme azul matizado por nubes blancas. Las nubes son connaturales al decorado de Valverde. Cuando no están encima, anulando la visibilidad, aparecen enfrente surcando, siempre rapidísimas, el horizonte.
Aquí la conversación meteorológica resulta habitual. La diferencia climática entre esta zona de montaña y los pueblos a pie de costa suele ser muy grande y, como los herreños se desplazan cotidianamente varias veces arriba y abajo, unos informan a otros con inflexible puntualidad.
Los herreños, además de a sus vecinos, conocen perfectamente la naturaleza, intuyen las temperaturas futuras y disfrutan tanto de la predicción y la practican con tanta puntería, que puede afirmarse que todo herreño lleva un meteorólogo en su interior.