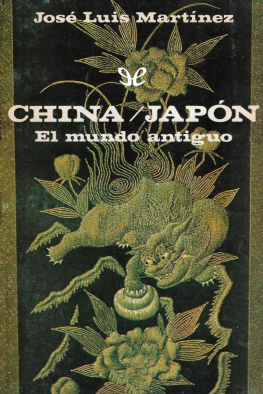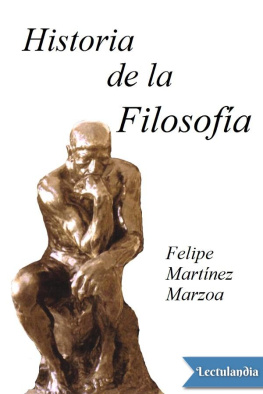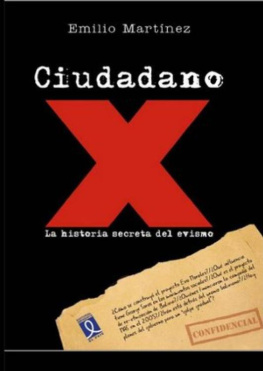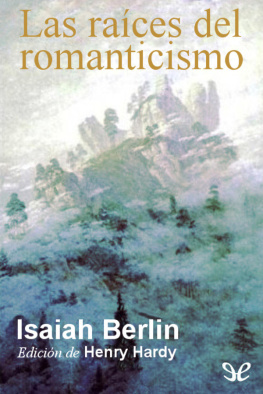Las condiciones
Cuando llegué a Extremadura como aprendiz de pastor, las noches enfriaban bajo cero y la sequía angustiaba a ganaderos y campesinos después de tres años prácticamente sin lluvia. Tenía la misión de supervisar a un rebaño de más de cuatrocientas ovejas en la finca que el amigo de un amigo de un pariente lejano había puesto a mi disposición al saber que intentaría vivir una temporada como lo hizo mi madre de niña.
Pude haberlo intentado antes, mucho antes, pero a los veinte años, cuando vivía en la ciudad y tuve la oportunidad de viajar, preferí alejarme de un entorno que creía demasiado conocido y explorar fuera de España. Durante algo más de una década, aproveché la era económicamente dorada del periodismo y la literatura para recorrer desde el Nilo a Australia. El panorama cambió en 2008.
Ese año la comunidad planetaria parecía cada vez más receptiva a las crecientes alertas sobre el cambio climático. De vez en cuando asomaban debates a propósito del tema y menudeaban las noticias que abordaban la cuestión incitando a pensar en las temibles y muy próximas consecuencias de la aceleración que habíamos imprimido a la Tierra. Políticos, actores o músicos influyentes presentaban documentales, organizaban conciertos, viajaban a lugares medioambientalmente amenazados si no ya muy depauperados para animarnos a poner granitos de arena en la lucha contra el cambio climático, insinuando un intento de retomar lo que Thomas Berry había llamado «la gran conversación» entre la especie humana y la naturaleza. Y entonces, como dicen los analistas, «la burbuja estalló» inaugurando una crisis económica de alcance mundial.
La primera medida tomada por el gobierno español fue retirar las ayudas a las energías renovables. El aparentemente crucial problema del cambio climático se volatilizó en un día de la agenda informativa y política. La debacle pronto reveló los engaños y ficciones comunes a cualquier burbuja, y grupos organizados de personas, entre las que se contaban mis padres, comenzaron a protestar en la calle por diversos motivos, aunque desde luego que casi nadie lo hizo por controlar las emisiones de dióxido de carbono o proteger al oso pardo. Realmente se podía llegar a creer que en medio de tamañas emergencias no había tiempo para pensar en qué ocurriría si los embalses se quedaban sin agua en verano.
El mundo se llenó, aún más, de números, de estadísticas, gráficos que, según analistas y científicos, señalaban los caminos de la «recuperación». Había que ser más eficaces, más prácticos, centrarnos sin contemplaciones en lo útil porque solo así, nos contaron, saldríamos adelante. La naturaleza se relegó de nuevo a un plano tan al servicio de nuestras urgentes necesidades que denunciar los excesos contra ella, defender espacios vírgenes o pretender el rescate de animales te convertía en snob, iluso, en romántico trasnochado. Hubo a quien le llamaron poeta. ¿Qué utilidad tiene cantar a la hierba, al urogallo o al sol? Poeta. Asociado a lo inservible.
Sin embargo, cuando miles de consumidores empezaron a buscar en serio formas de vivir más barato muchos descubrieron, o recordaron, que unos cuantos de esos que pregonaban las bondades no solo líricas del sol, se estaban autoabasteciendo de energía eléctrica gracias al uso de placas solares.
El 9 de octubre de 2015, otro gobierno español gravó a los usuarios de estas placas con lo que se ha denominado el impuesto al sol. Un canon para recaudar dinero según el sol consumido. Impresiona y aturde que alguien se atreva a colgar un valor de mercado a la estrella que nos da vida, a la vez que resume la relación que nuestra especie mantiene hoy con la naturaleza. El impuesto al sol es la guinda surreal de una crisis que liberó a los codiciosos para seguir contaminando, destruyendo selvas, multiplicando monocultivos aún más deprisa con el argumento de hacerlo por nosotros, los humanos. Alguien, un puñado de personas influyentes, supo extender la idea de que el objetivo era surfear la crisis por todos los medios posibles, y si para «salvarnos» había que esquilmar otro bosque o levantar un resort en la última playa desierta, qué se le iba a hacer.
La cuestión es que millones de personas admitieron este relato.
Ahora se leen números y estadísticas como antes se leía la Biblia, olvidando de forma asombrosa las consecuencias que ha traído creer tan religiosamente en ellos.
Y mi pregunta fue: ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo alguien se ha atrevido a ponerle un impuesto al sol? ¿Por qué ya no se habla del lince?
Justo por eso, por el relato.
Fue lo que me respondí. La burbuja, cualquier burbuja, es un cuento que se cuenta a gran volumen para que no atiendas a ningún otro. La burbuja parece ocuparlo todo. Si no te mueves hacia un rincón silencioso, no escucharás nada más. Si la intuición no te advierte, no escucharás nada más. Y quizá tampoco quieras escuchar, porque hay que reconocer que es un cuento bien contado. Es tan bueno que ni siquiera percibes que es un cuento. Tan bueno que cuando el cuento dice Fin, también lo crees, aunque resulta que no ha acabado. Y el cuento que contiene todos los cuentos que nos hemos contado para llegar hasta aquí es la burbuja más grande de todas: la narrativa.
Cuando los micrófonos habituales notifican que la burbuja estalló en 2008, solo hablan de economía, sin citar, porque no la ven o no conviene, a la burbuja narrativa. Que no está hecha de agua. La narrativa de los números, la ciencia y el aumento de velocidad ha copado nuestra imaginación. Alguien ha sabido contar que la tecnología es nuestra aliada ideal y que las dudas se responden con cifras. Ha sabido imponer la emoción de la tecla y el interruptor a la del viento y los grandes espacios. Y, escuchando a los flautistas de la tecla, entusiastas de la composición vertiginosa, nos hemos ido separando de la tierra y de su ritmo natural.
Por el relato.
Cuando cuentas algo, lo creas. El futuro se construye a partir de las historias que nos contamos, sean de robots o cigüeñas. No tendrían por qué competir, una historia puede hablar de los dos, pero desde hace años los robots han borrado a las cigüeñas de nuestros relatos. Durante el siglo pasado, la cigüeña se mantuvo más o menos presente en la fantasía gracias sobre todo a la fábula que contaba que ese pájaro traía a los bebés volando desde (la gran ciudad de) París. Pero hoy que ya no se cuenta esta historia a unos niños científicamente informados, ¿qué charla incluye cigüeñas? Mencionarlas, ¿qué tipo de emoción produce? Es una pregunta clave porque ahí es donde se juega el futuro. En la emoción. La burbuja narrativa también se infla con ella.
Hablar de números y robots nos familiariza con su mundo artificial creando un marco sentimental que genera emociones. Y estas invitan a indagar en ese mundo binario y metálico, a adentrarse más y más en las historias preferidas de la gente que no cree en poetas.
Dime de qué hablas y te diré hacia dónde vas. Si tu boca pronuncia cigüeña, es posible que un día viajes para buscarla. Y no será pulsando una tecla. Viajarás de verdad. Si cuentas historias de águilas, un día el águila te sobrevuela. Si escuchas a un amigo imitando al grillo topo, deseas comprobar que no exagera su chillido. Y no sería raro que, después de la experiencia, contaras una historia a propósito. Será la historia de un cambio, porque las historias hablan de cambios. Lo que ahora importa es qué cambio nos queremos contar.
Hasta ahí me llevó pensar en el impuesto al sol.
Creí que, entre todos, nos habíamos estado contando un relato que nos permitía no solo alcanzar sino también tolerar realidades ya sin duda delirantes. Ensimismados en nuestra presunta superioridad, los humanos hemos entrado en la lógica de lo artificial asumiendo que la naturaleza debe pagarnos peajes, de modo que nos otorgamos la licencia para acumular excesos y atropellos. La impunidad ha animado a muchos a destrozar la tierra que tanto dicen amar. En España, el ochenta y cuatro por ciento de las razas ganaderas autóctonas está hoy en peligro de extinción. Mientras los políticos agitan banderas proclamando su amor al país, esquilman su naturaleza esencial destapando día a día actitudes y valores que los sitúan en las antípodas de los de mis padres, una manchega de raíces extremeñas y un catalán.